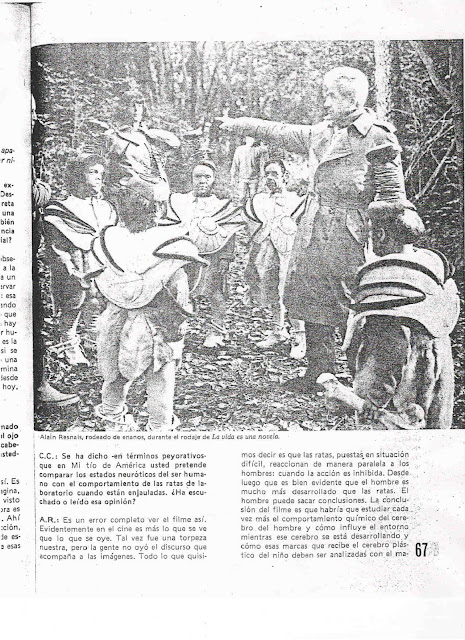ÍNDICE ENTREVISTAS A MANUEL PEREIRA
1) Un Ensayista que escribe Novelas (2015)
2) El Último Hechizado (2015)
3) El Ornitorrinco: un bestiario intelectual (2013)
4) El Ornitorrinco y otros ensayos (2013)
5) Manuel Pereira crea un bestiario intelectual (2013)
6) La literatura cubana está politizada (2013)
7) Mataperros, infancia en La Habana (2012)
8) Sobre Mario Vargas Llosa (2011)
2) El Último Hechizado (2015)
3) El Ornitorrinco: un bestiario intelectual (2013)
4) El Ornitorrinco y otros ensayos (2013)
5) Manuel Pereira crea un bestiario intelectual (2013)
6) La literatura cubana está politizada (2013)
7) Mataperros, infancia en La Habana (2012)
8) Sobre Mario Vargas Llosa (2011)
9) Sobre
Eliseo Alberto (2011)
10) Un Viejo Viaje, la más reciente novela de Manuel Pereira (2010)
10) Un Viejo Viaje, la más reciente novela de Manuel Pereira (2010)
ÍNDICE ENTREVISTAS DE MANUEL PEREIRA
1) Yoani
Sánchez: la bloguera de la libertad
2) Dámaso
Alonso
3)
Gabriel García Márquez
4) Julio
Cortázar
5) Alain
Resnais: jugar a ser adultos
6)
Antonioni: el cineasta con manos de pintor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UN ENSAYISTA QUE ESCRIBE NOVELAS
Por Reinaldo Escobar / 14ymedio
Manuel Pereira no nació en Cuba, sino en La Habana Vieja. En su juventud hizo todos los viajes imaginarios que su febril fantasía le proporcionaba. Se hizo periodista y descubrió en el ejercicio de la palabra una vocación obsesionante. Ahora, después de haber conocido medio mundo, se ha establecido en México, donde hace las dos cosas que más le gusta: escribir y enseñar a escribir a los demás.
Recibe en su habitación de trabajo en el DF, rodeado de libros, cuadros y papeles.
Pregunta. ¿Cómo fue su transición de periodista a escritor?
Respuesta. Me inicié en el periodismo en 1969 y de alguna manera lo soy todavía. Mi primer intento serio con la literatura fue la novela El comandante veneno. La escribí entre 1972 y 1974 aprovechando unas guardias absurdas que teníamos que hacer en la recepción de la revista Cuba Internacional. Envié el manuscrito a un concurso literario que convocaba el Ministerio de las Fuerzas Armadas, llamado Concurso 26 de Julio. Lo mandé allí porque el premio a los ganadores era un viaje a la Unión Soviética con un acompañante y yo tenía entonces la ilusión de llevar a mi padre a Moscú a que conociera la momia de Lenin.
Mi padre había sido miembro del partido comunista y entregó el carné en 1948 porque le había nacido un hijo, que era yo, y quería entregarle toda la energía que le dedicaba al partido.
La novela permaneció secuestrada durante tres años en una gaveta de un teniente que casualmente se llamaba Raúl Castro
Un oficial de apellido Reyes Trejo, no recuerdo si capitán o mayor, que era el presidente del jurado, rechazó mi novela porque según él tenía notables influencias extranjerizantes, especialmente de García Márquez, que en esa época no era amigo de Fidel Castro y aparecía en una especie de lista negra donde estaban todos los intelectuales que habían firmado una protesta por el trato que había recibido en Cuba el poeta Heberto Padilla. Además, el oficial encontró "pasajes pornográficos" en una escena donde un alfabetizador, subido a un horcón se asombra mirando el cuerpo desnudo de una campesina adolescente.
Declararon desierto el premio. Y la novela permaneció secuestrada durante tres años en una gaveta de un teniente que casualmente se llamaba Raúl Castro. Sentí que alguna gente ya no me quería saludar. Comencé a ser visto como un escritor conflictivo y se me empezó a caer el pelo. Finalmente se publicó en 1977, se llevó a una versión de radionovela y más tarde tuvo una segunda edición.
P. No fue a la Unión Soviética, pero publicó El ruso, que es su segunda novela, donde el personaje vuelve a ser un adolescente.
R, Hacia 1962 o 63 estaba de moda ser ruso y el protagonista andaba en pleno verano con un abrigo de astracán. Esta novela tuvo menos promoción. La presentación se hizo en La Habana Vieja. Recuerdo que Eusebio Leal, que entonces no era tan conocido ni tan aceptado en los círculos oficiales, llevó un pequeño cañón que él mismo disparó con una salva. Para algunos jerarcas del Instituto del Libro la novela les pareció un poquito irrespetuosa con la URSS y no quisieron hacerle demasiada publicidad.
P. Entonces viene Toilette, que es la primera novela que usted hace fuera de Cuba y después desaparece por una década.
R. Toilette la empecé en La Habana sufriendo la ausencia de un baño propio en el solar de Mercaderes 2, donde entonces vivía. Ya aquí no se notan tanto las influencias de otros escritores, empiezo a madurar, a tener una voz propia. Me había curado de la fiebre garciamarquiana y de la influencia de Carpentier al que leía mucho y al que pretendía imitar, sobre todo en El ruso, que se desarrolla en La Habana Vieja.
En esos diez años lo más que hice fueron traducciones del francés y del inglés y un poco de periodismo en Barcelona. También impartí talleres literarios en Cadaqués y en una cárcel de Mallorca. Tenía que comer, pero además eso de la traducción es un trabajo que cuando uno se implica en él se universaliza.
'Insolación' está inspirada en una ocasión en que le regalé a Fidel Castro un dibujo que hice de él en una servilleta
P. Estamos en el 2006, y en Insolación, publicado en México, ya usted se muestra directamente como un contestatario que critica sin subterfugios a los gobernantes cubanos. A partir de esa novela Manuel Pereira se convierte en lo que las editoriales llaman un escritor productivo.
R. Sí, lo que pasa es que ahora esa novela me parece demasiado larga, aunque la historia transcurre en media hora. La gente no compra libros tan voluminosos, pero la insolencia del protagonista, que se atreve a decirle que no a Fidel Castro, me sigue pareciendo una buena trama, que está inspirada en una ocasión en que le regalé a Fidel Castro un dibujo que hice de él en una servilleta y que reproduzco de memoria en una de sus páginas.
En México encontré más tiempo para escribir y trabajos que se adecuaban mejor a mis intereses. Me siento mejor que en Europa, que se me hizo cruel. México es amable, "me apapacha" como se dice por aquí. Me puse como meta recuperar ese tiempo y en 2006 aparece una colección de cuentos bajo el título Mataperros ,en 2010 viene Un viejo viaje y la última, El beso esquimal en 2015.
P. ¿Se puede afirmar que toda su narrativa es de alguna manera autobiográfica, que nada más habla de sí mismo?
R. Casi todo lo que cuento lo he vivido, pero también narro la vida de mi generación. Ya la primera se la dedico "a todos los que cambiaron tenis por botas". Como sabe, le decimos tenis a las zapatillas deportivas y casi todos nosotros tuvimos que marchar en aquellas brigadas juveniles y luego en la alfabetización y en la recogida de café y el servicio militar... Muchas botas que hemos roto.
Esa es nuestra generación, la que creyó en tantas cosas y de tantas cosas se desilusionó
Esa es nuestra generación, la que creyó en tantas cosas y de tantas cosas se desilusionó. Pero también somos aquellos que sufrimos todas esas acusaciones de ser extranjerizantes, autosuficientes o padecer de alguna desviación ideológica. Hoy les agradezco a todos los inquisidores que padecí, aquellas descalificaciones que me excluyeron de estar en las aburridas reuniones de sus organizaciones políticas y que me dieron tiempo para leer a Marcel Proust, entre otros grandes.
P. ¿Y los ensayos?
R. Es en La quinta nave de los locos que empiezo a depender menos de las grandes voces que me habían obsesionado. Ese es el último libro que publico en Cuba, ahí descubro que más que contar historias o anécdotas lo que más me interesa es reflexionar. El libro obtuvo el premio nacional de la crítica del año 1988.
La prisa sobre el papel que es más bien una antología de artículos, Biografía de un desayuno, que incluye los textos de La quinta nave de los locos más cinco nuevos y finalmente, El Ornitorrinco y otros ensayos.
En realidad escribo novelas para que el público me conozca y se anime a leer mis ensayos, quisiera ser recordado, o al menos clasificado, como un ensayista que escribía novelas y no al revés.
P. Se maneja mucho un concepto que para hacer ensayos necesariamente hay que ser académico y lo que es peor, que es obligatorio cumplir con los estrictos requisitos de la academia. ¿Esa es su aspiración?
R. De ningún modo. Ese es el ensayo académico que es el que no leo y hasta combato. Son tesis doctorales que pueden tener alguna utilidad práctica, pero cuyo triste destino suele ser envejecer en los oscuros almacenes de las bibliotecas universitarias. En el mejor de los casos consiguen ser citados en otro ensayo académico, para ser parte de un curioso ciclo de reconocimiento recíproco. Prefiero ser un seguidor de otra tradición, la de Montaigne, Cioran, Tanizaki, Chesterton... que rompen con la camisa de fuerza de la academia.
P. Se dice que de joven incursionó en la poesía.
R. Sí, es cierto, pero el problema es que en ese tiempo conocí a Lezama y me di cuenta de que yo solo era un poetastro.
Hay algunos editores que se creen dioses y tienen la idea de que le hacen un favor a un escritor cuando les publican algo. Sin escritores no hay editores
P. ¿Cómo le va con los editores?
R. ¿Me está provocando? Hay algunos que se creen dioses y tienen la idea de que le hacen un favor a un escritor cuando les publican algo. Sin escritores no hay editores. Nosotros somos anteriores. Algunos ni te contestan; a veces me sacan de quicio y me da mucho placer poder decirlo antes de morir. Claro que hay excepciones como un joven cubano residente en Holanda que se llama Waldo Pérez Cino y dirige la editorial europea Bokeh, que publica en español y distribuye en toda Europa y New York. En México me ha publicado Textofilia, con los que me va bien.
P. Cómo maneja ese dilema que a veces tienen los escritores entre el deseo casi vanidoso de decir lo que se quiere decir y ese otro que llaman "la responsabilidad social del intelectual" que lo lleva a trabajar en lo que debe hacer o con lo que tiene un compromiso.
R. No tengo ese dilema. Lo que yo quiero decir coincide con lo que entiendo que tengo que decir. Soy testigo de una época. He vivido y he visto muchas cosas y quiero dejar un testimonio. No al estilo de Truman Capote, sino un testimonio novelado, donde tenga libertad de apelar a la ficción y de manejar el idioma de forma creativa.
P. Ahí suele aparecer otro dilema entre querer hacer todos los malabarismos con las palabras y con las construcciones idiomáticas, o escribir para ser fácilmente leído.
R. Ahí sí hay un dilema. Trato de hacer ambas cosas, pero si uno se pone a exagerar complicando la prosa, entonces nadie te entiende. El propósito ha de ser una prosa amena, que al mismo tiempo sea seductora, intrigante y también erudita. En Insolacióncreo haberlo logrado.
P. Proyectos actuales. ¿Alguna novela? ¿Cómo se llama?
R. Precisamente ayer encontré el final de mi próxima novela, que lo tengo aquí en estos papeles donde parece que hay mapas y diagramas. Pero hasta que no apareciera el final no podía seguir escribiéndola, que es como empezar a terminarla. Se desarrolla en Cuba, poco antes del Período Especial, pero no quiero hablar del tema porque si lo cuento se descubre el título y eso no se lo digo a nadie bajo ningún concepto. Lo importante es que ya tengo el final, así que este año pudiera estar publicada.
P. ¿Tiene el plan, la fantasía, de algún día regresar a vivir en Cuba?
R. No, en tanto no haya en Cuba un cambio profundo y se convierta en una sociedad democrática, donde se respeten los derechos, al menos los mínimos. El día que eso ocurra, si es que ocurre, podré volver.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EL ÚLTIMO HECHIZADO
Entrevista a Manuel Pereira
Manuel Pereira, uno de los últimos discípulos de Lezama Lima. Fotografía de Iván Cañas.
Ensayista y narrador habanero nacido en 1948, radicado en México desde 2004, Manuel Pereira Quinteiro es uno de los últimos discípulos de José Lezama Lima; Variopinto se acercó a él para desglosar un tema que ya trató en su ensayo “El Curso Délfico”, incluido en su libro Biografía de un desayuno (Miguel Ángel Porrúa, México, 2008). Pero los habituados al misterio de la poesía de Lezama nunca tienen bastante.
La primera pregunta, para ubicar desde dónde hablará Pereira, es ¿quién es el tal José Lezama Lima? ¿Ese que medio en broma se proclamó uno de los dos “únicos” José de Cuba, junto con Martí? ¿Ese que circunnavegó el mundo en barcos de papel y se proclamó El Peregrino Inmóvil? ¿El poeta que defendía su misterio o aquel que fue acosado en una casita que, para la policía secreta, tenía muros de cristal?
“José Lezama Lima es un caracol nocturno en un rectángulo de agua —responde Pereira—, como él definía la poesía”.
Y sí, en su ensayo autobiográfico, Pereira cuenta que se presentó en la casa de Lezama (Trocadero 162) con su primer libro de poemas. Pero en la entrevista relata que llegó a ese descaro sólo después que un amigo le informara que a la vuelta de casa de su madre en La Habana, vivía tal celebridad, ese poeta que era famoso entre pocos. Pereira quiso comprobar si sus poemas eran auténticos con el representante de la poesía en la tierra.
Lo dice entre risas, perdonando al adolescente de aquella época, que probablemente despertó al maestro al preguntar por él con su vozarrón. Así que cuando el ama de llaves Baldomera —la Baldovina de manos curativas de Paradiso— abrió la puerta y trató de poner algún pero, el oráculo se hizo escuchar: “Si es un joven poeta, déjelo pasar”.
El encuentro
“Yo era muy arrojado en esa época —dice el entrevistado, con gratitud hacia el joven que fue—. Ahora soy más miedoso, veo a personajes así y ya no me les acerco.
“Alguien me habló de Paradiso y me lo prestó. Yo empecé a leer el primer capítulo y no entendía nada. Me desconcertó. Había leído ya a Virgilio Piñera, por ejemplo, que tú entiendes lo que está diciendo, pero con Lezama está más difícil. Y en vez de rechazarlo me provocó curiosidad.
“Empecé a preguntar sobre Lezama a mis amigos poetastros de la época. Yo andaba con un grupo de hippies que escribían siguiendo a Allen Ginsberg. Un día alguien me dijo: ‘Pero si Lezama es vecino tuyo, vive a la vuelta de tu casa’ (era la casa de mi mamá). Después pasé por Trocadero 162 y lo vi varias veces por la ventana que daba a la calle. En ese lugar ahora está el museo. La ventana solía estar abierta y él a veces se asomaba o se le veía sentado en el sillón, durmiendo, leyendo o fumando un puro en la salita.
“Y un día fui con mi libro de poemas, que era malísimo. Se llamaba El museo no está cerrado. El resto lo cuento en mi ensayo ‘El Curso Délfico’. Mi idea era sólo que leyera mi libro y me dijera si era bueno o malo. Pero aquello se convirtió en otra cosa, el libro pasó a no tener ninguna importancia”.
En su ensayo, que los hechizados por la escritura de Lezama disfrutarán como invitados furtivos a las conversaciones privadas del poeta, Pereira aclara que el maestro no enseñaba a escribir; no corregía comas ni sugería imágenes, sino abría las puertas ocultas de cada libro de manera que se comunicaba con el resto de la literatura y del arte.
“Fue su gran enseñanza, que todavía es de un gran valor. Yo no tengo influencias de él; si tú me lees, no tengo nada de lezamesco…Tuve un momento de mímesis porque él era un gigante y yo era una hormiguita, y tú sabes cómo el sol atrae a los planetas. Me di cuenta de eso y por eso dejé de hacer poesía. Dije: no voy a hacer más poesía porque me está saliendo como la de Lezama y yo tengo que buscar mi voz”.
El paraíso en el lenguaje
“Ah, oscuridad, mi luz”, repetía Lezama Lima ante las objeciones de los literatos por su hermetismo. Y en su “Introducción a la Esferaimagen” confirma: “Yo leo en la poesía y después procuro descifrar”. Frente a la fuente de ese juego barroco de claroscuros, Pereira lo comprendió:
“Ante todo, Lezama es una sorpresa, es una dicha. Hay gente que no logra entrar en él. Era fascinante, soberbio a veces. Hay quien dice que era pedante pero yo no lo creo. Conmigo fue muy afectuoso, nunca me sentí maltratado. Otros sí, quizá porque eran pedantes ellos, no sé”.
Otro dogma de la estética lezamiana expresado en esa “Introducción” es que “el Sistema poético… no hace novelas, no hace poesía. Es, está, respira”. Confirma Pereira: “Lezama es poeta y ensayista. Gran ensayista. La expresión americana, por ejemplo, es un libro poderosísimo. Y empieza de pronto a hacer una cosa que él dice que es una novela, Paradiso.
“En realidad es un poema novelado. Mucha gente le exige a Lezama que escriba una novela en el sentido convencional del término; eso es imposible porque él era un espíritu complejo y muy barroco, con un dominio del lenguaje, con una destreza para hacerlo plástico como un oleaje proteico”.
Un océano narrativo, es el concepto que tiene Lezama de la novela: “La poesía y la novela tenían para mí la misma raíz. El mundo se relacionaba y resistía como un inmenso poema”.
En efecto, dice Pereira, “Lezama es un poeta y luego hace prosa ensayística de una calidad suprema. Pero ya la novela… no era un novelista de raza, que tiene una estructura, unos personajes, una buena secuencia dramática de la obra, un buen desenlace. Él es un caos, va metiendo lo que le da la gana. De pronto un cocinero o un mayordomo cita a Homero, por ejemplo. Un novelista de raza no hace eso, cuida sus personajes. Lezama no cuidaba nada porque él era un pulpo lanzando tinta.
“Por eso digo que Paradiso es un poema novelado, que a ratos adquiere la densidad o la textura de una novela, pero de pronto se desbarata y vuelve a ser un poema o un ensayo, porque también hay trozos ensayísticos. En cualquier caso Paradiso es una curiosidad, un juguete literario”.
Alegría secreta
En una fotografía que les tomó el suizo Luc Chessex en la sala de su casa, Lezama escribió: “Manuel Pereira es un escritor cuya alegría secreta es capaz de fabricar una mañana y sostener la luna con el hilo de la imagen”. El aludido resalta la diferencia abismal entre maestro y alumno:
“Tenía 20 años —precisa al recordar esa gracia—, a esa edad eres aprendiz de todo, a menos que seas Rimbaud o Mozart. Lezama era un genio de la lengua. Hereda la lengua. Él hablaba y yo tengo la impresión de que se detenían los ríos, los mares, todo. Es una hipérbole, claro, para dar una idea de la potencia de su verbo hablado y escrito. Dominaba ambos. Hablaba como escribía y escribía como hablaba. Era una maravilla oírlo, aunque yo no entendía muchas cosas. Pero no me importó”.
Al preguntarle sobre el aspecto político de Lezama, comenta al respecto:
“Un día me dijo: ‘¿Usted ha leído a Marx?’ Y yo le dije: sí, El capital y algunas otras cosas, porque en Cuba tras la revolución era obligatorio en la escuela. Me dijo: ‘Es que yo no lo puedo leer, ese estilo es muy seco’. Es decir, él estaba buscando poesía. Él no leía esas cosas, a Lenin menos, a Engels tampoco. En ese sentido era ingenuo, porque no tenía formación política sólida. Él había estudiado derecho y luego poesía; ese era su mundo. En su tiempo la política no era en Cuba tan intensa, era politiquería”.
Por eso Pereira está convencido de que el ostracismo contra Lezama no tenía base ideológica:
“No era un disidente sino un hombre asustado. Durante cinco años decía que el teléfono hacía ruidos extraños, que había gente de inteligencia escuchándolo. Estaba asustado, pero ¿disidente? Disidente es Yoani Sánchez; yo soy un disidente en el exilio. En Cuba Reynaldo Escobar es un disidente. Lezama nunca tuvo esa actitud militante contra la revolución. Primero, no estaba en condiciones físicas para salir a la calle o para hacer un discurso. Y en algunas cartas a su hermana Eloísa le dice algunas cosas contra el exilio; que mucha gente se fue pero mucha gente se quedó”.
Final e inicio
“Cuando conocí a Lezama él ya tenía una biblioteca de unos nueve mil ejemplares. Estaban amontonados. Él recibía libros del extranjero. Cortázar, Fuentes y Octavio Paz le mandaron libros. Recibía muchos por paquetería internacional, pero ya él tenía su biblioteca desde que era estudiante de derecho. Él, siendo todavía estudiante del primer año de Leyes, tiene una discusión interesante con Juan Ramón Jiménez sobre la identidad, el famoso ‘Coloquio con Juan Ramón Jiménez’. (Lezama tenía 27 años y el ensayo se publicó en la Revista Cubana en 1938.) Está debatiendo con un gran poeta de la lengua, entonces ya en esa época Lezama debía tener unos dos mil o tres mil ejemplares en su casa”.
Manuel Pereira termina su ensayo con una evocación del 9 de agosto de 1976: “La noticia de su muerte repentina, leída en un periódico, me alcanzó volando entre dos provincias cubanas durante uno de mis viajes periodísticos. Recordé entonces su miedo a los viajes, aquello de que sólo una lámina de aluminio lo separaría de la eternidad”.
En la entrevista, comenta que “fue la época más viajera de mi etapa periodística en el interior del país. Por ese motivo lo veía menos. Me enteré de su muerte volando hacia la provincia de Oriente; leí en el periódico Granma que repartían en el avión una breve nota, muy poco destacada”.
No considera necesario escribir más sobre el taumaturgo, pero “en aquellos siete tomos de Proust que él me regaló, había notas de Lezama y empecé a tomar nota de las notas. Va a salir un ensayito de unas 20 páginas, donde sí voy a hacer más crítica literaria viendo qué hay en Lezama de Proust. Se ha hablado mucho de esto pero sin pruebas documentales, y yo tengo el tesoro documental. A los críticos yo los leo y me río, porque van como dando tumbos, a oscuras, adivinando. A veces aciertan, pero yo tengo el tesoro de Tutankamón”.
La editorial Textofilia publicará pronto la novela de Manuel Pereira El beso esquimal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UN BESTIARIO INTELECTUAL
El Ornitorrinco y otros ensayos
UN BESTIARIO INTELECTUAL
El Universal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MATAPERROS
El Ornitorrinco y otros ensayos
(*) Publicada en el periódico Excelsior. Ciudad de México. 12 de Marzo 2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EL ORNITORRINCO Y OTROS ENSAYOS
(*) Publicada en la revista Caras. Ciudad de México. Marzo 2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MANUEL PEREIRA CREA UN BESTIARIO INTELECTUAL
El Universal
En el ensayo, el escritor cubano Manuel
Pereira se rige por la intuición y la acumulación de lecturas e información artística;
siempre aborda los temas políticos a través de las referencias culturales y las
citas de autores célebres que van desde José Martí, José Lezama Lima, Alejo
Carpentier y Nicolás Guillén, hasta Julio Cortázar, Julio Verne, Carlos Fuentes
y los hermanos Grimm.
Su apuesta en el ensayo es aproximarse a
determinados temas de forma amena; esos temas pueden tener lazos o
aparentemente no tener nada en común: la relación de los cubanos con el mar, el
mal, la muerte y el hambre, el surrealismo en México, los dogmas espirituales en
América Latina, la historia del cine, las islas utópicas y el llanto del manatí.
Y sin embargo en todos siempre están Cuba y la realidad política, social, económica
y cultural de todo el mundo.
“Siempre trato de entrarle a la política a
través de la cultura, creo que es la forma más elegante; estoy un poco cansado
de leer tantos y tantos ensayos, artículos, discursos, conferencias donde todo
es político, una ruina espiritual; la política es el cáncer del alma y de la
inteligencia”, asegura el escritor cubano que radica en nuestro país desde
2004.
Ese acercamiento a la política desde la
cultura y el arte es el eje de los 15 trabajos reunidos en su nuevo libro El
ornitorrinco y otros ensayos (Textofilia, 2013), que es definido por el propio
autor como un bestiario intelectual; es decir, un bestiario de ideas; un cúmulo
de ensayos literarios amenos.
“Escritores como Borges, Arreola, Cortázar y
otros desde la Edad Media tienen sus famosos bestiarios que están plagados de
animales fantásticos que en realidad no existen pero que los seres humanos han
imaginado. Yo hice un bestiario pero de otra forma, aquí sí hay animales, es un
bestiario intelectual, un bestiario de ideas; yo me aferro al ornitorrinco que
es un animal muy especial en el cual parecen confluir varios animales al mismo
tiempo, es también como un Aleph, como un punto de unión biológica de toda la
fauna mundial”, señala el escritor cubano Manuel Pereira .
El narrador y ensayista que es autor de
varias novelas, como Insolación, El comandante veneno, Un viejo viaje y
Mataperros, siempre trata de encontrar caminos más frescos, novedosos y nuevas
miradas y ángulos para abordar los temas políticos porque El ornitorrinco y
otros ensayos es ante todo un libro político.
“Es un libro político que está envuelto en
toda esa masa de referencias culturales, primero porque es mi estilo y mi
manera de abordar los temas políticos y refrescar un poco el ambiente que está
muy viciado porque siempre estamos hablando de lo mismo; yo trato de abrir una
ventana en esa habitación cerrada para airear un poco la atmósfera, por eso
hablo de Van Gogh o de El Tintoretto y de pronto salto a un tema de actualidad
política como puede ser los balseros cubanos o el hambre”, comenta el también
autor del libro titulado Biografía de un desayuno.
Cuba, siempre Cuba
Si sus ensayos son una mezcla de intuición y
acumulación de lecturas, de películas vistas, de museos recorridos una y otra
vez, el gran entramado es la vida política y social de Cuba que le llega a
Manuel Pereira como relámpagos que es donde empieza la intuición. “Me vienen
ideas que inmediatamente anoto, por ejemplo la idea del mar y los balseros llegó
hace muchos años en el Louvre viendo La balsa de la Medusa, del pintor francés
Théodore Géricault, vi aquellos balseros ahogándose y un calcetín flotando en
el agua y dije ‘¡caramba! estos son los balseros cubanos ahogándose’; después
me llegó otro atisbo a través de la Virgen de la Caridad del Cobre, la virgen
cubana que a sus pies tiene una lancha y tres hombres remando en medio de una
borrasca, ella misma apareció flotando en el mar en la Bahía de Nipe sobre una
tabla, pensé ‘ella también es una balsera’. Así voy tejiendo los ensayos”,
comenta el escritor.
En este nuevo libro, que tiene al
ornitorrinco como elemento central, están Cuba y México tejidos como las dos
patrias de Manuel Pereira; dos naciones que están presentes en los ensayos de
este libro que el autor llama un “palimpsesto”, es decir, un Aleph, un
caleidoscopio de ideas apoyado en metáforas de animales que está escrito sobre
otros escritos más antiguos.
(*) Publicado en el periódico El Universal. Ciudad de México.
Martes 26 de marzo de 2013. Entrevistó Yanet
Aguilar Sosa.
LA LITERATURA CUBANA ESTÁ POLITIZADA
Reforma
(*) Publicada en el periódico Reforma. Ciudad de México. 9 Marzo 2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infancia en La Habana
El pequeño Manuel Pereira se encontraba inexplicablemente en la librería “La Moderna Poesía”, la más importante de La Habana y donde solía verse a Ernest Hemingway en un bar cercano “El Floridita”. Era raro porque visitaba con sus amigos, los “mataperros”, lugares donde había comida, juguetes o lápices “Mirado”. Poco a poco se fue adentrando a un laberinto de libros y se sintió solo. Nunca había percibido tanto silencio en su corta vida. De repente, sus ojos casi negros miraron un libro muy bonito de pasta verde. En la portada se asomaba un niño saltando de un edificio en llamas y leyó: Aventuras de un niño irlandés, de Julio Verne.
Le llamó tanto la atención que, sin pensarlo demasiado, cogió el libro y rápidamente lo guardó debajo de su camisa de colegial. Salió como si nada del lugar. Su compañerito estaba en la tienda de enfrente, “La Rusquella”, intentando robarse un par de zapatos cafés. De la nada se escucharon unos gritos ensordecedores: “¡Atájalo, atájalo!”.
El librero había visto a Manolito cómo se metía ese ejemplar a la altura del estómago. Al oír ese vozarrón, el mozalbete de 10 años corrió con todas sus fuerzas sobre la calle Obispo, esquivó y saltó como loco varios autos. Su corazón casi explota por el gran esfuerzo de sus piernas flacas. Un tipo se le atravesó por el camino y mordió el suelo. Lo atraparon. Fue llevado a empujones a la estación de la policía. La gente indignada miraba a ese mocoso y movía la cabeza en señal de desaprobación.
Al ingresar al centro policíaco, un uniformado reconoció al pequeño y sabía que su padre trabajaba como mesero en el bar “Palacio”. Fue de inmediato a buscar a don Coliseo. Mientras tanto, el dueño de la librería miraba con tanto odio al menor de edad que se le enrojeció el rostro. Por fin llegó don Coliseo con su clásico delantal. “¡Ay, Dios!”, dijo en silencio Manolito rodeado de varios policías imponentes y con fama de dar golpizas, matar y torturar. Era la policía del dictador Fulgencio Batista. Nada más, nada menos.
El mesero de lentes de pasta tomó una silla y se subió. Como era sindicalista y le gustaba dar discursos aprovechó el momento: “Como dijo José Martí, robar un libro no es robar, porque hay que ser culto para ser libres”. Y todos los agentes aplaudieron con entusiasmo ante el desconcierto del librero. Al final soltaron al chico “mataperro” y don Coliseo pagó el libro del tal Julio Verne. Así comenzó la pasión por la literatura del escritor cubano Manuel Pereira.
Ese tipo de historias divertidas y sorprendentes se pueden leer en su libro reeditado de cuentos Mataperros (Textofilia 2012), que fue galardonado en 2006 con el Premio Iberoamericano de relatos Cortes de Cádiz, España.
Los 27 cuentos “autobiográficos” de la infancia de Manuel en la Habana Vieja son una especie de “memoria ficcionada”, recuerdos de los últimos años del régimen de Batista y los tres primeros años del triunfo de la Revolución Cubana que encabezó Fidel Castro, el “Che” Guevara y Camilo Cienfuegos.
Las aventuras de Joaquín Iznaga y su pandilla juvenil “Mataperros” demuestran que la realidad de la ficción suele ser más perdurable: agua vuelve el espejo. La pluma precisa del experimentado escritor rejuvenece y nos traslada a la Loma del Ángel, el barrio que se alza frente a la bahía, donde el hampa y la prostitución florecieron.
El vecindario se dividía en tres clases sociales: en la cuadra de abajo vivían los
“mataperros” hacinados en cuartuchos. En la del medio se encontraban los “bitongos”, mientras que en la parte superior de la loma habitaban los niños ricos: los “góticos”. La Loma del Ángel era una pequeña muestra del tejido social de Cuba hasta que llegaron los “Barbudos” o los “Reyes Magos” en enero de 1959. Todo cambió: Melchor, Gaspar y Baltazar se robaron la diversión. Desapareció toda la alegría de los niños, la infancia se militarizó. En ese ambiente violento creció Manuel Pereira.
En el cuento “Una bronca por un peso” –quizás el más divertido- don Coliseo busca por todos lo medios que su hijo no se convierta en un “niño gótico” y trata de alejarlo de las influencias de su esposa gallega Numancia, que era “gótica” por naturaleza.
Don Coliseo sabía que la única forma de que Joaquín sobreviviera a las bandas peligrosas que controlaban las calles era enseñarlo a pelear. Así que un día cualquiera le propuso: “¿Ves a aquel negrito que está parado en la esquina? Te doy un peso si te fajas con él”. ¡Su padre nunca le había dado un peso! Un peso equivalía a veinte Coca-Colas… Como no aceptó, don Coliseo se acercó con el negrito “El Churri” y le hizo la misma oferta. Sin pensarlo, agarró la moneda y se lanzó contra Joaquín, que irremediablemente tuvo que contestar a los “trompones”.
“Mi papá lo hizo porque quería que aprendiera a pelear. Sabía que en ese barrio había que tener capacidad de defensa. Era un barrio portuario que implicaba marinería, prostitución, bares y delincuencia. Esa es la condición de los puertos y genera una atmósfera de violencia que impregna a la juventud. La estás respirando desde que naces”.
-El escritor Guillermo Espinosa Estrada dice que idealizamos nuestra infancia para sobrellevar el presente infernal, ¿cómo fue el proceso de escribir estos “cuentos autobiográficos”?
Es un libro de cuentos sobre una pandilla de muchachos. Todos queríamos ser boxeadores, Tarzán, Superman, estábamos locos y vivíamos un ambiente de violencia tremenda: cadenas, palos con clavos, armamento medieval, púas, nos tirábamos piedras, rompíamos vidrios, robábamos todo lo que podíamos como chocolates, lápices y sacapuntas. Eso éramos, niños traviesos y alegres y muy locos. Siempre estábamos en el Malecón nadando. El Malecón es una zona rocosa, y nadábamos en unas pocetas. Era un lugar fabuloso para pasar el día. Casi no íbamos al colegio, nos fugábamos. Era más atractivo estar ahí o ir al barrio de las prostitutas, no podíamos hacer nada porque éramos niños, pero por lo menos las veíamos. Esa era la infancia y todo eso desaparece cuando triunfa la revolución en 1959. Llegan los “Barbudos” o los “Reyes magos”. Todo cambia en ese momento para bien y para mal. En el libro tenía un interés de destacar eso, de matizar. Todo lo que hizo la revolución no está mal, hay cosas que están bien.
-Sin embargo, el sabor que queda al terminar “Mataperros” es que la Revolución Cubana se robó la diversión…
Hay una especie de frustración, pero por otro lado desaparecen las bandas rivales, porque había pandillas muy peligrosas en los barrios. Había calles que no podía cruzar porque me lanzarían unas bofetadas y me iban a dejar muy mal parado, eso desapareció. Son las cosas buenas. Pero se esfuma toda la alegría de la infancia. Lo que hace la revolución es militarizar a los jóvenes y a los niños. ¿Cómo? A través de programas sociales y campañas de justicia social como las alfabetizaciones. También hay que cosechar el café y la caña de azúcar. Los americanos nos quieren invadir, pues cursos de artillería. Todo eso produce una atmósfera de militarización y esos jóvenes desaparecen, yo también. Esas fotos se desintegran. Es un momento de la vida congelado en el tiempo. Yo quiero que sea un libro bisagra entre los últimos años de Batista y los primeros de Castro.
-¿Cómo fue la desaparición abrupta de clases? Porque ya no hay “góticos”, “bitongos” o “mataperros”…
Todo se uniformiza a la baja. Casi todos somos “mataperros”, todos somos pobres. Ese es el problema del igualitarismo comunista, nunca te aclara que tipo de igualdad va establecer. Por eso hay que ser muy exigentes con los políticos cuando empiezan a hacer sus promesas. Si la igualdad va a ser la pobreza, no me interesa. Es un mal negocio. Es cambiar “la vaca por la chiva” como decimos en Cuba. En el capitalismo, por lo menos los pobres, tienen la posibilidad o ilusión de tener un ascenso social, ya sea a través de la lotería o robando, tienen una ilusión. Pero en el comunismo planificado esa ilusión desaparece y sabes que vas a ser eternamente pobre, eso es horrible. Quitarle al ser humano la ilusión, el capricho. En Cuba no hay hambre, en Cuba lo que no hay son caprichos. La crisis es de caprichos. Todo mundo come una cantidad de proteínas al día que permite que esté viva, no hay cadáveres en las calles como en Nueva Delhi. Hay una crisis de caprichos: si tú quieres comer un filete de cerdo en lunes, pues no puede ser porque resulta que el racionamiento que te toca es un huevo. Tú no tienes derecho de ejercer el capricho. Eso lo puede hacer un pobre aquí en México. Eso desaparece en el comunismo y es gravísimo. Porque al desaparecer el derecho al capricho está desapareciendo la diversidad y eso tiene un reflejo en otros aspectos políticos, culturales, intelectuales. Es espantoso.
-¿Su infancia fue feliz o infeliz?
Es muy difícil saberlo. Es difícil tener una opinión total hacia una dirección: feliz o infeliz. No sé, tuve días infelices y otros felices. Fue una infancia dichosa porque tenía el amor de mis padres. Eso me hacía distinto de esos muchachos porque ellos no sabían ni siquiera quiénes eran sus padres. Eso es terrible, no saber quién es tu papá y tu mamá. Eso es espantoso mi amigo, el punto de vista síquico es tremendo. Yo sí sabía quiénes eran. La fotografía de la portada del libro la tomó mi papá, por ejemplo. Estaba con los “Mataperros”, pero siempre sentía la presencia de tres adultos que eran mi papá, mi mamá y mi abuela. Y eso me daba fortaleza.
-El cuento “Macao” es una grata sorpresa: pasó de ser jefe de la pandilla del Barrio de Colón a estudiante de pintura en la Academia de Bellas Artes…
Eso fue bueno. Trato de ser justo porque hay muchos cubanos llenos de dolor y amargura. Yo los entiendo, sobre todo los que están en Miami que son viejos como yo. Porque les fusilaron a algún familiar, estuvo preso el hijo por 20 años, les quitaron un negocio. A mí no me quitaron nada y por eso no tengo esa amargura, pero entiendo que otros la tengan. Por eso soy capaz de darme cuenta de que pasaron cosas buenas también. Hubo cosas positivas: un negrito delincuente quiere ser de pronto artista y tiene acceso a una escuela de arte, esa es una bondad de la revolución. Trato de ser equilibrado. Yo soy un exiliado, estoy en contra de Fidel Castro, que quede claro, pero dentro de eso hay que reconocer algunas verdades históricas. Porque si no volvemos a caer a la eterna trampa: negar la historia y entonces siempre estamos comprometiendo el futuro. Creo que eso es el papel del escritor, no sólo es un señor que escribe historias divertidas para leer en el tren o en el avión, también es un señor que tiene que tener una conciencia social y conciencia histórica. Yo creo en eso.
-¿Qué le pasará a Cuba cuando muera Fidel Castro?
No soy adivino, pero supongo que Cuba volverá a ser lo que nunca debió dejar de ser: un pequeño país tropical lleno de música, color y carcajadas, exportador de azúcar, café, tabaco, flores y frutas, con entradas masivas de turistas -sobre todo procedentes de EUA-, con una economía de servicios y sin desmesuradas ambiciones napoleónicas que sólo traen distribución igualitaria de la miseria y mucho dolor. Cuba será entonces como cualquier otra isla caribeña, como Puerto Rico, Guadalupe, Trinidad y Tobago, Martinica… Un pueblo unido, sin un desgarrador exilio de casi dos millones de personas, sin divisiones clasistas, ni odios, sin pena de muerte y sin ese anti-imperialismo tan falso como exagerado que no es más que envidia. Lo que le hace falta a Cuba es una cura de humildad, que se le bajen los humos, que deje de sentirse el ombligo del universo, que ocupe de una vez su verdadero lugar en el concierto de las naciones. Volverán la economía de mercado y la libre empresa, con sus ventajas y sus desventajas. Por sus dimensiones y posición geográfica, Cuba podrá permitirse un gobierno lo más pequeño y barato posible, no necesitará fuerzas armadas, ni tampoco un aparato de seguridad del Estado, que son tan costosos, ni tantos ministerios, ni un cuerpo diplomático tan numeroso. Con todo ese dinero que se ahorrará, la isla podrá conservar, e incluso mejorar, algunas conquistas de justicia social para los más desfavorecidos: sanidad y educación gratuitas, por ejemplo. Eso bastará para garantizar la paz social.
José Martí y México
Manuel Pereira no deja de contar historias, está ocupado escribiendo alguna reseña literaria o crítica de cine. Actualmente es Director de Difusión Cultural del Instituto Cultural Helénico y siempre está preparando alguna clase literaria o diseñando futuros programas para cursos universitarios. Sus vacaciones son para escribir, no hay descanso ni siquiera sábados y domingos. No ve televisión y no le interesan los deportes.
Al encender otro cigarrillo, recuerda que cuando era niño leía cómics como “El pájaro loco” o “Dick Tracy”, pero su madre leía la Biblia y cosas de Benito Pérez Galdós. Su padre, en cambio, sindicalista y un poco comunista tenía libros de Lenin. Cuando su mamá se enteró de que había robado el libro “Aventuras de un niño irlandés”, avergonzada, hizo ahorros inimaginables y le compró toda la colección de Verne. El pequeño enloqueció tanto que se hacía pasar por el escritor francés y se autografiaba sus libros: “Para Manolín Pereira, de su amigo por siempre Jules Verne”.
A sus 63 años, el discípulo del escritor José Lezama Lima dice que aún se carcajea por aquella frase de José Martí que su padre usó para sacarlo de la estación policíaca.
“Unos diez años después del incidente por el libro de Verne, ya me había leído las obras completas de José Martí, que son unos 20 tomos. Estaba buscando la cita y no la encontré. Hablé con especialistas de la obra de Martí y no sabían nada. Le dije a mi padre donde había sacado esa cita: ‘me la inventé chico, me la inventé’, jejeje. Es bellísimo porque pudo haberlo dicho Martí. Mi padre dio un chispazo de ignorancia. Era un hombre con una formación tan precaria que no había hecho el sexto grado. La otra parte sí es real: ser culto para ser libre. Empalmó una cita real con una apócrifa. Lo cual le da más valor a la apócrifa”.
-¿Cuál fue la motivación real de su exilio y por qué escoger a México para vivir?
Cuando empezó la Perestroika y la Glasnost en la Unión Soviética me entusiasmé mucho, pensando, ingenuamente, que el gobierno cubano haría algo parecido, o sea, que llevaría a cabo profundas reformas económicas y brindaría mayor transparencia informativa (o lo que es igual, que habría menos censura en los medios). Pero no fue así, sino todo lo contrario. En 1988 renuncié a mi cargo de agregado cultural en la UNESCO y regresé a Cuba porque mi padre estaba ya muy enfermo y yo quería asistir a sus últimos días. Mientras tanto, Fidel Castro se atrincheró en una especie de pureza ideológica, quiso ser más papista que el Papa, o sea, más comunista que la mismísima madre Rusia. Por si fuera poco, en julio de 1989 fusilaron al general Ochoa y a otros tres militares de alta jerarquía. Viendo tan lúgubre el panorama, decidí hacer las maletas e irme para siempre. Mi primer destino fue Alemania (recién derrumbado el Muro de Berlín), luego fui a Francia, después me instalé largamente en España y hace siete años llegué a México. ¿Por qué México? Me cansé de Europa y de la falta de trabajo en España, me cansé de la soledad y la frialdad europeas, por eso vine a México, buscando una cercanía geográfica y emocional con Cuba, buscando una idiosincrasia más parecida a la cubana, además, aquí tenía amigos y una sobrina. Ya Europa no tenía nada que enseñarme.
En “Mataperros” Manuel Pereira tuvo que recurrir a su memoria y pareciera que ésta no lo traicionó, pues sus cuentos están llenos de vida y de buena nostalgia. Describe detalladamente los barrios y las tiendas; recuerda rostros y diálogos con sus amigos que pensó se habían quedado en el malecón, pero que reviven gracias a su memoria fotográfica. Sin embargo, dicen que el recuerdo de las cosas pasadas no es necesariamente el recuerdo de las cosas tal y como sucedieron.
(*) Publicada en el periódico El Informador. Ciudad de México. 25 de Mayo 2012.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MARIO VARGAS LLOSA:
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2011
En enero del 2011 fue entrevistado Manuel
Pereira respecto al premio Nobel que recibió Mario Vargas Llosa. Entrevistó
Pablo Hiriart para "W Radio", Ciudad de México. Dar click en la imagen para escuchar entrevista.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ELISEO ALBERTO EN LA ETERNIDAD
El pasado 9 de Agosto del 2011 fue entrevistado
Manuel Pereira respecto al fallecimiento del escritor cubano Eliseo Alberto
(Lichi). Entrevistó Gilberto Prado Galán, para "Entre Paréntesis", en
Radio Ibero, Ciudad de México. Dar click en
la imagen para escuchar entrevista.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UN VIEJO VIAJE
La más reciente novela de Manuel Pereira
 |
| Durante la presentación de la novela en el Fondo de Cultura Económica Condesa, Ciudad de México, 20 Agosto 2010. |
¿Cuál es el tema de su nueva
novela "Un viejo viaje"?
 A mediados de los ochenta, un pintor cubano que ha devenido
funcionario y viajero oficial, está sentado en Barajas esperando su vuelo de
regreso a la Habana. Tiene dudas. ¿Debe regresar a Cuba o se queda en Madrid
para siempre? Esta pregunta lo obsesiona, obligándolo a recordar diversos
episodios de viajes anteriores en los que el amor, la frustración, la picaresca
y el absurdo se entremezclan. Mientras tanto, en el aeropuerto también tienen
lugar aventuras que desencadenan la intriga, el suspense y la acción. El ritmo
narrativo es trepidante, a pesar de ser una novela que incluye trozos de
reflexión. A lo largo de 333 páginas, el pintor Lucio Gaitán va destilando toda
una crítica a la sociedad de su tiempo, tanto la capitalista como la comunista.
“Entre el comunismo y el consumismo, me quedo conmigo mismo”, concluye el
protagonista. Por razones obvias no revelo el desenlace, lleno de sorpresas.
A mediados de los ochenta, un pintor cubano que ha devenido
funcionario y viajero oficial, está sentado en Barajas esperando su vuelo de
regreso a la Habana. Tiene dudas. ¿Debe regresar a Cuba o se queda en Madrid
para siempre? Esta pregunta lo obsesiona, obligándolo a recordar diversos
episodios de viajes anteriores en los que el amor, la frustración, la picaresca
y el absurdo se entremezclan. Mientras tanto, en el aeropuerto también tienen
lugar aventuras que desencadenan la intriga, el suspense y la acción. El ritmo
narrativo es trepidante, a pesar de ser una novela que incluye trozos de
reflexión. A lo largo de 333 páginas, el pintor Lucio Gaitán va destilando toda
una crítica a la sociedad de su tiempo, tanto la capitalista como la comunista.
“Entre el comunismo y el consumismo, me quedo conmigo mismo”, concluye el
protagonista. Por razones obvias no revelo el desenlace, lleno de sorpresas.
¿Qué vínculo tiene esta obra
con sus libros anteriores?
El personaje principal de Un viejo viaje es Lucio Gaitán, quien ya aparecía en
mi novela Toilette (Anagrama,
1993). También reaparecen ahora fugazmente Joaquín Iznaga y Leonel Magín,
protagonistas de El Comandante Veneno y de El Ruso, respectivamente. En algún
momento, me percaté de que llevo mucho tiempo escribiendo una sola y larga
novela. Casi intuitivamente, apenas sin trazar un plan, he ido bosquejando una
saga que cuenta la infancia, la adolescencia, la madurez y el desencanto de
tres cubanos extraviados en la utopía tropical. Aunque es posible leer todas
mis novelas como unidades independientes, mi mayor afán es que algún día
también se puedan leer como un solo cuerpo, algo así como un conjunto de
trípticos desplegándose en una geometría fractal.
Además de su relación literaria
con Cuba, ¿qué otros temas diría usted que son fundamentales en su obra? Me interesa mucho la pintura, la historia de las
formas en general. Soy un pintor frustrado. También me seduce la ciencia en sus
desarrollos más audaces, desde la ingeniería genética hasta la física cuántica.
El gnosticismo, como explicación espiritual y filosófica de todo lo humano y lo
divino, me mantiene iluminado desde hace más de diez años.

¿En qué medida el exilio ha
cambiado o influido en su estilo y en el modo de abordar el tema Cuba? En realidad, mi estilo cristalizó en París
cuando trabajaba en la UNESCO (1984-88). Allí se consumó mi formación
intelectual y llegué a dominar los recursos indispensables para escribir
ensayos. Abandoné la novela por un tiempo. Me concentré en prosas más concisas
y profundas. Fue un período de intenso trabajo. Descubrí un método de
asociación de ideas permeado de amena erudición. Poco después, ya en mi
destierro europeo, la nostalgia, la soledad y la lejanía, suscitaron en mí la
perspectiva necesaria para visualizar de nuevo largas ficciones. Cuba devino
así un escenario de la memoria donde mis personajes, a través de sus
peripecias, van mostrando las diversas etapas históricas del largo proceso que
ha vivido la isla. Ese distanciamiento fue muy saludable, porque me salvó del
tono excesivamente costumbrista y/o periodístico que suele lastrar tantas
seudonovelas.
Usted ha escrito varios libros
de ensayos. ¿Qué le atrae de este género? ¿Qué
le ofrece en comparación con la novela?
 El ensayo
enseña a pensar, tanto al autor como al lector. La novela, en cambio, es un género
para entretener o para evadirse. Uso el ensayo para devorar lo universal
mientras que la novela y el cuento me sirven para exorcizar lo cubano. El gran
problema de la novela actual es que se ha desintelectualizado y comercializado
demasiado. Yo creo que hay que volver al sueño de Flaubert, a la fragua de
Thomas Mann, Hesse, Joyce, Kafka, Musil, Proust... Hay que conseguir que la
novela sea algo más que un mero pasatiempo para hacer dinero o adquirir fama. Para eso están los guiones de cine y los libretos de las
telenovelas, que cumplen a la perfección con esa función. Hay que intentar que
la novela recupere su antigua dignidad perdida, que sea capaz de revelar una
cosmogonía, que levante un mundo ante los ojos del lector, que ambicione el
prestigio de obra de arte, que sea un enriquecimiento del lenguaje y también un
instrumento de interpretación de la realidad. La novela-ensayo ―sin que sea sinónimo
de ladrillo― es lo que estoy buscando desde hace años. En Cuba tenemos
ensayistas que también nos dejaron brillantes narraciones: Lezama Lima y Alejo
Carpentier. Quiero creer que estoy instalado en esa tradición.
El ensayo
enseña a pensar, tanto al autor como al lector. La novela, en cambio, es un género
para entretener o para evadirse. Uso el ensayo para devorar lo universal
mientras que la novela y el cuento me sirven para exorcizar lo cubano. El gran
problema de la novela actual es que se ha desintelectualizado y comercializado
demasiado. Yo creo que hay que volver al sueño de Flaubert, a la fragua de
Thomas Mann, Hesse, Joyce, Kafka, Musil, Proust... Hay que conseguir que la
novela sea algo más que un mero pasatiempo para hacer dinero o adquirir fama. Para eso están los guiones de cine y los libretos de las
telenovelas, que cumplen a la perfección con esa función. Hay que intentar que
la novela recupere su antigua dignidad perdida, que sea capaz de revelar una
cosmogonía, que levante un mundo ante los ojos del lector, que ambicione el
prestigio de obra de arte, que sea un enriquecimiento del lenguaje y también un
instrumento de interpretación de la realidad. La novela-ensayo ―sin que sea sinónimo
de ladrillo― es lo que estoy buscando desde hace años. En Cuba tenemos
ensayistas que también nos dejaron brillantes narraciones: Lezama Lima y Alejo
Carpentier. Quiero creer que estoy instalado en esa tradición.
¿Cuáles han sido sus últimos
"descubrimientos" literarios? ¿Qué obras o autores contemporáneos
recientes, de cualquier latitud o nacionalidad, ha leído con interés últimamente? Me gusta leer a los grandes muertos, esos eternos contemporáneos. La
lengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer, El
estandarte, de Lernet-Holenia, Cartucho, de Nellie Campobello; El
arte de la poesía, de Ezra Pound, Napoleón Bonaparte, de Chateaubriand, El
club de los gourmets, de Tanizaki; Helada, de Thomas Bernhard, La
conjura de los necios, de Kennedy Toole, El canon occidental, de Harold Bloom, El
gabinete de un aficionado, de Georges Perec, las
Enneadas, de Plotino...
¿Qué piensa de la literatura
que publican los autores que viven dentro de la isla, incluso aquellos que
logran publicar en el exterior? ¿Hay algunos nombres u obras que le hayan parecido
interesantes? O cuando menos, ¿algunos que le parezcan dignos de atención para
un futuro más o menos cercano?
En el exilio no he tenido mucho tiempo para leer lo producido en
la isla. Durante años estuve desconectado de Cuba, entre otras razones, por las
enormes dificultades para establecer contactos fluidos con el país donde nací.
Por otra parte, soy tan selectivo en mis lecturas que, a mi edad, ya casi no
leo novedades, sólo releo a mis autores favoritos. Durante años seguí a un
excelente escritor que vivía en Cuba: Antonio José Ponte. Pero ya pertenece al
exilio. Actualmente, y gracias al Dios de Internet, lo más interesante que sale
de la isla está en la blogosfera, en autores que combinan honestidad
intelectual, rigor en el análisis, calidad en la escritura documental y coraje
cívico: Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, por ejemplo.
¿Tiene algún otro nuevo libro
por salir? ¿En qué nuevo proyecto trabaja ahora?
Trabajo en
otra ficción, cuyo título y tema me reservo por superstición literaria. Al
mismo tiempo estoy enfrascado en un nuevo libro de ensayos.
ENTREVISTAS DE MANUEL PEREIRA A VARIOS ESCRITORES Y CINEASTAS
YOANI SÁNCHEZ:
LA BLOGUERA DE LA LIBERTAD
Por Manuel Pereira
La bloguera cubana Yoani Sánchez fue nombrada
recientemente "Héroe de la libertad de prensa en el mundo" por el
Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y, poco después, ganó el Premio Príncipe
Claus.
Esta joven filóloga, residente en La Habana, ya
había recibido, entre otros, el Premio de Periodismo Digital Ortega y Gasset.
En el 2008 fue elegida por la revista TIME una de “las cien personalidades más
influyentes del mundo”, y su blog “Generación Y” fue distinguido, por esa misma
revista, como uno de los 25 mejores del mundo. En noviembre de 2009, el
Presidente norteamericano Barack Obama respondió a un cuestionario que ella le
dirigió a través de Internet: siete preguntas y respuestas que le dieron la
vuelta al mundo.
En un país como Cuba, donde los medios de
comunicación son propiedad del gobierno, ella es la otra cara de la “verdad”
oficial. Día tras día, Yoani cuenta en su blog lo que la propaganda disfrazada
de periodismo calla, tergiversa o edulcora. Ella nos revela, en sus más mínimos
detalles, el lado oculto de la realidad.
Gracias a las más avanzadas tecnologías Yoani ha
logrado romper los muros de la censura vigente en ese museo -o mausoleo- de la
Guerra Fría que es Cuba. Por eso la odian tanto en los círculos oficiales, por
eso incluso ha sido víctima de atropellos físicos, insultos y arrestos
arbitrarios.
Valiente y frágil muchacha que informa más y
mejor que cualquier agencia de prensa internacional radicada en La Habana. Sin
perder la calidad de su escritura, sus textos describen las penurias cotidianas
de la población, son una denuncia a favor de la libertad de expresión y
proclaman el derecho de cualquier ciudadano a disentir del pensamiento oficial.
- Ante todo, Yoani, quiero felicitarte
doblemente: por los 35 abriles que acabas de cumplir y por tan merecidos
premios. Ahora cuéntame cómo empieza un día cualquiera de tu vida -le pregunto
en una llamada de larga distancia desde México.
-Todos mis días son diferentes, tal vez porque
la realidad cubana no permite una rutina. Esto es un delirio, es como en tu
libro La quinta nave de los locos. Desde pequeña estoy acostumbrada a
levantarme a las 6 de la mañana. Además, tengo que hacerlo porque tenemos que
despertar a mi hijo para que llegue a tiempo a la escuela. Me pongo frente al
televisor y me disparo el noticiero nacional, donde uno no se entera de nada,
pero por profesionalismo periodístico lo veo de todas maneras. Ese es el
momento mágico del día, cuando mi esposo (el también periodista digital
Reinaldo Escobar), mi hijo Teo y yo nos sentamos a desayunar. Estamos los tres
frente al sol, pues este edificio prefabricado yugoslavo está orientado en esa
posición, así que el sol entra por el balcón y nos descubre en nuestra mesa
desayunando. Después de eso, bajo a la calle, puedo estar dos horas en una cola
para comprar malanga, o bien doy clases de español desde las 9 hasta las doce
del día. De eso vivo hace años, al principio empezó Reinaldo con las clases a
turistas alemanes, y luego los dos empezamos a dar repasos de español a
estudiantes cubanos, aunque debo decirte que después de que empezó a salir mi
blog, algunos han cogido miedo y no han venido más...
- Ustedes viven en un edificio bastante alto, en
el último piso, que es el catorce... ¿Cómo se las arreglan cuando hay
interrupciones de suministro de agua?
-Eso es angustioso, para que tengas una idea:
hace un año hicimos una remodelación en la cocina que estaba desastrosa, y
tuvimos que fundir una meseta nueva. Para hacer la mezcla con cemento, poner
las cabillas y todo eso, tuvimos que usar agua de la pecera... le pedimos
prestada un poco de agua a los peces... Cuando no hay agua, tenemos que cargar
cubos escaleras arriba, catorce pisos, y en ocasiones... simplemente ahorramos,
somos faquires, y no nos bañamos durante algunos días (risas).
- ¿Qué ocurre cuando se rompe el elevador?
-Este edificio se inauguró en el año 1985, los
ascensores originales eran soviéticos, y eran una calamidad. No hace mucho los
cambiaron por otros rusos. Hay una diferencia importante entre la tecnología “soviética”
y la “rusa”. Estos rusos son un poco más estables, se rompen con menos
frecuencia, aunque eso es también gracias a que Reinaldo los repara y les da
mantenimiento.
- ¿Qué haces cuando hay cortes de luz?
-En los últimos dos años han disminuido los
apagones, de todas maneras aquí no puedes contar siempre con electricidad...
Parece que las autoridades se han dado cuenta de que hay una relación entre los
cortes eléctricos y la insatisfacción popular, así que han tratado de que los
apagones no se repitan tanto como antes.
- Algo tan sencillo para cualquier ciudadano del
mundo civilizado como es encender la computadora en su casa y conectarse a
Internet, para ti es una hazaña cotidiana. Cuéntame cómo haces para conectarte
a Internet.
-No tengo Internet en la casa, yo me conecto en
los hoteles. Al principio entraba en los hoteles mascullando palabras en inglés
o en alemán, haciéndome pasar por extranjera. Después Raúl Castro autorizó que
los cubanos entraran y se alojaran en hoteles. Así que aproveché esa nueva
circunstancia, y ahora puedo entrar sin tener que fingir que soy turista...
Claro, siempre hay operativos de la policía secreta a mi alrededor, informantes
que me miran con insistencia o se hacen señales entre ellos. Esos agentes de
seguridad no se acercan más a mí por cuestiones de visibilidad, no les conviene
provocar un escándalo en medio de tantos huéspedes extranjeros. Por lo demás,
yo no tengo nada que ocultar, no tengo armas escondidas en mi casa, ni nada, yo
soy transparente, yo entro en los hoteles sin recurrir a camuflajes, yo soy
Yoani y escribo un blog... Siempre ejercen cierta presión, pero de ahí no
pasan.
- ¿Entras todos los días en Internet?
-¡Ojalá! Toma en cuenta que una hora de conexión
a Internet en un hotel, o en un cibercafé, cuesta el tercio del salario normal
promedio. Entro una vez a la semana, a veces tardo hasta quince días en
conectarme. Yo escribo previamente mis crónicas en casa, y lo llevo todo ya en
cuartillas al hotel. Entonces me siento allí frente a la computadora y envío
todo eso por correo electrónico. Yo no navego por las páginas. Mando mis textos
a comentaristas y traductores de mi blog, y ellos se dedican a publicarlo por mí
con una frecuencia y organización que le da vida al blog. Eso pudiera dar la
sensación de que yo estoy todos los días en Internet, pero no es así, mis
amigos van ordenando el material y van dándole una secuencia. Ahora bien, eso
ha cambiado mucho desde agosto del año pasado cuando apareció una milagrosa
herramienta llamada twitter y eso me trajo una inmediatez. El twitter es una
bendición, ahora emito mensajes inmediatos, no sólo 140 caracteres, sino también
imágenes, y... ¡sorpresa desde hace dos semanas!... ahora también puedo emitir
audio. Si los cubanos hemos sido capaces de hacer un bistec con cáscara de
toronja, si hemos podido inventar la carne sin carne, ¿cómo no vamos a hacer
internet sin internet? (risas).
- He sabido que hace poco matriculaste a
tu hijo Teo en un instituto preuniversitario y allí te encontraste unas
normas oficiales escritas por los maestros en el pizarrón: “las hembras no usarán
más de un par de aretes (...) Las sayas deberán tener un largo de 4 centímetros
por encima de las rótulas de las rodillas. No se permitirán sayas ni pantalones
pélvicos (...) Las hembras no usarán maquillaje. No se permiten pulsos,
collares, cadenas ni anillos. Los atributos religiosos no podrán estar
visibles. No se portarán MP3, MP4, celulares. Los varones no usarán aretes,
presillas ni piercing (...) No se permite en los varones: el pelo largo,
pintado, pinchos largos, ni figuras en el cabello (...) El cabello de los
varones no debe exceder los 4 centímetros”. ¿Qué va a hacer Teo ante esa
situación de represión medieval?
- Aunque sólo tiene quince añitos, nuestro hijo
es el tipo más libre de la casa. Nunca le decimos lo que tiene que hacer, le
dejamos a él la elección de seguir o no las normas de indumentaria y de corte
de pelo escritas en la pizarra. Para que tengas una idea de quién es Teo:
durante la ola de arrestos conocida como “la Primavera Negra”, tuvimos que
contarle que a un amigo nuestro lo habían metido en la cárcel. Eso fue en el
2003, Teo tenía unos ocho años y nos preguntó por qué estaba en prisión nuestro
amigo. Le contestamos que porque era un hombre muy valiente, y de pronto nos
preguntó: “¿entonces ustedes están libres porque son un poco cobardes?”
- Los vecinos de tu edificio... ¿te apoyan, te
evitan, te espían, se solidarizan contigo?
-Hay de todo... En primer lugar, es difícil
plantar batalla cuando la persona que repara el ascensor de los 14 pisos es mi
esposo. Reinaldo es el mago de este edificio, es el Mecánico del Ascensor. Así
que tienen que llevarse mínimamente bien con él. Por otra parte, la gente aquí
nos tienen mucha estima, siempre que tocan nuestra puerta para pedir cualquier
cosa, nosotros los ayudamos, ellos tienen la experiencia del contacto con
nosotros. Las inyecciones de paranoia que les han inoculado han funcionado
hasta cierto punto, pero no pueden hacernos un acto de repudio, un mitin donde
nos insulten, porque estamos acá arriba, y la concentración de las turbas sería
allá abajo, en la calle, y, por tanto, no los oiríamos. Suponiendo que
organizaran ese acto de repudio en el pasillo de nuestro piso catorce, tampoco
sería efectivo, porque sólo seríamos testigos de esa repulsa nosotros tres, ya
que el pasillo es estrecho y no cabe tanta gente. Entonces la parte teatral, la
masividad, cuyo objetivo es que la gente en la calle vea y oiga el mitin de
repudio, tampoco funcionaría. O sea, la escenografía política callejera, que
tanto le interesa al gobierno, no funciona aquí con nosotros.
- En repetidas ocasiones te han invitado a
recoger diversos premios internacionales, pero el gobierno no te deja salir de
la isla. Hace poco me decías por teléfono: “creo que va a ser más fácil que México
venga a mí antes que yo vaya a México”. ¿Te gustaría venir a México?
-¡Claro! ¡Me encantaría! A México y a Argentina,
porque son dos potencias culturales y literarias, a esos dos grandes países
tengo que ir, sea como sea...
Así es un día en la vida de Yoani Sánchez.
(*) Publicado en la revista Día Siete, del periódico El Universal. México, 19 de septiembre del 2010.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CONVERSANDO CON DÁMASO ALONSO
Por Manuel Pereira
Dámaso Alonso (foto: Manuel Pereira)
En junio de 1979 visité a Dámaso Alonso en su chalé de las afueras
de Madrid. La mucama que me anunció en el recibidor desapareció con su cofia
detrás de una cortina. Enseguida apareció Don Dámaso. Pequeño, inquieto,
demasiado ágil para sus años, me estrechó la mano indicándome que lo siguiera
hasta una espaciosa biblioteca.
El por entonces Presidente de la Real Academia de la Lengua Española
era mucho más que eso. En él se resumía toda la gran poesía española. No solo
fue el crítico de su generación, sino también el amigo de los Machado, Salinas,
Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre. Nadie estudió
tan profundamente la poesía clásica de España. Fue el exégeta por excelencia de
Garcilaso, de Fray Luis de León, de Quevedo y, sobre todo, de Góngora, cuyo
busto dominaba la biblioteca donde nos sentamos.
Don Dámaso Alonso disponía de una hora. Dentro de dos días recibiría
el Premio Cervantes y aún no había terminado de redactar su discurso. Así es
que no perdí ni un minuto. Empezamos hablando de Cuba. Me explicó que quería
visitar la Isla, pero estaba muy atareado con los trabajos de la Academia.
¿Cómo se defiende nuestra lengua de las voces extranjeras,
especialmente inglesas, que penetran junto con los adelantos tecnológicos?
Dámaso Alonso (DA): Yo no tengo enemistad ninguna a los
extranjerismos con tal que sean absolutamente necesarios. En una ocasión estudié
los extranjerismos del automóvil, y fue muy interesante descubrir que en
Argentina usaban galicismos. ¿Sabe usted por qué? Porque allí los automóviles
habían entrado desde Francia. Por ejemplo: volante es la adaptación de volant.
En otras partes de América se le dice timón, que viene de un vocablo naval inglés…
¿Cómo le llaman ustedes en Cuba a la cremallera?
Zipper —dije y lo vi tomar nota.
DA: Pues ése es un evidente anglicismo, y es onomatopéyico, viene
de la rapidez con que se cierra, del sonido que produce al cerrarse. En otros
países hispanohablantes le llaman “relámpago” y, en otros, usan la palabra
francesa éclair, que es la traducción de relámpago. Relámpago es una obvia metáfora
de la prisa o velocidad. En cambio, zipper es onomatopeya física, lo que
evidencia que en Cuba la cremallera entró desde Estados Unidos o desde
Inglaterra…
Don Dámaso disfruta el laberinto de las etimologías. Sostiene en
la mano su reloj pulsera, viste un traje gris impecable, tiene la voz cascada
como si hubiera hablado durante siglos…
DA: ¿Pero quiere que le diga más? Cremallera no es voz hispánica
como piensan muchos. Es francesa, nos llegó desde Francia a nosotros… A propósito,
usted lleva apellidos gallegos…
Le explico que soy hijo y nieto de gallegos y se le iluminan los
intensos ojos azules.
DA: Yo me crié en Galicia —comenta eufórico—, me he dedicado a
estudiar la lengua gallega, sobre todo el gallego hablado fuera de Galicia, en
Asturias, por ejemplo, donde adquiere rasgos dialectales muy específicos…
¿Tuvo usted ocasión de escucharle a Federico García Lorca sus
impresiones sobre su viaje a Cuba?
DA: No. Yo estuve con él en Estados Unidos casi un curso entero
(1929-1930) cuando estaba escribiendo su Poeta en New York. Tiene usted que
tener en cuenta que los años 31, 32 y 33 estuve estudiando en Oxford y luego en
Alemania. De manera que después del Treinta mis encuentros con él fueron muy
escasos, pues venía a España solo durante las vacaciones…
Don Dámaso, usted se ha dedicado a estudiar la obra de Góngora
situándolo en su justa dimensión poética. ¿Piensa que las transformaciones que él
inauguró en el lenguaje se mantienen o renacen hoy en la literatura de habla
hispana?
DA: Lo que hay en el mundo todavía, y por mucho tiempo, es
surrealismo. Pero Góngora no era un surrealista. A menudo parece establecerse
esa confusión. Todo lo que escribía era lógico, sus conceptos se entienden
perfectamente. Lo que pasa es que la complicación de las palabras puede hacer
pensar otra cosa. El surrealismo, en cambio, es una especie de erosión del
concepto.
Usted ha escrito que los instrumentos de la crítica literaria son
siempre incapaces de descifrar lo que San Juan de la Cruz definía como “un no sé
qué”, y que no es más que la poesía. Hoy, con los nuevos métodos de crítica
literaria, ¿mantiene usted esa opinión?
DA: No creo en los nuevos métodos de crítica que se consideran
capaces de descifrar el último misterio de la poesía. La crítica de corte científico
puede contribuir al conocimiento. Pero yo afirmo que el estudio de la poesía —es
decir, del arte verdadero— tiene que empezar por una intuición y terminar con
una intuición.
Algunos detractores de Góngora dicen que su obra es tan oscura que
usted tuvo que escribir una versión en prosa de sus Soledades para hacerlas
inteligibles…
DA: En verdad Góngora resulta muy difícil de entender para el público
moderno que no está tan metido en las historias mitológicas como lo estaba el
lector del siglo XVII. En ese sentido, mi versión en prosa facilitó la
propagación de Góngora.
De la actual narrativa latinoamericana, ¿qué es lo que más llama
su atención?
DA: Es evidente que en la América hispanohablante ha habido una
generación importante de novelistas, y siempre que me formulan esta pregunta
empiezo por mencionar el nombre de Alejo Carpentier y luego el de otro cubano,
José Lezama Lima, que se hizo grande en todo el mundo con su Paradiso; está
Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Rulfo (se queda un rato pensando), pues
esos son los nombres que me vienen ahora…
¿Trabaja actualmente en alguna obra literaria?
DA: Pues tengo un libro de poesías sin publicar. Estuve haciéndole
modificaciones y ya saldrá este año. Se llama Gozos de la vista. Es un poema de
exaltación del milagro de la vista humana, con una teoría de tipo científico
por debajo que yo creo exacta…
¿Cuál es esa teoría?
DA: La no existencia de la luz. La luz no son más que vibraciones.
Lo que transforma esas vibraciones en lo que llamamos luz es el ojo. Supongo —añade
con una sonrisa irónica— que me lo negarán, pero ese es mi punto de partida…
Es curioso —comenté—, siempre he pensado que algo semejante ocurre
con el color. Las cosas no tienen color. Ese cenicero de cristal rojo no es
rojo. Es rojo porque su cristal absorbe todos los colores de la luz menos el
rojo, que es rechazado y es el que llega a nuestra retina…
Don Dámaso observa el cenicero rojo que está entre nosotros, sobre
una mesita de centro. Entonces se inclina hacia mí y con aire de picardía en el
rostro, me susurra: “¿usted no será daltoniano, verdad?”
- Le aseguro que no —sonreí pensando que con esa muestra de
sentido del humor la entrevista había terminado.
Pero pensé mal, Dámaso me mostró su biblioteca de diez anaqueles
hasta el artesonado y con escalera rodante. Se interesó por el precio de los
libros en Cuba: “he oído
que allá las ediciones se agotan rápidamente, que la gente lee mucho”, -comentó.
Luego se excusó por lo breve del diálogo: “tengo que darle evasivas a las conferencias, a
las entrevistas, a las reuniones, la Academia me lleva tiempo y todavía tengo
mucho que leer… a mi edad, joven, ya no queda mucho tiempo…”
Descendimos juntos la escalera que conduce a la verja de la calle.
Dámaso se detuvo en un descanso y me interrogó respondiéndose a sí mismo: “¿sabe usted cuántos años tengo?: pues tengo
ochenta años”.
¡Ochenta años! Yo tenía treinta años y semejante cifra produjo una
atmósfera de solemnidad que él mismo se encargó de disipar pasando a otro tema: “¿se va en taxi?”, preguntó. “¡Mire que
Madrid está más cara que Nueva York!”
- Sí, me voy en taxi, Don Dámaso.
- ¡Ah!, entonces quiere decir que está bien de arjén —exclamó
castellanizando la última palabra. Lo miro extrañado de que pronuncie con jota
esa palabra francesa. En un rápido intercambio de miradas, Don Dámaso se da
cuenta y me informa: “pronuncio arjén y no aryán, porque así lo escribía
Garcilaso, que acabo de leerlo…”
Fue la última broma ingeniosa de Don Dámaso que me hizo recordar
la famosa anécdota de Unamuno pronunciando “Chaquespeare” según la fonética
castellana en la Universidad de Salamanca. No cabía duda: estaba frente a un
estilo, una tradición y una sabiduría infinita.
Ya en la calle, mientras esperaba un taxi, descubrí a Don Dámaso a
través de un ventanal consultando un libro a la luz de una lámpara. La escena,
quizá a consecuencia del color de la pantalla de la lámpara, se me antojó
sepia. Era sepia tirando a dorada. Sin daltonismo.
Un año más tarde volví a visitarlo, esta vez me acompañaba Luis
Rogelio Nogueras (Wichy el Rojo). Por el camino, Wichy recitaba de memoria sus
versos: “Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas
estadísticas)”.
Aquel hombre pequeño y jovial nos llevó a su biblioteca mientras
tarareaba una enigmática tonada. La conversación giró inmediatamente en torno a
los poetas cubanos que más apreciaba. Entre otros, mencionó a Nicolás Guillén.
Después de dedicarme Hijos de la ira, extrajo de la estantería un ejemplar de Las soledades, de Góngora,
publicado en La Habana.
“Quiero que me aclare un misterio”, dijo Dámaso poniendo un dedo en
la portada: “Dígame, ¿quién es este señor Mincín? ¿Es un apellido ruso?
¿Acaso el nombre del editor?”.
Yo no pude menos que soltar la carcajada. En efecto, junto a los
créditos aparecía la sigla MINCIN (Ministerio del Comercio Interior) encargado
de comercializarlo todo en la Isla. Cuando se lo expliqué, replicó entre bromas
y veras: “pues dígale al
tal Mincín que todavía me debe los derechos de autor”.
Wichy y yo estábamos impresionados ante aquel caballero de la lingüística,
erudito del hipérbaton, sobreviviente de la Generación del 27 y poeta mayor.
Sabíamos que conversábamos con un clásico viviente, pero no podíamos dejar de
reírnos con sus ocurrencias.
Lo más simpático ocurrió al final. “Pasan tan pocos cubanos por aquí, que quiero
aprovechar vuestra visita para llenar algunas lagunas sobre Cuba”. Según
comentó, estaba preparando un diccionario con las llamadas “malas palabras” en
Latinoamérica. Ya tenía todos los países menos Cuba. Don Dámaso quería que
desgranáramos en voz alta el inventario de la vasta sinonimia del órgano sexual
masculino, desglosando además el repertorio por categorías: vegetal, animal,
mineral, incluyendo nociones metafísicas.
“Díganme primero las variantes vegetales”, demandó al vernos vacilantes.
Bajo la ceñuda mirada del busto de Góngora, yo me estremecí de pudor. Pero,
ante su insistencia, empecé a deslizar algunas voces: “el
nabo, la vianda…”
Wichy añadió entre dientes: “la yuca, el cuero, el pescado, la caña…”
- Muy bien, ahora las formas minerales —nos pidió mientras tomaba nota en
la contracubierta de Los Lusiadas, de Luis de Camoens. Ansioso y divertido,
parecía un niño descubriendo nuevas resonancias en viejas palabras. Wichy me
miró consternado, más rojo de rubor de lo que ya era por su rubicundez.
Yo agregué: “la cabilla, la mandarria”.
Wichy se animó: “los timbales”, dijo, contribuyendo de paso con un
breve comentario musical.
Lo más difícil fue explicarle conceptos abstractos como “mandado”
y su pronunciación popular: “mandao”. El erudito siguió anotando hasta que nos
pidió la forma más frecuente y vulgar en el argot callejero.
Me hice el bobo, aquello era demasiado fuerte, pero él me atajó
persuasivo: “dígamela,
no tenga usted vergüenza”. Mirando a hurtadillas hacia el busto de Góngora,
mascullé: “bueno, maestro, la forma más usada es… es… la pinga”.
“¿Pingüe?”, exclamó pestañeando.
Wichy y yo nos desternillamos con aquel delicioso equívoco, y
todavía estamos riéndonos: él allá arriba, yo acá abajo.
Ese fue el Dámaso nada acartonado que yo conocí. Nunca supe si
aquel catálogo de palabrotas era un informe interno para la Academia o una
investigación destinada a la imprenta. En cualquier caso, siempre me quedé con
ganas de ver el resultado. Tal vez en alguno de los diez tomos publicados por
Gredos figure ese glosario de exabruptos dentro de las Obras Completas de este
español que quiso hacer con la lengua lo que Colón hizo con la geografía.
(*) Publicado en Cubaencuentro el 13 de marzo del 2012.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ:
DIEZ MIL AÑOS DE LITERATURA
Por Manuel Pereira
Gabriel García Márquez nunca se pone
serio. Posee el humor telúrico de los hombres del Caribe. Dicen en Bogotá que
los cubanos somos "mamadores de gallo", como el Gabo, que es como le
llaman en confianza a Gabriel. En el argot de los taxistas de Barranquilla
"mamador de gallo" equivale a lo que en Cuba se denomina
"jodedor". García Márquez recogió esa voz popular y la
internacionalizó. Así nació el "mamagallismo". Así es el Gabo, ni más
ni menos. De otra forma no me explico que hubiera podido escribir Cien años de soledad.
El Gabo le tiene un odio particular a los
aviones y a los ascensores (es claustrofóbico), pero más odio parece tenerle a
las entrevistas grabadas. Por eso, cuando me vio entrar, - grabadora en
bandolera - en su pieza del
hotel comentó: "Me siento nervioso como si me estuviera presentando ante
un examen..."
Luego, el impulso del diálogo, la
naturaleza de los temas y alguno que otro trago lo fueron tranquilizando,
aunque, al finalizar la entrevista, se incorporó, se detuvo ante un espejo y
exclamó: "¡Coño, he envejecido como diez años en esta entrevista!" No
es extraño -pienso ahora - que un hombre que tiene detrás de sí diez mil años
de la mejor literatura del mundo se permita el lujo de envejecer diez años
durante noventa minutos de grabación. Es un mero problema de longevidad. Como
la vocación de eternidad de sus personajes, que llegan a tener hasta terceras
denticiones y otras atrocidades que atentan todas contra el calendario.
-Hace un año, poco más o menos, te oí
decir que cuando un escritor se sentaba a escribir debía ser ambicioso y
hacerse el firme propósito de escribir mejor que Cervantes, que Lope de Vega,
que Quevedo, etc. ¿Podrías desarrollar más a fondo esa tesis?
-Lo que pienso es que en el oficio de
escritor la modestia es una virtud sobrevalorada. Porque si tú te sientas a
escribir modestamente, quedas convertido en un escritor de nivel modesto.
Entonces, hay que meterle toda la ambición del mundo y hay que ponerse los
grandes modelos. Al fin y al cabo, uno aprende a escribir con los grandes
modelos, que para mí son Sófocles, Dostoievski.., Entonces, ¿por qué tú vas a
tratar de escribir más modestamente que esos grandes modelos?: lo que tienes es
que tirarles a muerte, y proponerte escribir mejor que ellos.
-Entonces estás de acuerdo con lo que dice
Regis Debray en otra entrevista, que con los modelos se pelea hasta
destruirlos...
-Eso es lo que yo siempre he pensado. Por
eso, cada vez que a mí me hablan de Faulkner, digo que mi problema no fue
imitar a Faulkner, sino destruirlo, es decir, quitarme de encima su influencia,
que me tenía jodido.
-¿Y Cervantes?
-No, yo no creo que Cervantes tuviera
influencia en mí.
-¿Y la Biblia?
-La Biblia, sí. Todo lo que son los
relatos bíblicos, eso, sin lugar a dudas. ¿No te das cuenta que la Biblia no le
tiene miedo a nada?
-No tiene pudor.
- ¡Claro! La Biblia es capaz de todo. En
el Antiguo Testamento todo es posible. No temen absolutamente nada. Suponte que
la Biblia fuera escrita por un autor: ¡tú te imaginas la "modestia"
de ese tipo! Ese tipo lo que estaba era dispuesto a construir un mundo mejor
que el que él suponía que Dios había construído. Entonces ahí el pleito fue
grande.
-Entonces se propuso como modelo a Dios.
-Se propuso superar el modelo de Dios.
Ahora, los escritores corren un gran riesgo al ponerse como metas los concursos
literarios que, teóricamente, en principio, son una forma de salida, pues son
muy importantes, porque permiten ir detectando valores que probablemente de
otro modo no tendrían cómo canalizarse. Sin embargo, tienen un gran peligro, y
es que los escritores escriben para ganarse el concurso. Entonces la meta se
convierte en eso. Y escriben apresuradamente los días previos al concurso. El
que gana es el que es "el mejor de los días", no el que trató de ser
mejor que Cervantes o que Shakespeare.
- ¿Nunca enviaste a concurso?
-Sí, pero eran cosas que ya tenía hechas. ¿Quieres
que te cuente las dos veces que mande a concurso?
-Cuéntame...
-Uno era un cuento que se llama "Un día
después del sábado". Hacia 1954 se organizó el Concurso Nacional del
Cuento en Colombia, y parece que el nivel de los concursantes era tan
pobre" que andaban buscando ver quién tenía algo que fuera un poquito
mejor para que el concurso no quedara en un nivel muy bajo, y entonces vino un
amigo que me dijo: "Aquí hay un negocio facilito, tú mandas cualquier cosa
y te dan el premio, porque todo es muy bajo en ese concurso, y no queremos
tener ese nivel". Mandé ese cuento que ya tenía escrito, y me lo gané.
-¿Y el otro?
-El otro con La Mala Hora. Ese fue un libro que yo empecé a escribir en París.
Lo interrumpí, porque no veía muy claro cómo era. Llegué a Caracas en 1958 y
seguí trabajando. Mientras tanto, escribí "El coronel no tiene quien le
escriba", que yo creo que es mi mejor libro, sin lugar a dudas. Además, y
esto no es un "boutade", tuve que escribir Cien Años de Soledad para que leyeran "El coronel no tiene
quien le escriba". Porque el libro no hacía carrera. Entonces La Mala Hora la fui escribiendo a
pedazos. Cuando yo regresé de Europa a Caracas traía La Mala Hora hecha un rollo y amarrada con una corbata. Creo que
fue la última corbata que tuve: nunca he vuelto a usar corbatas. En ese período
me caso con Mercedes, y cuando ella empieza a ponerle orden a la casa, de
pronto saca aquel rollo de papel amarrado con la corbata, y me dice: "¿Y
esto qué es?" y yo le respondo que es una novela, pero que no me sirve; lo
mejor es tirarla para no volver a pensar en eso, porque ahora ya se me están
abriendo otras perspectivas. Había regresado a América Latina, ya empezaba a
sentir el Caribe en Caracas... y Cuba estaba a punto de reventar, y entonces
ella lo pensó un momento, y dijo no, y dejó el rollo exactamente en el punto
donde estaba...
-De manera que le debemos esa novela a
Mercedes...
-A Mercedes se le deben prácticamente
todas. Cuando te cuente cómo se, escribio Cien
Años de Soledad, verás lo que se le debe a Mercedes. Total, que no echó La Mala Hora a la basura, y medio la
terminé y no estaba muy seguro de eso. Y estaba en México en 1961-62 cuando
vino un amigo y me dijo exactamente lo mismo que la primera vez: "En
Colombia ahora se hace un concurso nacional de literatura, todo lo que hay
parece que es una mierda, entonces, si tú mandas cualquier cosa que tengas,
ganas". Le pregunté a Mercedes por aquella cosa de la corbata. Ella la tenía
en un closet y me la dio. No tenía título y la inscribí con el nombre de
"Sin título". La presenté, y se ganó el concurso. Rccuerdo
perfectamente que eran tres mil dólares, y el día que me llegaron tenía que
pagar la clínica del segundo hijo que me nació. Aquello me cayó del cielo. De
manera que fíjate que son los dos únicos concursos en que he participado y,
además, no es que yo esté contra los concursos pero lo nefasto es que se
convierten en una meta.
-¿Y Cien años de soledad?
-Bueno, lo que pasa es que Cien Años de Soledad es una novela que
me daba muchas vueltas. Yo la había empezado varias veces. Tenía todo, el material,
veía cuál era la estructura, pero no encontraba el tono. Es decir, yo mismo no
creía lo que estaba contando. Yo pienso que un escritor puede decir todo lo que
se le ocurra siempre que sea capaz de hacerla creer. y el indicio para uno
saber si lo van a creer ano, es, primero que todo, creerlo uno. Cada vez que
intentaba Cien Años de Soledad, yo
mismo no me lo creía. Entonces me di cuenta que la falla estaba en el tono y
busqué y busqué hasta que pensé que el tono más verosímil era el de mi abuelita
que contaba las cosas más extraordinarias, más fantásticas, en un tono
absolutamente natural, que yo creo es lo fundamental de Cien Años de Soledad, desde el punto de vista del oficio literario.
- ¿Cuando tú escribes sueles darle a leer
a alguien lo que vas escribiendo?
-Nunca. Ni una letra escrita. Yo lo he
resuelto como si fuera por superstición. Porque considero que, si bien la
literatura es un producto social, el trabajo literario es absolutamente
individual y es, además, el trabajo más solitario del mundo. Nadie te puede
ayudar a escribir lo que estás escribiendo. Ahí estás completamente solo,
indefenso, como un náufrago en la mitad del mar. Y si tú tratas de que te
ayuden leyéndole a alguien para que te den una pista, eso te puede
desconcertar, te puede perjudicar muchísimo, porque nadie sabe exactamente qué
es lo que tienes tú dentro de la cabeza cuando estás escribiendo. Pero, en
cambio, si tengo un sistema que es agotador con mis amigos: siempre que estoy escribiendo una cosa, hablo mucho de
ella y se la cuento a los amigos una y otra vez y la vuelvo a contar. Algunos
me dicen que yo les he contado el mismo cuento tres veces sin acordarme y cada
vez lo encuentran distinto, más completo. y en realidad es eso, porque por la
reacción que yo voy notando en ellos voy encontrando terrenos firmes y terrenos
flojos. En ese trabajo de ir contando, yo voy formándome juicios sobre mí mismo
y eso sí me orienta en la oscuridad, como volando por instrumentos.
-Tú ahorita parecía que ibas a hablar de
la participación de Mercedes en Cien Años de Soledad
-Es cierto. Mira, íbamos para Acapulco,
Mercedes y los hijos, y de pronto, en medio de la carreteras, iPas! digo: El
asunto tiene que ser así: La imagen del abuelo que lleva al niño a conocer el
hielo. Tiene que ser contado así, como un latigazo, y después sigue en ese
tono, y di la vuelta. Regresé a México y me senté a escribir el libro.
-¿No llegaste a Acapulco?
-No llegué a Acapulco y Mercedes me dijo:
"¡'Tú estás loco!" Pero se lo aguantó, porque tú no tienes idea de la
cantidad de cosas que ha aguantado Mercedes en locuras de esas. y a en México,
eso fue saliendo como un chorro. Porque lo más difícil de todo es siempre el
principio. La primera frase de una novela o de un cuento, da la longitud, da el
tono, da el estilo, da todo. El gran problema es empezar. Por la velocidad a
que iba y por todo lo que tenía dentro, yo pensé que trabajando unos seis meses
terminaba el libro, pero pasados cuatro meses ya no tenía un centavo y no quería
interrumpir nada. Entonces, con lo que había ganado en el concurso de La Mala Hora pagué la clínica de
Gonzalo, mi segundo hijo, y había comprado un carro. Fui y empeñé el carro. Le
dije a Mercedes: Aquí tiene toda la plata y yo sigo escribiendo: Pero no fueron
seis meses sino que fueron 18 meses los que se fueron en Cien Años de Soledad. Sin embargo, Mercedes nunca más me volvió a
decir que la plata del carro se había acabado y que el dueño de la casa la llamó
una vez para recordarle que debíamos tres meses de alquiler y ella le dijo:
"Eso no es nada, señor, pues le vamos a estar debiendo hasta nueve".
Y fue así. Ella le llevó el cheque con todos los nueve meses que debíamos. Y
después, cuando salió Cien Años de
Soledad, este hombre que vio el escándalo, que leyó el libro, me llamó por
teléfono y me dijo: ' "Señor García Márquez, usted me haría un gran honor
si me dijera que yo tuve algo que ver con ese libro". Además, había una
cosa, que ella sabía que cada cierto tiempo tenía que llevarme 500 hojas y
siempre yo encontraba las 500 hojas de papel. Logre un ritmo: en el mismo
tiempo tenía siempre el mismo rendimiento y el mismo gasto de papel, de ese
papel malo de periódico, pero cortado en cuartillas. Porque yo gasto muchos
papeles. Yo empiezo una hoja en la máquina, siempre directamente a máquina, y
donde me equívoco, o no me gusta, o simplemente cometo un error de mecanografía
por una especie de vicio me da la impresión de que no es sólo un error de
mecanografía sino un error de creación. Entonces vuelvo a empezar toda la página
y se van acumulando hojas y hojas, y otra vez la misma frase, y la frase más
larga, y la frase más corregida, y cuando tengo la hoja completa, hago unas
correcciones a mano y la saco perfectamente limpia. Una vez yo escribí un
cuento que tenía doce cuartillas y, al final, había gastado quinientas. iEs un
gasto de papel inmenso!, escribiendo en máquina eléctrica.
-¿Siempre en máquina eléctrica?
-Sí, una vez que empiezas, terminas
compenetrándote tanto con eso, que tú ya no puedes escribir si no es en máquina
eléctrica. La dificultad mecánica es un inconveniente entre lo que se escribe y
uno mismo. La máquina eléctrica elimina muchísimo ese obstáculo, hasta el punto
que uno no se da cuenta.
- ¿Es posible pensar más con las
yemas de los dedos en una máquina eléctrica que en una mecánica?
-Desde luego, yo conozco muchos escritores
que tienen temor a escribir en máquina eléctrica. Porque, aprovecho para decírtelo,
todavía permanece el mito romántico de que el escritor y el artista en general
tiene que estar muy jodido y pasar hambre para producir. ¡Todo lo contrario! Yo
creo que es en las mejores condiciones donde se puede escribir mejor, y no es
cierto que se escriba mejor con hambre que sin hambre. Yo creo que lo que pasa
es que los artistas y los escritores han pasado tanta hambre que ya eso les
parece una condición esencial, pero escribes mejor habiendo comido y con una máquina
eléctrica. Y tú sabes que, bueno, primero es un mito romántico, pero también
obecede a una cosa que los nuevos escritores deben tomar en cuenta: lo que pasa
es que cuando uno está muy joven se escribe como un chorro y esa es una
facilidad que se va agotando. Si a la edad en que se tiene esa fluidez, no se
aprenden los trucos del oficio, luego, cuando esa fluidez desaparece, y sin el
dominio de esos trucos, no se vuelve a escribir. Cuando ya no existe esta
fluidez, los trucos ayudan muchísimo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el
periódico hacia reportajes, editoriales y toda clase de cosas, y al terminar el
trabajo, a media noche, me quedaba escribiendo, y a veces, de un solo chorro,
salía un cuento. Ya con el tiempo, hoy, en un día de trabajo, yo me considero
afortunado si escribo un buen párrafo que, generalmente, al día siguiente lo
rehago.
-Esto de los trucos del oficio nos va
acercando a lo que tú has dicho acerca de la "carpintería literaria"
de Hemingway. En este sentido, quisiera provocar el tema de Hemingway como
fuente de influencia para los escritores cubanos, considerando que Hemingway no
sólo puede, y debe, sino que tiene que ser leído por las multitudes; pero no
tanto en el caso de un escritor, cuya lengua materna es la corriente principal
-que es la tradición imaginaria y semántica que va del "Cantar del Mio
Cid" hasta "El Quijote" e inclusive Cien Años de Soledad. ¿Yqué
ocurre?... que algunos escritores están influidos no por Hemingway sino por sus
traductores, lo cual es peor. Escriben como escriben los traductores de
Hemingway porque ni siquiera leen a Hemingway en inglés. Lo leen
traducido, y esto enturbia las aguas de la literatura cubana. Eso se advierte
en una cierta abundancia de frases cortas, un desdén por las posibilidades
explosivas del idioma y una abundancia de diálogos inútiles que, como tú has
apuntado, en español suelen salir espantosos por la influencia del teatro español.
Esta es mi preocupación con Hemingway. Es de carácter técnico, desde el punto
de vista del escritor, no del lector. Un escritor debe ser muy serio y respetar
sus tradiciones, respetar sus antepasados y trabajar en esa dirección para
superarlos, no para escribir como Quevedo en el siglo XX.
- Yo creo que Hemingway no es muy buen
novelista y que es un excelente cuentista. Los cuentos de Hemingway son ejemplo
en el género. Estoy de acuerdo contigo en que él no tiene una novela bien
estructurada, son novelas cojas. En cambio, cualquier cuento suyo es un ejemplo
de lo que debe ser el género en cualquier lugar. Ahora bien, lo que a mi más me
gusta en Hemingway no son tanto sus novelas ni sus cuentos, sino los consejos
que ha dado, las revelaciones que ha hecho sobre el oficio de escritor.
-¿El método?
-Exacto, y él no da lecciones de estilo ni
de filosofía ni de política literaria, pero sí de técnica y de método
literarios. Y probablemente hay en eso algo peligroso y negativo, y es que
estaba demasiado consciente de la técnica. Pero los consejos que ha dado son
los mejores. Uno de ellos es el de "iceberg" que dice que un cuento
que parece muy simple no se sustenta por lo que se ve sino por todo lo que hay
detrás de él: es decir, la cantidad de estudio, de elementos y de material que
se necesita para escribir un cuento corto, que es enorme; es como el
"iceberg" ese témpano tan grande que se ve y que, sin embargo, no es
sino un octavo y que los siete octavos que están debajo del agua son los que lo
sustentan. Primero, eso es verdad, y luego, es muy importante que lo sepan
interpretar los jóvenes escritores porque definitivamente, salvo que sea un
genio excepcional que aparezca de pronto, no se puede hacer buena literatura si
no se conoce toda la literatura. Hay una tendencia a menospreciar la cultura
literaria, a creer en el espontaneísmo, en la invención. La verdad es que la
literatura es una ciencia que hay que aprender y que existen diez mil años de
literatura detrás de cada cuento que se escriba y que para conocer esa
literatura sí se necesita modestia y humildad. Toda la modestia que estorba
para escribir se necesita para estudiar toda la literatura y ver qué coño fue
lo que hicieron durante diez mil años atrás, para saber en qué edad estamos
nosotros, en qué punto estamos de la historia de la humanidad, para continuar
esa cosa que vienen haciendo desde la Biblia. Al fin y al cabo, la literatura
no se aprende en la universidad, sino leyendo y leyendo a los otros escritores.
El otro consejo importante de Hemingway es ya en el trabajo cotidiano: "lo
más difícil es empezar a escribir". Es mucho más fácil cuando más joven se
es. Cuando se es más maduro, a medida que se tiene más nombre, que se es más
responsable en el trabajo, se hace más difícil el momento de empezar a
escribir. La angustia ante la hoja en blanco es probablemente la angustia más
horrorosa que yo conozco después de la claustrofobia. En mi caso es claustrofóbica
la angustia de la hoja en blanco y esa angustia se me acabó a mí en cuanto leí
el consejo de Hemingway. Que nunca se debe dejar el trabajo de hoy cuando ya se
ha agotado todo "el jugo" que tenías, sino que hay que llegar hasta
un punto en que se ha resuelto el trabajo de hoy y dejar un poco del trabajo de
mañana, pero sabiendo ya todas las soluciones. De manera que al día siguiente
empiezas por ahí, continúas y dejas la cola para mañana. Eso evita tal cantidad
de tensión y angustia que es mucho más fácil el trabajo. Pero entonces, la síntesis
de esta polémica es que Hemingway probablemente no es un inmenso escritor, y
existe una trampa peligrosísima porque la impresión que él da es la de un
escritor fácil y la verdad es que Hemingway no es un escritor fácil. ¡La
simplicidad de Hemingway es extraordinariamente elaborada! Pero el método de
trabajo de Hemingway, el oficio de Hemingway, es lo que a mí me interesa.
- ¿Y el tratamiento del lenguaje ?
-No, pero sí, además, a Hemingway yo lo he
leído traducido.
-¿Y las atmósferas, los contextos?
- yo te diría una cosa: hubo un momento en
que Hemingway estuvo a punto de ser un escritor del Caribe a fuerza de vivir en
Cuba. Pero no llegó a serio porque él es toda una teoría literaria y su obra
responde a esa teoría.
-Una teoría...¿y es un "espíritu
literario" válido para los escritores antillanos?
-Uno tiene que Irabajar con sus propias
realidades, eso no tiene remedio. El escritor que no trabaje con su propia
realidad, con sus propias experiencias, está mal, anda mal.
-Porque tú hablabas ayer de FauIkner, pero
FauIkner describe los paisajes del sur, que se parecen a la costa de Colombia,
y entonces tú sentiste una...
-Pero Faulkner es un escritor del Caribe.
-Bien, pero no es el caso de Hemingway.
-Claro que no es el caso de Hemingway, por
ejemplo, su cuento "Después de la tormenta" es un cuento fantástico.
Ese trasatlántico en la vitrina del mar es de una belleza extraordinaria. Sin
embargo, cuando lo lees te das cuenta que de todas maneras Hemingway no se
suelta, algo lo frena.
-¿No se suelta en qué? ¿En la imaginación?
-En la imaginación, porque Hemingway
teoriza y establece la teoría del rigor literario. El es un pontífice del rigor
en literatura. Resumiendo, las lecciones de oficio literario que Hemingway ha
dado en su obra son válidas desde el punto de vista de la carpintería
literaria. Pero de ahí a pensar que Hemingway es el único modelo, no puede ser.
-¿O renunciar a la literatura española,
por ejemplo?
-No, si es que no se puede tratar de
continuar ese patrimonio de la humanidad que es la literatura sin conocer los
diez mil años que hay detrás. Ahora que mencionas la literatura española, de lo
cual he hablado poco acá, te diré que yo no soy un gran admirador de la novela
española. Ahora, si se cita a Cervantes y a la picaresca, entonces no hay
remedio. Eso es la gran novela española. Más que Cervantes, a mí me interesa
como escritor el autor de un pequeño libro del cual se habla muy poco, "EI
lazarillo de Tormes". El monólogo interior (que se considera la revolución
de la novela nueva) se le atribuye a Joyce, y Joyce es un monumento de la
literatura universal. Y los extremos de virtuosismo y de eficacia a que llega
Joyce en el monólogo interior no se los discute nadie. De todas maneras a mi,
personalmente, me gusta más el tratamiento del monólogo interior en Virginia Woolf
que en Joyce, que lo estaban trabajando tan al mismo tiempo que es difícil
saber quién lo hizo primero, Ahora, el monólogo interior donde primero se
encuentra realmente, sin un propósito técnico tan deliberado y definido como el
de Joyce o el de Virginia Woolf, es en "El lazarillo de Tormes". El autor de "El lazarillo",
por exigencias técnicas, puesto que se trataba de un ciego tratando de ser más
astuto que un pícaro que veía, tenía necesariamente que revelar al lector la
corriente de pensamiento del ciego. Y la única manera que tenía era inventar
una cosa que no existía, que es lo que ahora se llama el monólogo interior.
Todo esto para decirte que es muy difícil, y que es caso excepcional, que
alguien pueda sentarse seriamente a escribir una novela en estos tiempos sin
conocer a fondo "El lazarillo de Tormes". Pero tampoco era eso lo que
quería decirte cuando te dije que de todas maneras la novela española no es lo
que más me interesa a mí. Lo que hay que conocer de la literatura española es
la poesía.
Mi formación es esencialmente poética. Yo
empecé a interesarme por la literatura a través de la poesía. Pero te digo más:
a través de la mala poesía, porque tu no puedes Ilegar a la buena poesía sino
por la mala poesía. No puedes llegar a Rimbaud, a Valery sino por Núñez de Arce
y por toda la poesía lacrimógena que le gusta a uno en el bachillerato cuando
está enamorado. Esa es la trampa, la carnada que te agarra para siempre a la
literatura. Por eso soy un gran admirador de la mala poesía. Y por eso lo que más
admiro de la literatura española no es la novela sino su poesía. Más aún, yo
creo que no se ha hecho un homenaje a Rubén Darío como "El otoño del
patriarca". Ese libro tiene versos
enteros de Rubén. Fue escrito en estilo de Rubén Darío. Está lleno de guiños a
los conocedores de Rubén Darío, porque yo traté de promediar un poco cuál era
en la época de los grandes dictadores el gran poeta y fue Rubén Darío. Un día
nos divertimos subrayando dónde estaba. Inclusive Rubén Darío es personaje. Y
ahí está citado, como quien no quiere la cosa, un pequeño poema suyo en prosa
que dice: Había una cifra en tu blanco pañuelo, roja cifra de un hombre que no
era el tuyo, mi dueño. En Cien Años de
Soledad hay un personaje que dice que la literatura es lo mejor que se ha
inventado para burlarse de la gente. Un día nos vamos a poner a analizar Cien Años de Soledad, "El coronel
no tiene quien le escriba", "El otoño del patriarca" y vamos a
ver la cantidad de burla, de diversión, de alegría, de felicidad de trabajo que
hay en esos libros, porque es que no se puede hacer nada grande en literatura
ni en nada si no se es feliz haciéndolo o si de todas maneras no es una forma
de buscar la felicidad.
-En días pasados, tú analizabas el pasaje
de la levitación de Remedios la bella y yo pensaba que estabas a punto de
revelar el núcleo del misterio de la literatura, que a fin de cuentas, es la
poesía. De todo ello se deduce que eres más un observador que un imaginador.
-Lo que pasa es que no hay que tomar
demasiado alegremente lo que se dice de la imaginación de García Márquez y lo
he dicho también exagerando un poco. Yo creo que esa famosa imaginación es una
capacidad muy especial, o no especial de reelaborar literariamente la realidad,
pero la realidad.
-Tú has dicho que todo lo que has escrito
tiene una base real y que lo puedes demostrar línea por línea. ¿Quieres poner
ejemplos?
-Todo lo que he escrito tiene una base
real, porque si no es fantasía, y la fantasía es Walt Disney. Eso no me
interesa en absoluto. Si a mí me dicen que tengo un gramo de fantasía, me avergüenzo.
Yo no tengo fantasía en ninguno de mis libros. Está el famoso episodio de las
mariposas amarillas de Mauricio Babilonia... que dicen" iqué fantasía!"
¡Coño, qué fantasía ni qué nada! Yo recuerdo perfectamente que a mi casa de
Aracataca iba el electricista cuando yo tenía seis años, y todavía me parece
estar viendo a mi abuela una tarde espantando una mariposa blanca.. estos son
los secretos que a ti no te gusta desarrollar.
- ¿No me gusta, qué?
-Que se revelen, porque dices que es la
revelación del misterio, pero ¡qué va! el misterio es todavía mucho más
profundo cuando el prestidigitador te dice: "El huevo se saca de acá y lo
que pasa es que yo no tengo aqui amarrado con un hilo", y cuando te
explica cómo es, resulta mucho más mágico que si fuera magia. Porque si es
magia es más fácil. Pero, si es un truco mecánico y de habilidad manual, es tan
fácil que es mucho más difícil que si fuera magia, por eso a mí no me asusta
esto. Mi abuela estaba con un trapo espantando una mariposa blanca, blanca, fíjate,
no amarilla, y oí que dijo: "¡Carajo!, esta mariposa no la puedo sacar y
cada vez que viene aquí el electricista, esta mariposa se mete en la
casa". Eso se me quedó ahí para siempre. Ahora, al reelaborarlo literariamente,
mira todo lo que se logra. Pero te quiero decir una cosa. Originalmente las
mariposas eran blancas, como lo fue en realidad y yo mismo no lo creía. Al ser
amarillas ya lo creí y aparentemente lo creyó todo el mundo. Entonces fíjate tú,
el paso que hay de la historia real que te conté (incluso el color de la
mariposa) a la elaboración literaria que está en el libro, tú no te lo puedes
explicar de ninguna otra manera sino por procedimientos poéticos. y es lo que
sucedió con el episodio de la subida al cielo de Remedios la bella que
originalmente ni siquiera iba a subir al cielo, iba a estar bordando en el
corredor con Rebeca y Amaranta y de pronto miraban y ya no estaba allí. Era
casi un recurso cinematográfico. Pero así se quedaba muy en el suelo. Entonces
decidí que subiera al cielo en cuerpo y alma. Porque recordaba además, a una señora
cuya nieta se había fugado en la madrugada y que por la vergüenza de esa fuga,
empezó a correr la voz de que la nieta había subido al cielo, y lo contaba (a
pesar de que se reían de ella) y contaba los rayos que veía y todas esas cosas.
Y decía, además, que si la Virgen María subió al cielo porqué no iba a subir su
nieta. Y era una cosa que yo también como escritor pensaba en el momento que lo
estaba escribiendo. ¿Si la solución literaria del mito de María es que suba al
cielo en cuerpo y alma, por qué no puede ser también la solución literaria de
mi personaje? Entonces me senté a escribir, porque es muy fácil llegar a esta
conclusión, pero siéntate a escribir, y pruébalo literariamente que el lector
te lo crea. Entonces, no había modo de que subiera. Y yo me daba cuenta de que
la única manera de hacerla subir era a base de poesía. y pensando en cómo
hacerla subir al cielo, salí al patio, había un gran viento y una mujer que
lavaba en la casa tratando de tender las sábanas; las tenía con prendedores y
las sábanas se le iban y entonces la ayudé a recogerlas e incorporé el elemento
de las sábanas a la subida al cielo de Remedios la bella en cuerpo y alma y
subió, y subió, y no hubo ninguna dificultad...
-¡No hubo Dios que la parara!... (risas).
-No hubo Dios que la parara, hasta el
punto de que era como una vela de barco y yo creo que físicamente se puede
demostrar que sube...
-Y hablando de misterios, cuál es, en tu
opinión, el enigma de esta región del mundo que se llama el Caribe, donde
suceden las cosas más fenomenales y donde el surrealismo europeo queda un poco
en ridículo...
-Conozco el Caribe, isla por isla. Lo
mismo sucede en el Brasil, Eso que tú dices está en la propia historia del
Caribe, los piratas suecos, holandeses, ingleses... está en el sincretismo, en
el ingrediente negro que es lo que nos distingue. La síntesis humana que hay en
el Caribe llega a extremos fantásticos. Yo vi en la Martinica una mulata color
de miel con unos enormes ojos verdes y una pañoleta dorada a la cabeza y yo no
recuerdo nada igual. En Curazao vi los ojos negros mezclados con los ingleses.
Bueno, si nos ponemos a hablar del Caribe, entonces si que se jodió. Yo soy de
BarranquilIa y de Cartagena y siento que la capital de Colombia no es Bogotá
sino Caracas. Para ir a Bogotá necesito cambiarme de ropa y de idioma...
-¿Y el Brasil?
-El área geográfica natural del Brasil es
el Caribe.
-¿Entonces habría que cambiarlo de lugar
en el mapa?
- No sería mala idea; habría que
cambiarlo... mira, ¿tú sabes cuál es el problema del Caribe? Que todo el mundo
se vino a hacer aquí lo que no podían hacer en Europa, y esa vaina tenía que
traer sus consecuencias históricas. Los piratas, para que tengas un ejemplo,
tenían en New Orleans un teatro de ópera y allí llevaban a sus mujeres que se
hacían incrustar diamantes en la dentadura. ¡Te imaginas qué locura esa! Otra
cosa curiosa que tiene el Caribe, y que yo siempre he observado, pero que voy a
confesar ahora por primera vez, es el espacio que separa las cosas. Eso es lo
que distingue al Caribe del resto del mundo. En un restaurante, las mesas están
más separadas unas de otras que en cualquier otra parte del mundo. Es un frenesí
del espacio...
-¿Será por el calor?
-Claro, y para vivir la vida, ¡carajo! Tú
entras en una casa y hay en una sala cuatro mecedoras y una cantidad inmensa de
espacio.
-Una pregunta a boca de jarro: ¿qué
piensas de la literatura policial?
-Me parece extraordinaria hasta la mitad.
Tiene ese juego de torcer y destorcer. El de torcer es magnífico, pero el de
destorcer es desalentador. El libro policial más genial es el "Edipo
Rey" de Sófocles, porque allí el investigador descubre que él mismo es el
asesino: jeso no se ha vuelto a ver más! y después del "Edipo",
"El misterio de Edwyn Drood" de Charles Dickens, porque Dickens se
murió antes de terminarla y nunca se supo quien era el asesino. Lo único que
jode en la novela policíaca es que no te deja ningún misterio. Es una
literatura hecha para revelar y destruir el misterio. Como diversión es
extraordinaria, porque, entre otras cosas, estoy siempre más de parte del
asesino que del policía, porque sé de antemano que es el que va a perder.
- ¿Es cierto que no vas a escribir más
novelas?
-No tengo más temas. ¡Qué maravilla el día
que los vuelva a tener!
-¿Por qué hacia tanto tiempo que no
hablabas de literatura en entrevistas?
- ¡No, es al revés, hacía tiempo que no me
preguntaban de literatura!
-¿Y qué hay de Hollywood y su proyecto de
llevar al cine "Cien años... ?
-Primero me ofrecieron un millón de pesos
y ahora casi están llegando a los dos millones en sus ofertas. Ellos quieren
saquear la novela para sacar el caso de Aureliano Buendía, el caso de Remedios,
etc... una especie de serial, pero yo no he aceptado por que prefiero que la
gente siga imaginando a los personajes tal y como son.
-El dictador Juan Vicente Gómez es el que
más se acerca al Patriarca, entonces, ¿en qué sentido hay que interpretar tu
afirmación de que El otoño del patriarca es una novela autobiográfica?
- Te lo puedo contestar en una sola frase,
con tal de que no sea más que una sola frase: No hay nada que se parezca más a
la soledad del poder que la soledad de la fama.
(*) Entrevistó Manuel Pereira. Revista BOHEMIA,
Habana, 1979. Esta entrevista se publicó posteriormente
en un libro editado por La Oveja Negra, en Colombia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JULIO CORTÁZAR:
1.93 MODELO PARA ENTREVISTAR
Por Manuel Pereira
 |
| Manuel Pereira y Julio Cortázar, La Habana, 1980. |
Hace veintiocho años le
hice esta entrevista a Julio Cortázar en La Habana. Yo era por entonces tan
ingenuo y subdesarrollado que pensaba que en Europa todos los escritores
importantes se movían en automóvil. De modo que cuando más tarde volvimos a
encontrarnos en Los Campos Elíseos, y le pregunté dónde estaba su carro, Julio
me miró asombrado: "tener un automóvil en París es un crimen, no existe
nada mejor que el metro".
Fue él quien me descubrió
ese mundo subterráneo que conocía al dedillo permitiéndome, al mismo tiempo,
conjeturar que tal vez la estructura de capítulos elegibles de Rayuela, con infinitas posibilidades, es la
sublimación poética del metropolitano de París, arte combinatorio que tanto
influyó en su obra.
Posteriormente concebí
otra sospecha: la vocación de improvisación que tiene el jazz -y que tanto
fascinaba a Cortázar- no sólo parece dominar la arquitectura, sino también el
lenguaje de Rayuela, pues si jazz viene del francés "jaser" ("hablar a tontas y a locas"), ¿acaso esa manera
de hablar no nos recuerda el "glíglico", ese idioma inventado por la
Maga?
Luego tuve una tercera
intuición al descubrir una carta de Julio Cortázar a José Lezama Lima fechada
en 1957. El escritor cubano le había enviado una copia de su obra Analecta
del reloj, pero aquel libro había salido mal foliado de una imprenta
habanera. Julio explicaba entonces que "su lectura se vio singularmente
complicada por una caprichosa disposición de los cuadernillos del ejemplar, que
me obligó a andar y desandar camino varias veces".
Aquellos cuadernillos
delirantemente cosidos, "a tort et à
travers", ese jazz de páginas locamente intercaladas, hizo que Julio
leyese a Lezama de atrás para adelante, dando tumbos y saltos, como luego nos
ocurriría a nosotros con Rayuela.
Pero estas no son más
que meras hipótesis, dejemos que Julio nos ofrezca ahora su propia versión de cómo
concibió el rompecabezas maravillosamente libre que hace de Rayuela una novela múltiple, laberíntica y
caleidoscópica, como son los juegos de todo niño verdadero.
-Julio, al final de tu
novela Los Premios aparece una nota en la que dices:
"este libro desconcertará a aquellos lectores que... piden a sus
escritores preferidos... que sigan el mismo camino". Cuando hablas del “mismo
camino" ¿debe entenderse un estilo sostenido, una forma eterna de
escribir?
- Sí, hay un cierto tipo
de lector que espera siempre de un novelista que continúe incluso una línea
argumental, de la misma manera que algunos lectores de Alejandro Dumas
esperaban siempre una especie de continuación de la aventura de Los
Tres Mosqueteros. Es la gente
a quien no le gustan las sorpresas y quieren estar siempre en terreno conocido.
Como escritor, siempre me he rebelado contra esa idea. Porque soy el primero en
no estar satisfecho con una especie de continuación o variaciones sobre el
mismo tema. La experimentación y el cambio para mí, en todo caso, son
fundamentales.
- Es decir, ¿experimentar como Picasso?
- Claro, Picasso es muy
buen ejemplo porque tú ves que él cumple un ciclo de dos o tres años, y un buen
día ya está harto, e intenta un nuevo estilo. Cambia, teniendo siempre la misma
unidad profunda de su manera de ser, de ser Picasso. Creo que, aunque he
escrito cosas muy diferentes, hay una especie de constante: el hecho de ser yo
quien las escribe.
- ¿Qué es el estilo?
-El estilo es para mí
esa inexplicable y maravillosa manera que tiene un buen escritor de adecuar
exactamente lo que él quiere transmitir a la forma en que lo transmite y que le
da al mensaje su máxima fuerza, su máxima coherencia. Un estilo es ese puente
terminado y perfecto por donde el contenido pasa como resbalando y llega
plenamente al lector. En mi caso, creo que he cambiado bastante de forma de
escritura a lo largo del tiempo. La forma en que están escritas Las
historias de Cronopios y de Famas no
tienen absolutamente nada que ver con la forma en que están escritos los
cuentos fantásticos, que, a su vez, tampoco tienen nada que ver con la forma en
que está escrita Rayuela. Debajo de todo eso hay una
continuidad que es Julio Cortázar.
- En tu nota final a Los Premios dices: "la novela se cortó sola y
tuve que seguirla". Supongo que estás aludiendo a un fenómeno que sucede
con frecuencia, y es que la novela gana en autonomía con respecto al escritor y
de pronto, más que uno escribir la novela, parece que es la novela quien lo
escribe a uno. ¿A eso te referías?
-Sí, Manuel, tú estás
contestando tu propia pregunta con las mismas palabras que yo utilizaría,
porque ésa es la ventaja de estar hablando sobre este tema con un novelista,
porque te ha pasado exactamente lo que a mí. Es decir, que las novelas no se
pueden escribir de acuerdo a un plan perfectamente establecido.
- En este sentido, tú
has evocado el ejemplo de Cervantes...
- Es exactamente lo que
le pasó a Cervantes con El Quijote. Es sabido que él empezó a
escribir el libro presentándolo como un personaje absolutamente caricaturesco y
lamentable, una especie de loco extravagante, anacrónico, que quiere resucitar
el mundo de la caballería andante y luego, cuando le empiezan a suceder sus
aventuras, al cabo de cien páginas, ese hombre se corta solo, se le escapa al
autor, y Don Quijote va creciendo en su estatura moral y finalmente termina
siendo un héroe de una dignidad extraordinaria.
- En tu nota final a Los Premios escribiste: "esto que le sucedió
a Cervantes le sucede a todos los que escriben sin demasiado plan". Y yo
te pregunto: ¿Rayuela fue escrita
sin demasiado plan?
-Tu pregunta me permite
dar una explicación sobre lo que sucedió con Rayuela. Esa novela da la impresión de
una arquitectura muy cuidada. Pero yo empecé a escribir Rayuela partiendo de papelitos donde había
anotado diferentes fragmentos, diversas impresiones, cosas que me sucedían
mientras yo vivía en París a partir del año 51. Un buen día, sentí la necesidad
de aglutinar todo eso en un libro, que eso diera finalmente un largo relato, y
entonces comencé por la mitad de lo que luego fue la novela. En fin, lo primero
que yo escribí fue ese capítulo que está en medio del libro, que es lo que
algunos llaman "el capítulo del tablón"...
- ¿Esa parte donde los
personajes están cruzando de un edificio a otro en Buenos Aires?
- Sí, que tienden un
tablón de ventana a ventana. Entonces, ese capítulo lo dejé ahí en un cajón, y
volví atrás. Empecé a escribir toda la parte de París hasta que alcancé de
nuevo el capítulo del tablón y sólo entonces pude continuar. Digamos que también
yo pasé por el tablón, atravesé de ventana a ventana, y pude escribir la parte
de Buenos Aires. Entretanto, mientras yo escribía, yo leía, y en mis lecturas
encontraba, ya sea en un periódico, en un anuncio, en un libro, fragmentos que
coincidían con lo que yo había estado escribiendo. Esos fragmentos eran pequeños
satélites que giraban en torno a lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando yo
llegué al final me encontré con que esos fragmentos aislados estaban como pidiéndome
entrar en el libro. Pero ¿cómo meterlos en un libro? Y fue entonces que tuve
esa especie de intuición, y dije, bueno, yo puedo hacer una doble lectura: en
una está todo lo que yo escribí, sin agregar nada, y en otra -donde se puede
invertir o intercambiar el orden de lectura-, yo puedo ir deslizando todos esos
pasajes que para mí tienen que ver con el libro. Rayuela fue un caos que yo organicé al final,
pero no hubo ningún plan previo. Insisto en decirte eso.
- Algunos críticos te
han señalado influencias de Jorge Luis Borges.
- Yo pertenezco a una
generación un poco más joven que la de Borges. En aquel Buenos Aires, la
escritura literaria seguía utilizando moldes muy añejos, muy anacrónicos, todavía
se escribía, digamos, a la manera española. Se imitaba mucho a Unamuno. Había
los falsos pensadores, los falsos poetas, incluso los buenos escribían con un
estilo que no tenía nada que ver con nuestra manera de hablar de argentinos.
Aparece entonces ese fenómeno extraordinario que es Borges, que empieza a
publicar libros que al mismo tiempo son de un refinamiento intelectual enorme,
muy europeizantes desde el punto de vista las referencias filosóficas, pero que
a la vez tienen una escritura que ya está tocando raíces argentinas de una
manera bastante palpable. Todos sus cuentos que tienen por tema los malevos de
Buenos Aires, historias de suburbios, todo eso está lleno de un lenguaje que
para nosotros, los jóvenes, era un lenguaje argentino.
- ¿Estás pensando en Hombre de la esquina rosada?
-Por supuesto, que me
sigue pareciendo el mejor cuento de Borges, desde lejos. De lo que me estoy
agradecido a mí mismo es de haber tomado la lección que nos estaba dando Borges
como una lección de rigor, de escritura sin floripondios, sin adjetivos inútiles:
trabajo cerrado, ceñido, que era lo que él presentaba. Sin embargo, nunca me
dejé ganar por su lado sofisticado, por su ángulo hiperintelectual, por su noción
de lo fantástico, que es una noción terriblemente conceptual e intelectual...
- ¿Metafísica?
- Metafísica, si
quieres. Al mismo tiempo que yo leía a Borges descubría a Roberto Arlt, que es
el hombre de la calle, el hombre de los verdaderos malevos, el que los conoce.
Porque Borges los piensa, pero Arlt vivía con ellos. Era amigo de ladrones, vivía
en los cafés, no tenía un centavo, escribía con faltas de ortografía, y describía
un Buenos Aires profundamente porteño. Desde el punto de vista temático, mis
primeros cuentos fantásticos están mucho más cerca de Arlt que de Borges, pero
desde el punto de vista de la escritura, yo le debo mucho a Borges en el
sentido de la economía de medios y el rigor. Si eso se llama influencia, pues
ahí tienes dos influencias.
- ¿Qué piensas de la
influencias?
-Hay gente que tiene
miedo a las influencias. Esa especie de cobardía mental yo no la he conocido
nunca. Por ejemplo, me han atribuido siempre influencias kafkianas. Yo creo que
no tengo ninguna. En cambio, si me señalan la influencia directa de Edgar Allan
Poe, sobre todo en mis primeros cuentos, todo ese lado un poco necrofílico, eso
sí lo reconozco.
- Y de la originalidad, ¿qué
piensas?
-Casi volvemos al tema
del estilo. Son esas cosas que no se pueden explicar racionalmente, porque en
el fondo ¿qué es la originalidad? Ya el Eclesiastés dice "no hay nada
nuevo bajo el sol". Yo me pregunto si la originalidad no es una conciencia
en el escritor muy clara de su tiempo, del tiempo en que está viviendo, y la
expresión de ese tiempo a través de lo que él escribe.
- Muchos títulos tuyos
son evocadores de la infancia, por ejemplo: Rayuela es el nombre de un juego; 62/ modelo para armar, es un
rompecabezas; La vuelta al día en
80 mundos, Final del juego, otra
vez la palabra juego...
-Creo que la literatura
reclama una dimensión lúdica, que la convierte en un gran juego. Un juego en el
que puedes arriesgar tu vida. Un juego terriblemente peligroso. Escribir una
novela es una especie de apuesta que haces contigo mismo. Y la apuesta es un
elemento capital en una serie de juegos. La literatura comporta experimentación,
combinación, desarrollo de estrategias, lo cual, analógicamente, hace pensar en
deportes como el baloncesto, el fútbol o el beisbol. En ese sentido es que lo lúdico
para mí es capital en la literatura, y siempre he sentido que los escritores
que carecen del sentido del humor, por tanto de capacidad lúdica, no son los
escritores que yo prefiero.
-José Lezama Lima solía
llamarte "grandote porteño" atribuyéndote, de paso, una enfermedad de
su invención llamada "efebicia" gracias a la cual conservas una especie
de eterna adolescencia.
-Ahí está. Él captó
muchas veces lo mucho que queda de niño en mí y es algo a lo que yo no puedo,
ni quiero, renunciar. Los críticos han dicho que yo manejo muy bien a los niños
en mis libros, que hago personajes muy tiernos... y no me extraña, porque en
definitiva son proyecciones de mí mismo.
- ¿Cómo te salió la
carta de la Maga a su hijo Rocamadour, en Rayuela?
-Bueno, lo que sé es que
el personaje de la Maga, en ese momento, para mí, era lo que Madame
Bovary para Flaubert. Yo era
al mismo tiempo bastante Oliveira y también era la Maga. Me acuerdo muy bien
que escribí esa carta, una noche, de una sentada, sin tocar ni una palabra
después. Me salió así, como si fuera escritura automática.
-Se ha dicho alguna vez
que tu personaje Circe es la precursora de la Maga...
- No, porque Circe es
finalmente un personaje maligno y si se le analiza fríamente es un caso patológico,
aunque yo no la vi así mientras escribí el cuento.
- ¿Qué le debe la Maga a
la Nadja, de Breton?
- Es muy posible que Nadja haya estado presente en el nacimiento
de la Maga, porque es la obra de Breton que más me impresionó en esa época.
- Julio, ¿cuánto mides,
cuál es tu estatura?
- ¡Vaya pregunta que me
hacés ahora!: 1.93
(*) Publicado en revista
mexicana DIA SIETE No. 398, el 30 marzo 2008, con el título “Cortázar,
el niño eterno”, pág 46.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––








.jpg)