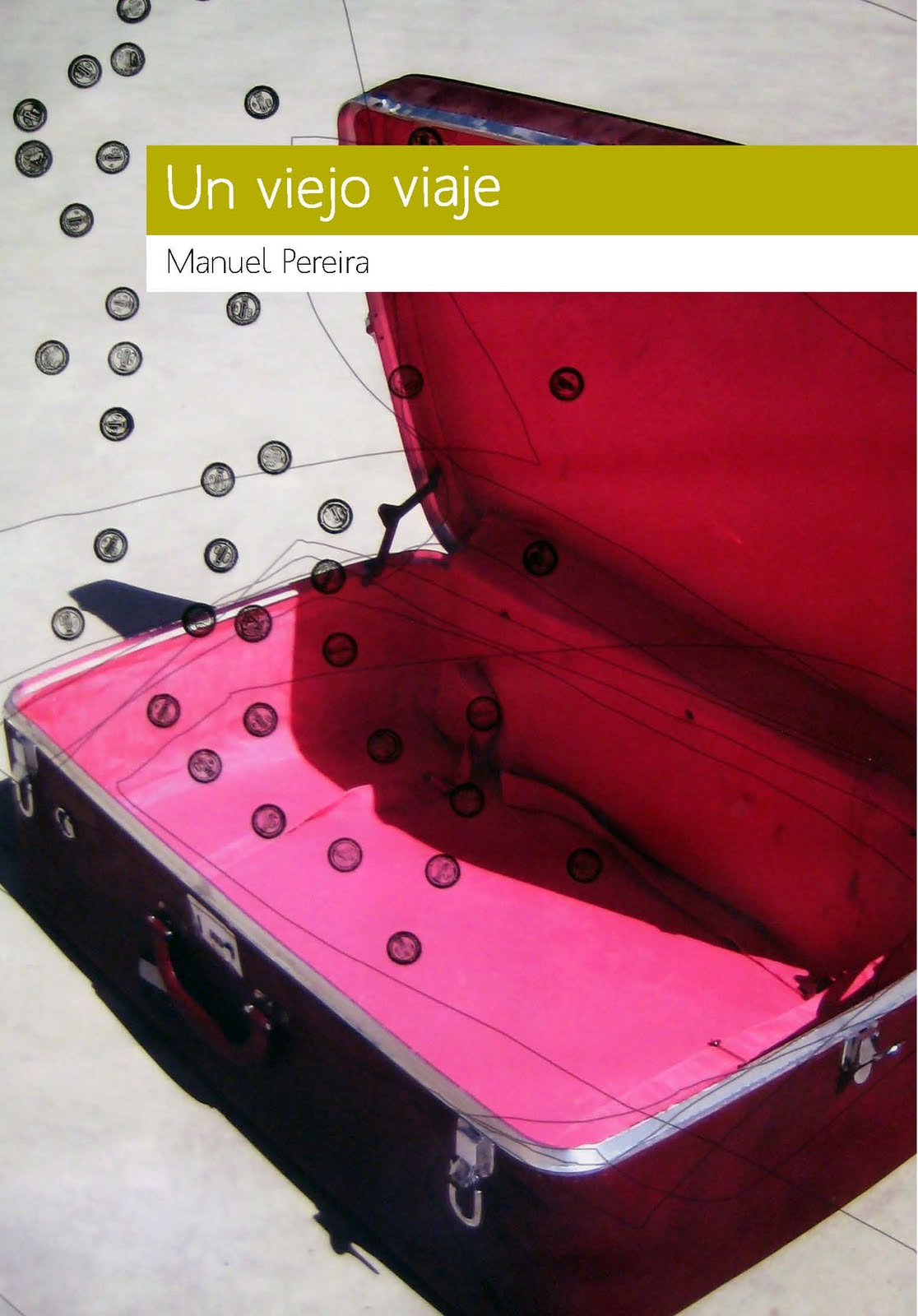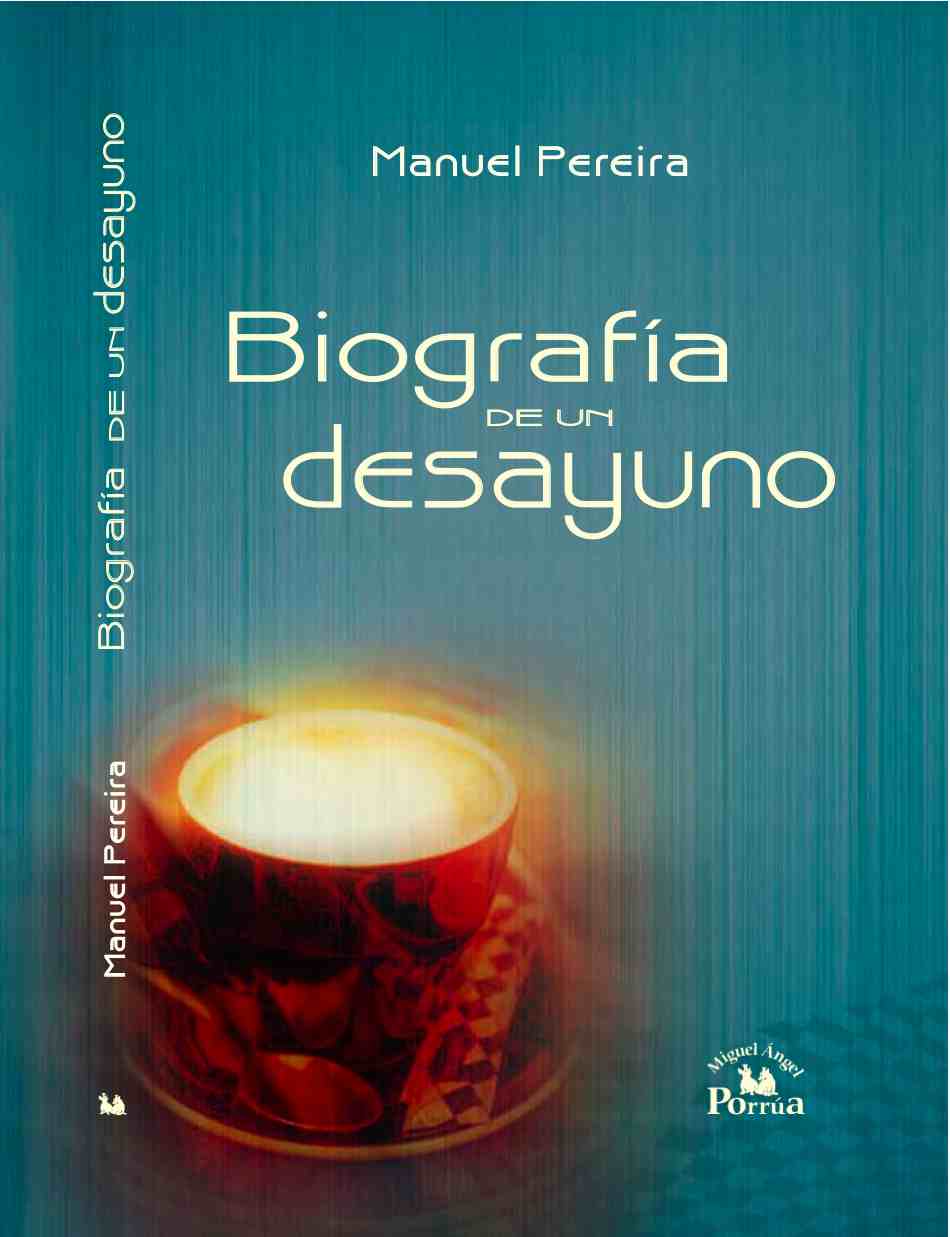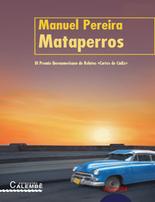RULETA RUSA CON CEREZAS
Por Manuel Pereira
 |
| Fotograma de El cazador, de Michael Cimino. |
Recientemente fallecieron, casi al mismo tiempo, dos gigantes del Séptimo Arte: el norteamericano Michael Cimino y el iraní Abbas Kiarostami.
En 1979 yo formaba parte de la delegación cubana en el Festival de Berlín donde proyectaron la película de Cimino The Deer Hunter (El cazador), la cual provocó un gran revuelo porque retrataba las torturas (físicas y psíquicas) que los guerrilleros vietnamitas infligían a los soldados americanos prisioneros, la peor de las cuales consistía en obligarlos a “jugar” a la ruleta rusa. En una de esas brutales escenas, aparecía al fondo de la cabaña de bambú un retrato de Ho Chí Min.
En ese preciso instante, la delegación de cineastas vietnamitas -a dos filas de butacas por delante de la nuestra- se levantó y salió de la sala oscura. En efecto dominó, más solemnes que airados, las delegaciones de los países comunistas hicieron lo mismo. Soviéticos, germano-orientales, búlgaros, checoslovacos y polacos se retiraron de la sala en protesta contra las imágenes que se sucedían en la pantalla. Ritual de anatema practicado quisquillosamente por los países del campo socialista durante la Guerra Fría.
El cineasta Pastor Vega -jefe de nuestra delegación- no tardó en pedirnos que saliéramos en fila india. La orden venía de “arriba”, dijo apuntando con el índice al techo, pero en rigor el ucase no procedía de La Habana, sino por carambola desde Moscú. A partir de ese momento los medios alemanes e internacionales no hablaban de otra cosa: la crisis política provocada por el filme de Cimino.
El escándalo que se armó fue tan colosal que al día siguiente las autoridades de Berlín (o las del Festival) nos “invitaron cordialmente” a abandonar el hotel Kempinski. Tuvimos que hacer maletas a toda prisa y salir, casi corriendo, de la ciudad cruzando hacia Berlín Oriental a través de la Puerta de Brandeburgo. Los soldados norteamericanos allí apostados nos miraban con una mezcla de perplejidad y curiosidad, mientras que, al otro lado, los guardias de frontera soviéticos, nos recibían como “invitados especiales” con saludos militares. Con ocho grados bajo cero, aquello parecía la clásica secuencia de una película de intercambio de espías.
Yo lamentaba haberme perdido una película que prometía tanto. Durante muchos años soñé con verla completa hasta que, ya en mi exilio europeo, pude cumplir ese deseo y comprobar que es una obra maestra. No podía ser de otro modo contando con una exquisita banda sonora y las brillantes actuaciones de Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cazale, John Savage…
Los detractores de Cimino lo acusaron de “fascista” y “reaccionario”, llegaron a definir su filme como la “versión del Pentágono sobre la guerra de Vietnam”. Pero El cazador no es un filme bélico sino más bien antibélico, que habla de la amistad y de cómo el dolor la incrementa. Lo esencial -lo que no supieron o no quisieron ver los críticos superficiales- es el tema del amor al terruño y a los amigos.
Muy ajeno a lo anterior parece ser el cine de Kiarostami, quien elabora poemas visuales con el argumento recurrente de la búsqueda de alguien, ya sean actores, un condiscípulo o cualquiera capaz de enterrar a un inminente suicida…
Su cine es bello como un azulejo de Isfahan. En ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987) el azul se extiende como la sombra elástica de los gatos persas llamados “azules”. Es una seña de identidad que irradia desde las minas de lapislázuli de Persia.
Ya desde el primer fotograma vemos una puerta azul, el pantalón del niño es azul. La ropa tendida, azul. Diversos tonos de azules convierten la pantalla en paleta de pintor. Como dijo el cineasta: “nunca he estudiado cine, sí pintura en Bellas Artes”. Así destila Kiarostami un lenguaje cromático que va bordando una intrincada alfombra persa.
En El sabor de las cerezas (1997) los colores cambian a la gama cálida. El aspirante a suicida recorre en su camioneta las afueras de Teherán donde el polvo rojizo de las canteras flota sobre montes de escasa vegetación. La ropa del protagonista es carmelita, y habla de la tierra constantemente, casi como si pudiera comerse, o ella comernos a nosotros. Cuando un taxidermista turco exhorta al suicida en potencia a desistir recurre al sabor de las cerezas, y entonces pareciera que saboreamos con los ojos la sinestesia de un poema de Omar Khayyam.
La conexión secreta entre esta película del iraní y la del estadounidense es que se trata de dos candidatos al suicidio: uno rechazando el sabor de las cerezas y otro jugando al azar con un revólver cargado con una sola bala. Ruleta rusa con cerezas.