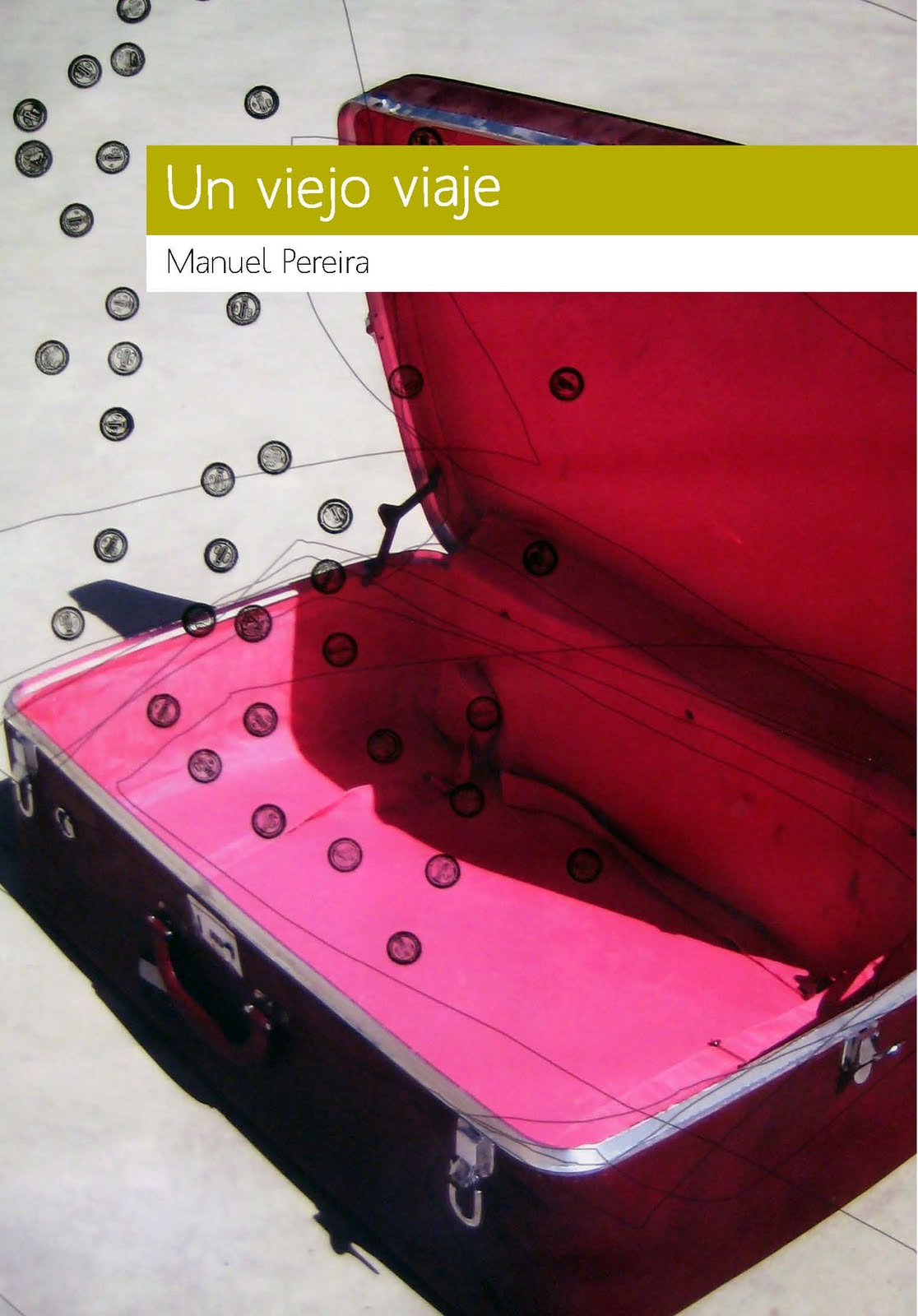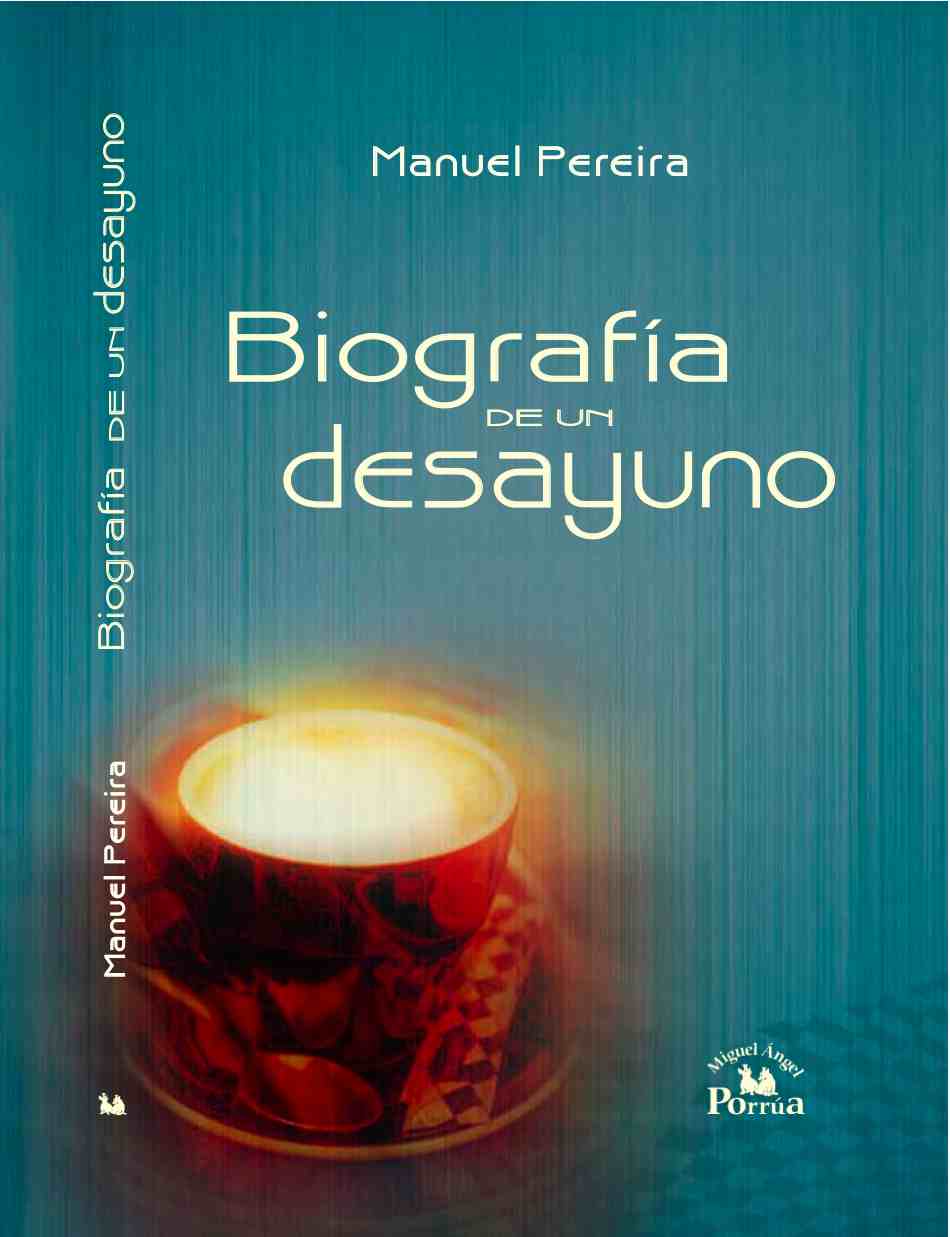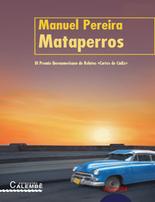MÉXICO Y FRANCIA
Por Manuel Pereira
 |
| El Emperador Maximiliano de Habsburgo y la Emperatriz Carlota. |
Entre las muchas sorpresas que atesora México está la persistencia de la huella francesa en la vida cotidiana. Estas reminiscencias se perciben sobre todo en la arquitectura y en algunos trazados urbanos, pero también en otros ámbitos no tan evidentes, pero no por ello menos relevantes.
Toda esta influencia empezó a tomar cuerpo con el austriaco Maximiliano y con las tropas de Napoleón III. Sin embargo, tres años de dominación francesa no bastan para explicar unos vestigios tan tenaces que llegan hasta nuestros días. En realidad, el apogeo de lo francés tuvo lugar durante el “porfiriato”.
Si bien fue Maximiliano quien abrió la “Calzada del Emperador” —ahora Paseo de la Reforma—, el verdadero esplendor de ese bulevar se debe a Porfirio Díaz, a quien algunos siguen llamando desdeñosamente “el afrancesado”. De hecho, no son pocos los que todavía le reprochan que haya elegido morir en París antes que en España.
El “porfiriato” (1876-1911) fue la época de mayor afrancesamiento en México llegando incluso hasta los intelectuales y poetas de ese período —los modernistas mexicanos—, quienes devoraban las obras de simbolistas, parnasianos y positivistas.
 |
| El Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma. |
El Paseo de la Reforma está inspirado en los Campos Elíseos de París. Si nos situamos en el Museo del Louvre, vemos esa perspectiva que arranca en el Arco de Carrousel y se prolonga por el jardín de las Tullerías pasando por el obelisco egipcio de la Plaza de la Concordia hasta llegar al Arco de Triunfo de l’Étoile.
En el Paseo mexicano no hay arcos triunfales, ni monolitos faraónicos, pero sí una serie de monumentos, vistos también en perspectiva, como el Castillo de Chapultepec y el Ángel de la Independencia. El trazo del Paseo de la Reforma reproduce la fórmula común en la Francia del Barón Haussmann. El urbanismo, la apertura de monumentales calles rectilíneas, el ordenamiento del paisaje urbano… todo eso viene del racionalismo, del cartesianismo.
Por otra parte, la Columna de la Independencia guarda cierto parecido con la Columna de Juillet que se levanta en la Plaza de la Bastilla. Ambas pilastras están rematadas por sendos ángeles dorados.
Evidentemente, el Castillo de Chapultepec —remodelado por arquitectos franceses en tiempos de Maximiliano— es un trasunto de Versalles. Quizá la mejor vista del Paseo de la Reforma es la que se aprecia desde el balcón del castillo donde se asomaba Carlota para ver venir a Maximiliano procedente del Zócalo, fatigado tras una larga jornada de trabajo imperial. Carlota y Maximiliano, toda una historia de amor, fuente inagotable de ficciones escritas y cinematográficas.
 |
| Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. |
Más tarde Porfirio Díaz viviría en aquel castillo y fue él quien lo amuebló con el lujo decorativo francés, el estilo Napoleón III, eso que también llaman neo-rococó: una escenografía digna de los personajes de un Watteau, un Fragonard o un Boucher.
Durante mis paseos por el DF, no me canso de descubrir vislumbres franceses por aquí y por allá. De pronto, una noche, me quedé boquiabierto junto al Palacio de Bellas Artes. ¿Dónde diablos estaba yo? ¿A dos pasos de la Casa de los Azulejos o en algún quartier parisino de dudosa reputación?
Ante mí se alzaba una boca de metro al más puro estilo Guimard. Sin dar crédito a mis ojos, me acerqué a esa estructura de hierro y cristal. Aquella sintaxis decorativa de curvas sinuosas, flanqueada por dos farolas como estambres o pistilos, esos latigazos vegetales metálicamente verdes, me remitían al art nouveau en estado puro.
El también llamado “modernismo” llegó a México por vía francesa. Pero mi hallazgo no era —ni podía ser— original. Se trata de una réplica de las entradas de metro que hacia 1900 construía el arquitecto Hector Guimard en París, ahora trasplantada a la estación “Bellas Artes”.
Como reza la placa allí colocada, no es más que un obsequio que el Metro de París le hizo al Metro de México, en reciprocidad por el Mural Huichol que éste obsequiara a aquel en octubre de 1997.
A pesar de no ser vestigio significativo, sino eco apócrifo, esa boca de metro revela que la mutua atracción entre Francia y México sigue vigente más de cien años después de Maximiliano.
 |
| Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. |
El Palacio de Bellas Artes mexicano está inspirado en la Ópera de París. Las semejanzas con el edificio de Garnier no se limitan a la grandilocuente fachada, abarcan también los grupos escultóricos de la explanada. El bailarín que salta con los brazos abiertos nos remite a La danza que en 1867 hizo Carpeaux para la Ópera de París.
Una vez dentro del Palacio, en el vestíbulo, nos asalta esa geometrización de las formas llamada “Art Déco” aderezada con elementos autóctonos: mascarones mayas en acero y cactáceas de bronce que conviven con lámparas de inspiración futurista. Todo allí rezuma estilo Secesión.
En Latinoamérica a todo esto suelen llamarle “colonialismo cultural”, “cipayismo” o “complejo de inferioridad”, como estableció el escritor Samuel Ramos, cuya lucidez, no obstante, alertaba contra el peligro que entraña huir de la “imitación europea” para caer en un “falso nacionalismo… el del charro y la china poblana”.
Por mi parte, considero estupendo que México sea un país tan poderoso que pueda reproducir, aquí y allá, fragmentos de París, todo ello en medio de serpientes emplumadas, pirámides truncadas, mariachis, fachadas barrocas y retablos profusamente dorados. Toda esa acumulación responde a un afán de universalidad. En cierta forma, México es un Aleph borgiano donde confluyen realidades y morfologías no sólo distintas sino aun chocantes.
La fascinación mexicana por lo francés se expresa en los edificios art-nouveau de la Zona Rosa, así como en el barrio La Roma y en la Avenida Álvaro Obregón, que es la calle más europeizada de México donde predomina el neoclásico francés, con sus estatuas del Discóbolo de Mirón o sus Venus de Milo. En algunos pasadizos comerciales, los techos de cristal abovedado nos trasladan a otros pasajes parisinos repletos de boutiques. Todo eso mezclado con elementos góticos y otros extraídos de la heráldica medieval.
Pero el triunfo del art-nouveau resplandece en el Gran Hotel de México, a un costado de la Plaza del Zócalo. Pareciera que allí está toda la fantasía francesa resumida. El lobby es completamente modernista, incluyendo las jaulas de los pájaros, los herrajes, los ascensores, y, sobre todo, el deslumbrante techo de vidrio emplomado, engastado en unas pedrerías que parecen sacadas de un sueño de Moreau.
 |
| Museo del Chopo, Ciudad de México. |
Por si fuera poco, el DF tiene su “torre Eiffel”. Es el Museo del Chopo, cuyos planos, según dicen, los hizo nada menos que el mismísimo Eiffel, si bien se trata de una leyenda sin confirmar. En cualquier caso, toda esa arquitectura de la era industrial con sus dos torres, evoca sin duda la estructura de hierro devenida seña de identidad de París.
La influencia francesa en este país también se advierte en la gastronomía, sobre todo en panaderías y dulcerías, en los croissants (o cuernitos), en los éclairs y en la baguette. Muchos soldados franceses se quedaron aquí convirtiéndose en panaderos, y de ahí nace ese fenómeno culinario único en toda América Latina, que también se aprecia en las “creperías” del barrio de la Roma, donde lo mismo podemos paladear una crepe de chocolate que una crepe de cuitlacoche, o en esas cafeterías del vecindario de la Condesa con sus toldos rojos a guisa de marquesinas. Terrazas al aire libre, cuya apariencia parisina queda subrayada por los nombres de algunos establecimientos: “Creperie de la Paix”, “La Raclette”…
La importancia de la repostería francesa quedó registrada incluso en la historia en la llamada “Guerra de los Pasteles” (1837-38), que empezó con lo que parecía una escena cómica de cine mudo —con lanzamientos de tortas—, para terminar provocando la primera intervención francesa en México, y todo porque un pastelero francés de Tacubaya reclamó que le pagaran lo que le adeudaban.
Un ejemplo clásico de mestizaje gastronómico son los escamoles (larvas de hormiga): manjar exquisito que se comía en México sólo con tortilla hasta que llegaron los franceses y le incorporaron hierbas aromáticas y mantequilla.
Los españoles seguramente experimentaron repugnancia ante ese platillo azteca, pero los franceses —comedores de caracoles— no hicieron ascos a esa especie de caviar mexicano.
La influencia francesa dejó su rastro también en el léxico. Por ejemplo, la palabra “mariachi” —que tan mexicana nos suena— deriva de “mariage” (“boda” en francés), porque los soldados franceses aquí destacados dieron en llamar así a las serenatas, y a los músicos que las tocaban, en las bodas o mariages.
Los estudiantes llaman gis a la tiza, un galicismo derivado de gypse=yeso. Lo más curioso es que siendo tiza una voz de origen náhuatl, aquí apenas se oye en las aulas.
La hibridación en las comidas alcanza su apogeo en la cocina franco-poblana, por ejemplo en los chiles en nogada, a los que los franceses añadieron ese batido de nuez con crema, que es la misma fórmula de la Chantilly.
Ingredientes como la crema y la leche para las sopas se integraron a la gastronomía de este país y por eso los mexicanos les ponen mucha crema a sus tacos, incluso a los espaguetis. El filete de pescado a la veracruzana se prepara igual que en el sur de Francia, en Marsella. Otra contribución procedente de París concierne al chocolate, que aquí se tomaba con agua. La costumbre de mezclarlo con leche es un invento francés que data del Imperio de Maximiliano.
La huella de la invasión francesa se detecta también en muchos nombres, como Didier, y en apellidos como Madelor, Dubarrail, Blanchot, Petit, Lefranc, Fournier… El asunto de las relaciones entre los militares franceses y las mexicanas ha sido ampliamente documentado por el historiador Jean Meyer.
Lamentablemente, hoy la presencia cultural francesa no es tan poderosa como en otros tiempos, a pesar de lo cual en el DF hay un Liceo Francés, está el Club France (deportivo), la librería Francesa Bouquinería en San Ángel, la Alianza Francesa, el IFAL (Instituto Francés de América Latina), y la Casa de Francia en la Zona Rosa.
Antaño hubo hasta periódicos escritos en francés: L’Indépendant (1834), L’Universel (1837), Le Courrier du Mexique (1838), Le Trait d’Union… Hacia 1890 había en la Ciudad de México 16 grandes almacenes franceses que vendían al mayoreo o al menudeo. Se podían adquirir telas y artículos importados desde París, había sombrererías, papelerías, una fábrica de aceite, panaderías, cafeterías, carpinterías.
Para explicar este impetuoso comercio, tendríamos que hablar de los barcelonnettes que llegaron en 1830 a México procedentes de un valle al sur de Francia, en los Alpes de Provenza. Pero ese tema es tan vasto que escapa al espacio de esta columna.
De todo aquello hoy queda más bien poco en lo estrictamente cultural. La influencia norteamericana, a partir de la segunda mitad del siglo XX, hizo que el idioma francés quedara relegado. Lo que se ha impuesto entre los mexicanos cultos es el inglés. No es que sea una mala influencia, pero sería deseable que lo anglosajón coexistiera con la latinidad que vive en la lengua de la Ȋle-de-France.
Lo demás, son residuos. De la guerra contra Maximiliano queda la recurrente “batalla” diplomática en torno a la Isla de Clipperton en el centro del Pacífico, mientras que en Texas permanecen instalados los fantasmas de dos mil soldados bonapartistas que se preparaban para ir a rescatar a Napoleón en Santa Elena.
(*) Publicado en Cubaencuentro el 21 de Septiembre de 2011.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––