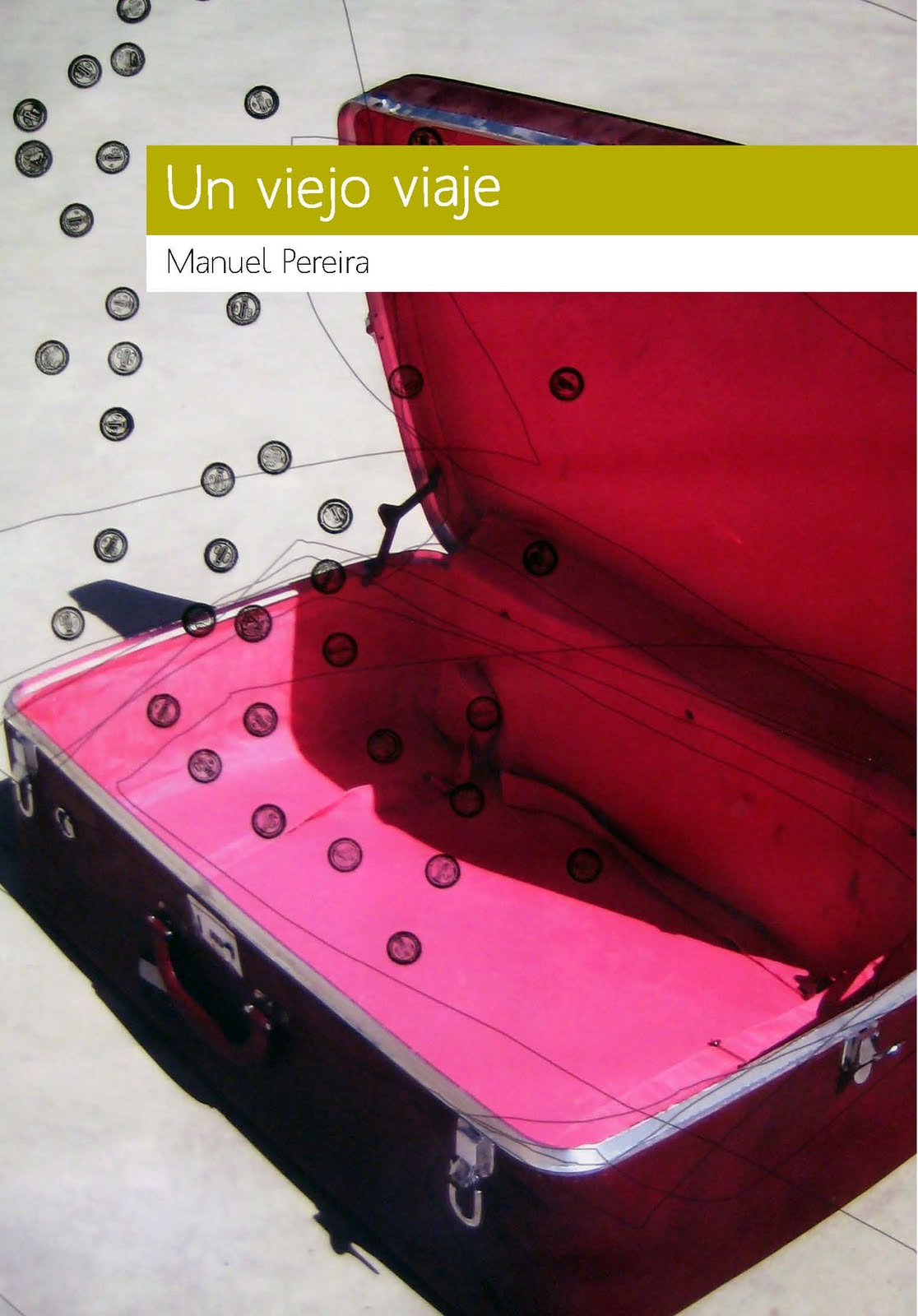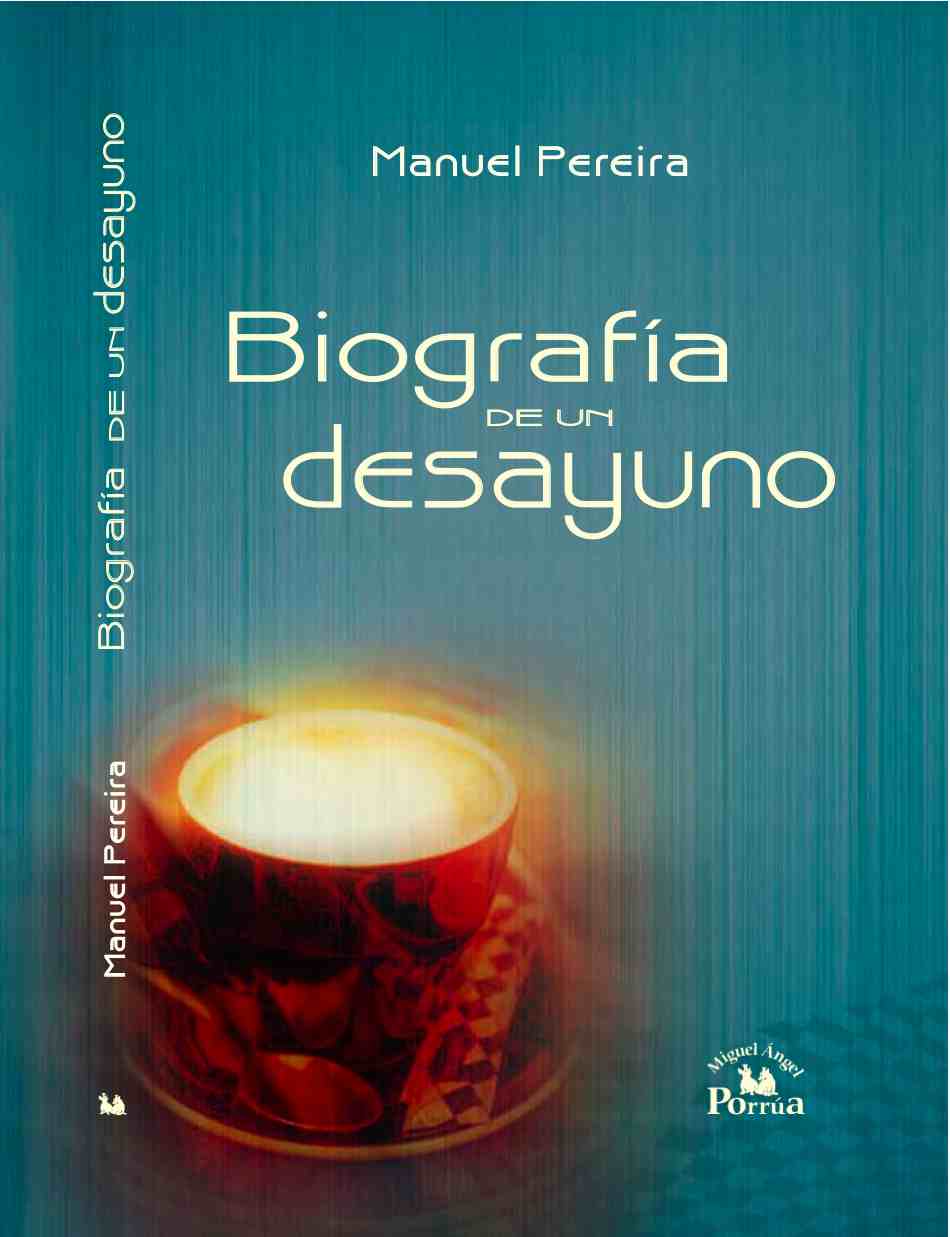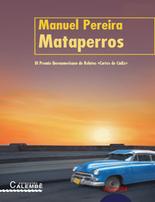LA MUERTE EN MÉXICO
Por Manuel Pereira
La muerte en México es una constante. Esa fascinación por la Pelona tiene raíces prehispánicas: las “guerras floridas” con sus guerreros sacrificados, el altar de calaveras del Templo Mayor... Todo lo cual hoy se reduce afablemente al Día de Muertos, una festividad que influye en la artesanía, la música, la literatura y hasta en la repostería. Los huesos y los cráneos se han transfigurado en panes de muerto y en calaveritas de azúcar, respectivamente. Desde que nacen, los mexicanos se comen simbólicamente a la Muerte en una teofagia donde ya no es el dios quien se los come a ellos, sino ellos quienes devoran al dios transustanciado en una curiosa variación de la Eucaristía.
Otras civilizaciones atraídas por el Más Allá han dejado testimonios poderosos, como el Libro de los muertos del Antiguo Egipto y el Bardo Thodol tibetano. En la Europa medieval se pusieron de moda las “danzas macabras”. Elmemento mori fue otro género trascendental en las artes plásticas del Renacimiento, todo lo cual reaparece en las máscaras de Ensor, en los moribundos de Munch y hasta en el cine de Bergman con El séptimo sello.
Pero en ninguna de estas manifestaciones escatológicas se impone el sentido del humor como ocurre en México, cuya gran contribución consiste en desmitificar jovialmente a la Muerte. Esto lo vemos en El esqueleto de la señora Morales, película de 1959 con Arturo de Córdova y guión de Luis Alcoriza, en Macario, del mismo año, dirigida por Roberto Gavaldón y cuyo eco se prolonga en Los tres entierros de Melquíades Estrada, (Tommy Lee Jones, con guión del mexicano Guillermo Arriaga, 2005). Ese sentido del humor lo encontramos también en las esqueletadas del grabador José Guadalupe Posada y en la Catrina con estola de plumas que se enseñorea del mural de Diego RiveraSueño de una tarde dominical donde José Martí nos saluda con su bombín. Todo eso lo resumió genialmente Juan Rulfo en su fantasmagórica Comala donde hasta los murmullos matan.
De igual modo el tema de ultratumba predomina en la mejor poesía mexicana, por ejemplo, en Muerte sin fin, de José Gorostiza, y en Nostalgia de la muerte, de Xavier Villaurrutia. Según Carlos Pellicer, “el pueblo mexicano tiene dos obsesiones: el gusto por la muerte y el amor a las flores”.
José Revueltas tituló El luto humano su segunda novela. Sin embargo, más que el negro luctuoso, aquí prevalece el alegre colorido de los altares rebosantes de ofrendas que son ubicuos el Día de Muertos. Lo mejor es que no son simulacros turísticos, sino espontáneas manifestaciones de devoción popular. En esas fechas sincréticas que van del 28 de octubre al 2 de noviembre, los familiares visitan a sus difuntos en los panteones donde se mezcla la inevitable tristeza con un ambiente festivo: los dolientes comen delante de las tumbas de sus seres queridos oyendo música de mariachis.
En el océano de la literatura mexicana naufragan victoriosos los fantasmas. Un relato fantasmal es Aura, de Carlos Fuentes, quien insiste en el tema de la Parca con La muerte de Artemio Cruz. Jesús Gardea nos deslumbra con un mundo de sombras y fichas de dominó en La canción de las mulas muertas y otro tanto hace Jorge Ibargüengoitia con su relato basado en hechos reales Las muertas. La muerte tiene permiso es un cuento clásico de Edmundo Valadés. Los cadáveres de los fusilados que yacen en Cartucho, de la magnífica Nellie Campobello, constituyen otro homenaje a la Muerte, esta vez en el contexto de la Revolución Mexicana y con la gracia añadida de que todo está narrado desde el punto de vista de una niña. Dice ella en su prólogo: “Mis fusilados... mis hombres muertos. Mis juguetes de la infancia”.
Es esa relación lúdica con la Muerte lo que quiero subrayar. Este es el único país del mundo donde se trata con tanto desenfado al esqueleto de la guadaña, el único donde designan a los difuntos con chiqueos: “muertitos”, otro de los muchos diminutivos para expresar valores afectivos. Pareciera que los mexicanos están enamorados de la Muerte.
En cualquier caso queda claro que con semejantes paliativos la Huesuda deviene menos horrorosa, o más llevadera. Nunca olvidaré a un borracho jocoso que siempre entraba en una pulquería del barrio de Tacubaya saludando a voz en cuello: “¡Señores, a mí la Muerte me pela los dientes y el pito los valientes!”.