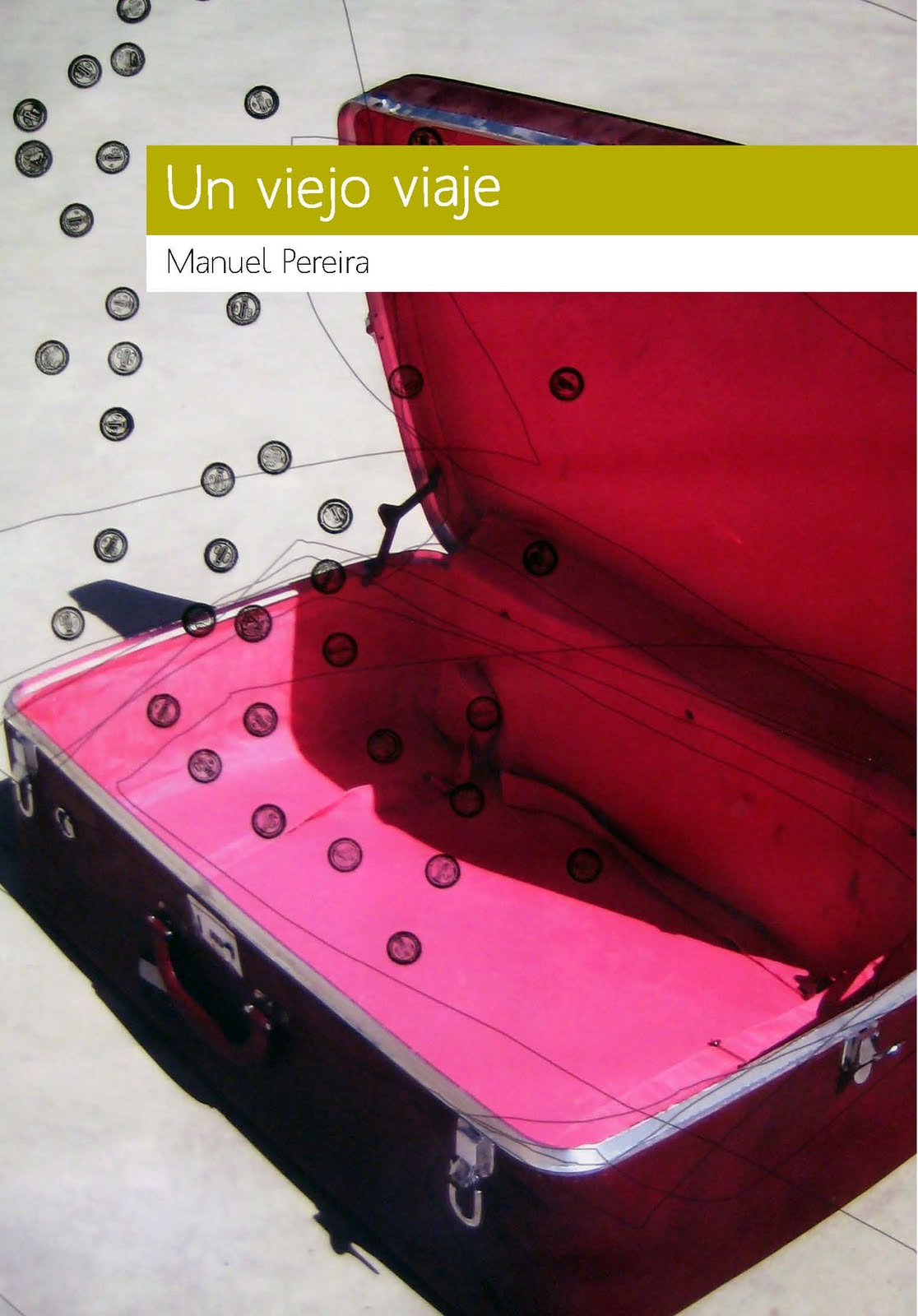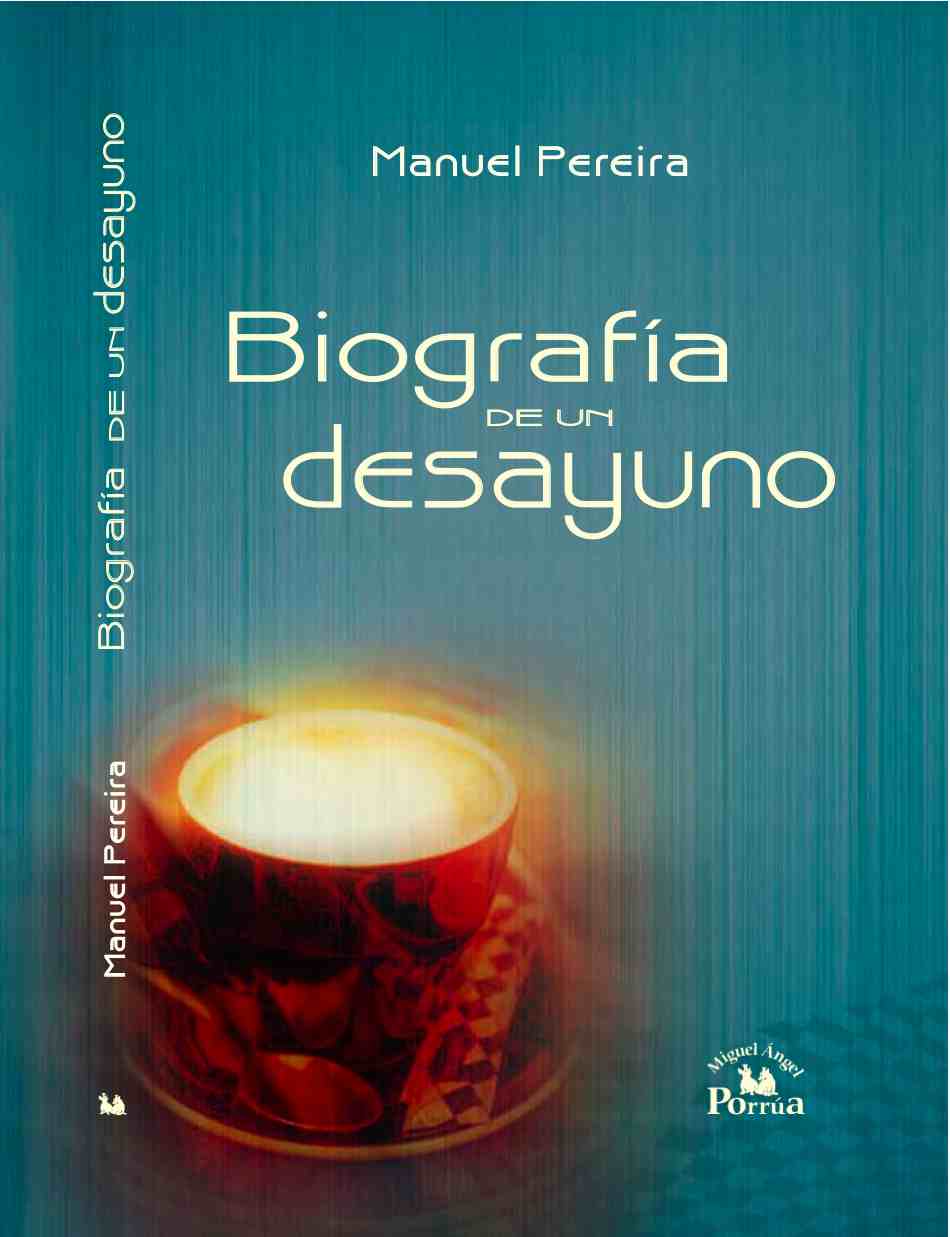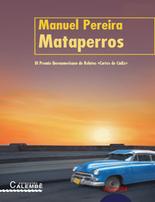VOLANDO CON VOLTAIRE
Por Manuel Pereira
 |
| Ícaro y Dédalo, de Jacob Peter Gowy. |
Ese viajero incansable que fue Voltaire escribió: “Se ha pretendido en varios países que no le estaba permitido a un ciudadano salir de la nación en que el azar le había hecho nacer; visiblemente el sentido de esa ley es: este país es tan malo y está tan mal gobernado que prohibimos a cada individuo que salga, por miedo a que se vayan todos”.
Sin saberlo, el autor de Cándido estaba describiendo la situación migratoria cubana con más de dos siglos de anticipación. Una situación que se ha traducido durante décadas en nomadismo involuntario impuesto por las autoridades de la isla.
Miles de balseros se han lanzado al mar sobre cualquier objeto flotante. Desplegando ese ingenio que les sobra a los cubanos para la mecánica automotriz, algunos han concebido inventos dignos de la imaginación de Julio Verne, como convertir automóviles y camiones en embarcaciones capaces de llegar a las costas norteamericanas. Estos émulos de Jasón incluso han acuñado el neologismo “camionauta” que todavía los adustos académicos de la lengua no han recogido en su Diccionario, sea por desidia o por desinformación.
El afán de escapar del laboratorio utopista insular ha llevado a algunos a competir con Houdini. Por ejemplo, la bella y valiente mulata Sandra de los Santos, quien se metió en una caja de madera enviándose a sí misma desde Bahamas hasta Miami como si fuera un paquete postal.
Aquí se revela otro mito griego, el de la Caja de Pandora. Los aduaneros de Miami, que esperaban encontrar un motor de barco al abrir el cajón, se quedaron atónitos cuando vieron salir de allí a una esbelta mulata casi asfixiada. Ella no era la suma de calamidades que nos relata Hesíodo, sino la Esperanza en cuerpo y alma. Sandra es nuestra Pandora al revés.
Frecuentemente el drama de la emigración cubana deviene tragedia, como en el conocido caso de Elián, el niño de seis años que fue hallado flotando en un neumático frente a las costas de Fort Lauderdale, único sobreviviente de un grupo de once balseros entre los que estaba su madre.
Aquí de nuevo vislumbramos un arcaico mito en su variación tropical. El niño abandonado en el agua y luego rescatado es una imagen constante en diversas culturas. El agua como elemento femenino o líquido amniótico, el niño escondido en el útero, que es la caja o cesta en la que flota. La leyenda implica un segundo nacimiento.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos balseros han quedado sepultados en el mar, ésa es una estadística cuyas cifras sólo conocen los tiburones del Estrecho de Florida. Es aquí donde la realidad supera a la ficción. La película Náufrago -interpretada por Tom Hanks- es un cuento infantil para colorear comparado con las inenarrables desventuras de los cubanos que huyen por mar. El Relato de un náufrago, de García Márquez, y La expedición de la Kon-Tiki, parecen canciones de cuna cotejados con los infortunios sufridos por estos audaces a bordo de frágiles embarcaciones hechas con tablas y llantas de camión.
La hazaña no consiste solamente en salvar las 90 millas náuticas (166 kilómetros) que separan a Cuba de Cayo Hueso. Antes de enfrentar insolación, deshidratación, vientos, oleajes y tiburones, los balseros tienen que evitar que el Comité de Vigilancia de su cuadra los descubra fabricando la balsa, pues eso podría costarles años de prisión. Al zarpar, tendrán que sortear a las tropas guarda-fronteras y a las lanchas guardacostas, porque si los sorprenden pueden dispararles o, en el mejor de los casos, enviarlos a la cárcel. Por si fuera poco, últimamente, los balseros también tienen que burlar a los navíos de la Guardia costera de EEUU para que no los devuelvan a Cuba si son interceptados en alta mar.
Uno de mis mejores amigos de La Habana Vieja, Reinaldo Bragado Bretaña (q.e.p.d.), cumplió dos años de prisión tras varios intentos fallidos de fuga. Él me contó sus terribles aventuras, recuerdo que se embadurnaba con petróleo para ahuyentar a los tiburones.
Para tornar más desastrosa nuestra situación migratoria tenemos a los “balseros del aire”, quienes corren en el último momento por la pista del aeropuerto habanero para colarse en el tren de aterrizaje de los aviones que despegan hacia destinos europeos.
Estos Ícaros cubanos no son tantos como los que se aventuran en el mar. El cubano -antaño siempre empinando chiringas- no sólo ha devenido trashumante, sino también polizón aéreo con vocación suicida.
¿Qué es volar sino liberarse de la fuerza de gravedad, esa cadena invisible que nos mantiene atados al suelo? Envidiamos en secreto a los pájaros. El mejor atleta del mundo, incluso con garrocha, sólo alcanza a dar unos saltos ridículos comparados con el más ínfimo gorrión. Ésta es quizá nuestra peor y más antigua frustración como especie, a tal punto que el afán de volar ha pasado a formar parte del inconsciente colectivo, lo cual se refleja en ese sueño recurrente -tan común como universal- en el que volamos felices, pero también en su reverso onírico, cuando sentimos que caemos desde las alturas hacia algún oscuro abismo.
Como si no bastaran las limitaciones que nos impuso la Madre Naturaleza al privarnos de alas y de aletas, siempre aparece algún autócrata deseoso de aplicarnos mayores restricciones en nuestra ancestral libertad de movimientos.
Al igual que en sueños y pesadillas, nuestros Ícaros remontan el vuelo, pero casi todos caen en el intento. El tema del ascenso y la caída tiene una interpretación bíblica: la caída de Adán es un remake de la de Lucifer arrojado del cielo al infierno.
La historia de Ícaro y su padre Dédalo escapando del laberinto de Creta no sólo sugiere la más remota alegoría de la navegación aérea sino tambié el miedo a la libertad, pues simboliza la inseguridad y el infortunio. Estas ascensiones y caídas no podían dejar de tener su eco en el arte. Todo empezó con Harold Lloyd guindando de las agujas de un reloj para seguir más tarde con los personajes de Hitchcock que cuelgan en el vacío o caen abruptamente. El reverso de estas acrobacias, lo vemos en Marc Chagall –poeta de la ingravidez– con sus novios y sus vacas levitantes.
La historia de Ícaro y su padre Dédalo escapando del laberinto de Creta no sólo sugiere la más remota alegoría de la navegación aérea sino tambié el miedo a la libertad, pues simboliza la inseguridad y el infortunio. Estas ascensiones y caídas no podían dejar de tener su eco en el arte. Todo empezó con Harold Lloyd guindando de las agujas de un reloj para seguir más tarde con los personajes de Hitchcock que cuelgan en el vacío o caen abruptamente. El reverso de estas acrobacias, lo vemos en Marc Chagall –poeta de la ingravidez– con sus novios y sus vacas levitantes.
El cubano Adonis Guerrero Barrios es nuestro Ícaro más reciente. Ese joven de 23 años llegó aplastado y congelado al aeropuerto de Barajas, oculto en el tren de aterrizaje de un avión de Iberia procedente de La Habana.
¿Qué grado de desesperación tuvo que experimentar para cometer semejante locura? Durante el viaje en el estrecho compartimiento del tren de aterrizaje hay que soportar temperaturas de 40 grados bajo cero, el vuelo dura nueve o más horas, a casi nueve mil metros de altitud, cruzando todo un océano. Cuando un acto tan temerario se reitera en un mismo territorio muestra el estado de desesperanza de todo un país.
Alguien debería inventar un aparato que voy a bautizar desesperómetro. Con tan sutil artilugio la ONU y otros organismos internacionales podrían medir los distintos grados de desesperación que sufren las naciones. El desesperómetro podría aplicarse en este mundo tan enfermo, país por país, para así poder condenar a los gobiernos que con sus políticas suscitan situaciones tan insoportables que empujan a sus ciudadanos hasta los límites de la enajenación, gobiernos que luego hacen la vista gorda, encogiéndose de hombros y poniendo cara de yo no fui.
En ese hipotético chequeo médico a escala mundial, Cuba exhibiría la fiebre recurrente más intensa. ¿Por qué, tratándose de una isla tan pequeña, ha producido más de la mitad de los polizones aéreos candidatos a una muerte segura? Alguien pudiera pensar que los cubanos somos genéticamente suicidas, pero es el sistema socioeconómico imperante en la isla lo que incita a la gente a incurrir en actos de locura.
Las hemerotecas registran unos quince pasajeros clandestinos que han volado en las ruedas de aviones, de los cuales diez despegaron de Cuba. No sólo nos llevamos la palma en récord tan macabro, sino que inauguramos esa forma de evasión.
El primer caso se reportó en 1969 cuando dos polizones huyeron en un avión de Iberia hacia Madrid ocultos en el tren de aterrizaje. Eran Armando Socarrás y Jorge Pérez Blanco, éste último cayó al mar -igual que Ícaro- durante el trayecto mientras que el otro logró llegar a la capital española, casi congelado, tras un vuelo de nueve mil kilómetros.
Socarrás sobrevivió milagrosamente y figura en el Libro Guinness en el capítulo dedicado a la aviación. Es el único ser humano que, tras experimentar la ascensión y la caída, quedó vivo para contarlo.
Pero sus epígonos no han tenido tanta suerte. El 21 de julio de 1991, otra vez en Barajas, aterrizaron dos cubanos muertos en un aparato de Iberia procedente de La Habana. Eran Alexis Hernández Chacón de 19 años y José Manuel Acevedo Cárdenas, de veinte.
El 22 de agosto de 1999, en el aeropuerto de Gatwick, Londres, aterrizó el cadáver del cubano Félix Julián García, de 28 años, oculto entre las ruedas de un Boeing-777 de British Airways. En septiembre del mismo año, en el aeropuerto italiano de Varese, apareció entre las ruedas de un Boeing-767 el cadáver del cubano Roberto García Quinta. En diciembre del 2000 dos polizones cubanos cayeron muertos desde un Boeing-777 de la British Airways en las cercanías del aeropuerto de Gatwick. Eran Alberto Vázquez y Maikel Fonseca, tenían 16 y 17 años respectivamente. En julio del 2004 otro cubano identificado como Wilfredo D. llegó muerto a Dusseldorf, Alemania, en un avión de la aerolínea LTU. Tenía 20 años.
Y en medio de este lúgubre recuento se aparece Raúl Castro prometiendo -una vez más- flexibilizar la política migratoria. Dijo: “nos encontramos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente...”
Nótese el gerundio “trabajando”. El problema del gerundio -que tanto gusta a los políticos gerundianos- es que su aspecto durativo denota una acción que no comienza ni se acaba, está en proceso, quién sabe hasta cuándo. El gerundio siempre entraña una vaga promesa y no establece ningún atisbo de culminación. Es la incertidumbre total y, al usarlo, el gobernante cubano se cura en salud, no se compromete a dar una fecha de terminación para esos “trabajos”, no define nada, transmitiendo a la vez un mensaje esperanzador, una falsa señal democratizadora, para engatusar a los bobos que nunca faltan.
Ya desde abril, durante el sexto congreso del partido, se dijo que estaban “estudiando” (¡otro gerundio!) el tema migratorio. Al cabo de cuatro meses de estudios, ¿todavía están devanándose los sesos? ¿Por qué les costará tanto estudio y trabajo hacer algo tan sencillo como repartir pasaportes entre los cubanos, abolir los humillantes desembolsos exigidos por las embajadas, suprimir los arbitrarios permisos y abrir de par en par las puertas de puertos y aeropuertos?
Temen que las ovejas se escapen del rebaño, que la isla se quede vacía. Tienen “miedo a que se vayan todos”, como vaticinaba Voltaire hace más de dos siglos.
Curiosamente en Cuba se han reproducido algunos mitos clásicos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Allí renace la fábula Jasón y los argonautas, o camionautas, allí reaparece Ícaro con sus alas de cera así como su desesperado padre Dédalo, ambos queriendo escapar de la isla de Creta cuyas costas permanecen estrechamente vigiladas por el despótico rey Minos. Sandra protagonizó una variante optimista del mito de la Caja de Pandora. El balserito Elián es una especie de Moisés, que en hebreo significa “salvado de las aguas”. La isla padeció una extraña versión de Pasifae cuando Fidel se enamoró de la vaca “Ubre Blanca”, a la que llegó a erigirle una estatua. De hecho, Cuba es un laberinto en cuyo centro centellea el ojo del Minotauro. Después de todo, ¿qué fue aquella obsesión de Fidel con los cruces Holstein-Cebú, las vacas gigantes y las enanas, el toro “Rosafé” y la vaquería “Niña Bonita” sino lo cretense devenido cretinez?
(*) Publicado en Cubaencuentro el 18 de Agosto del 2011.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––