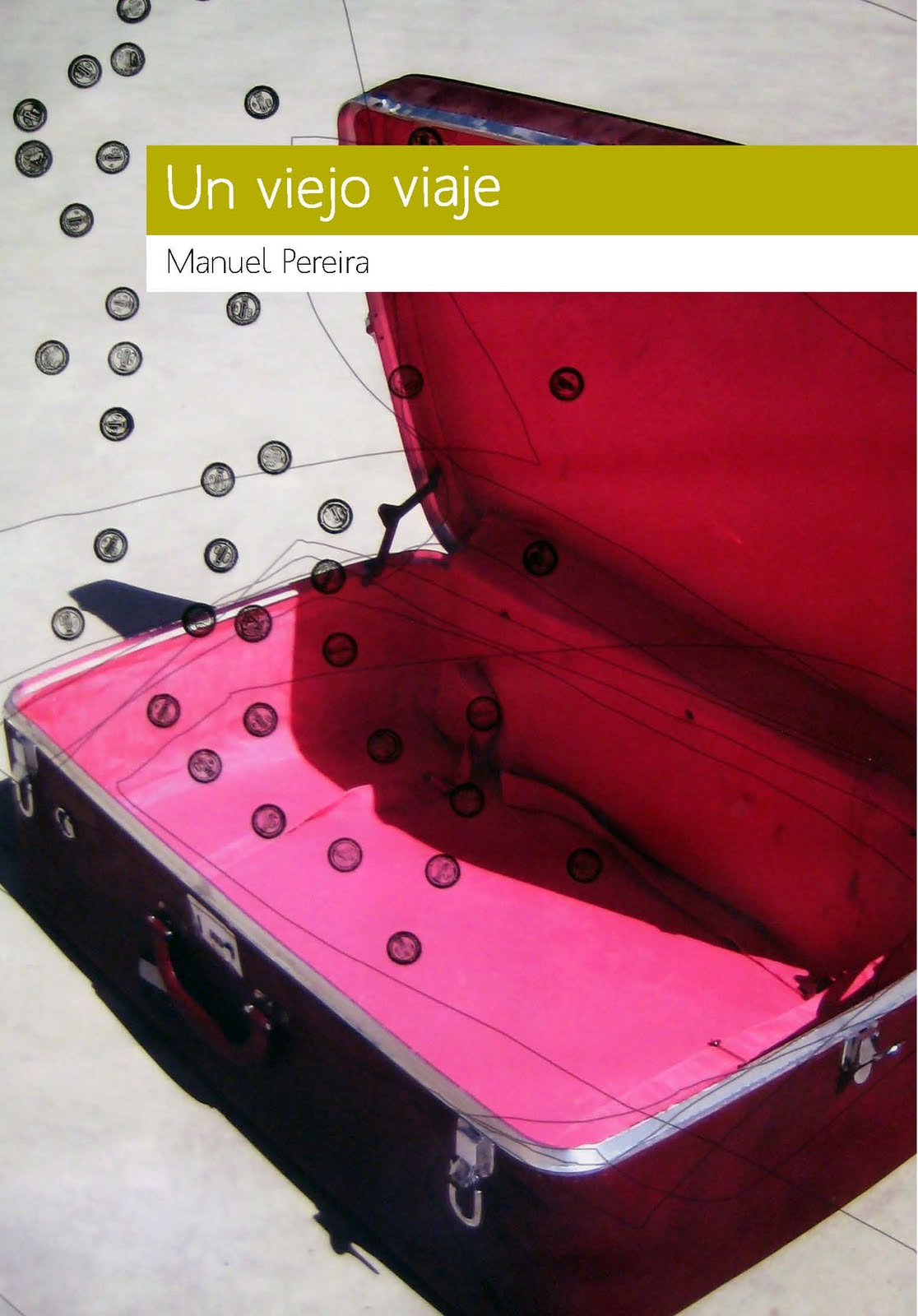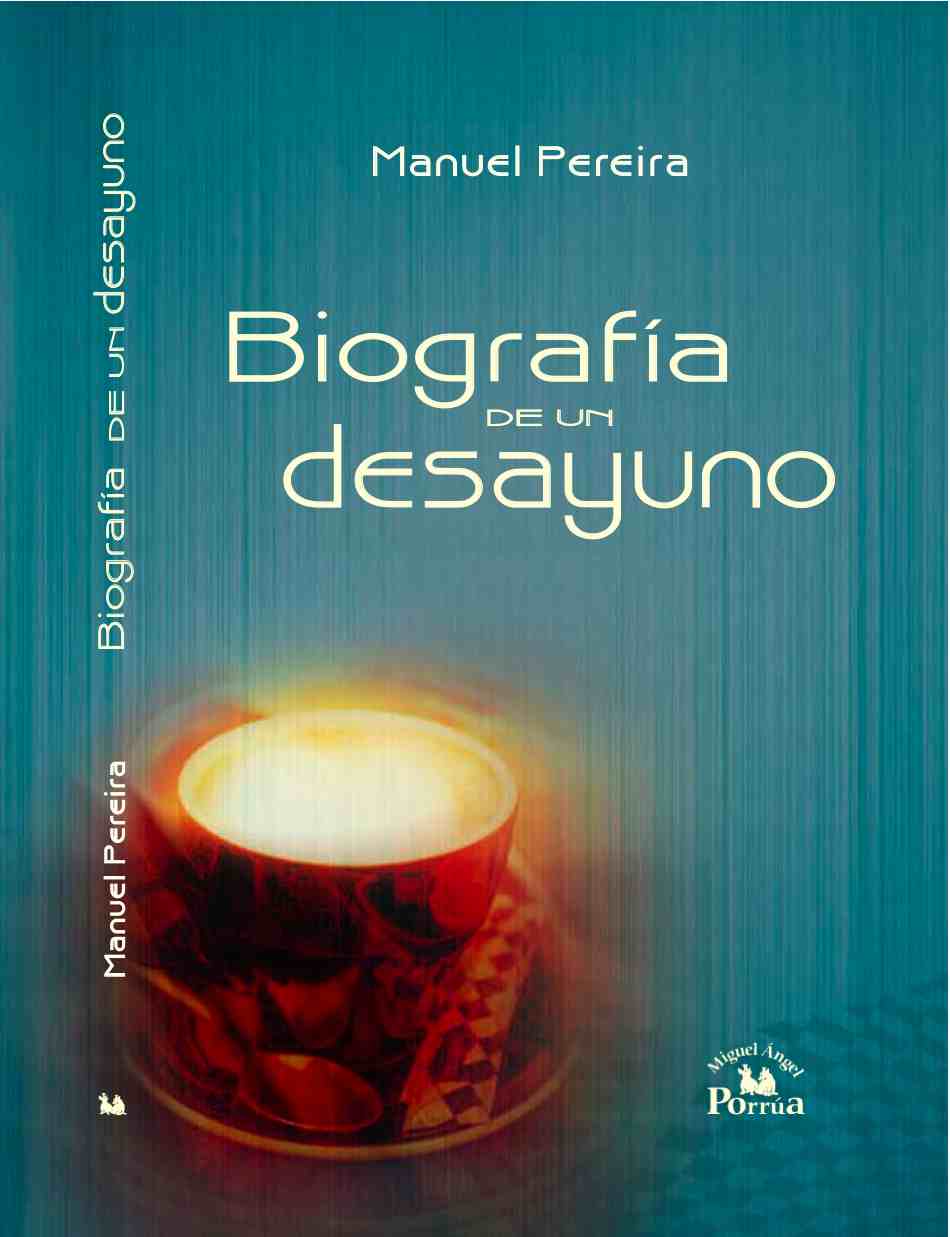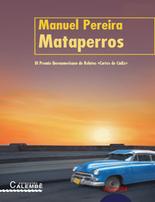SELFIE
Por Manuel Pereira
 |
| Autorretrato en espejo convexo, de Parmigianino, 1524. |
El selfie está de moda, como si fuera algo muy moderno, cuando no es más que un antiguo recurso autobiográfico.
En El Matrimonio Arnolfini Jan van Eyck se autorretrató en uno de los personajes reflejados en el espejo de la pared del fondo, como confirma su firma encima del cristal convexo: Johannes de Eyck fuit hic 1434.
A los trece años Alberto Durero se dibujaba a sí mismo. En 1498 lo vemos elegantemente vestido junto a una ventana, en otra tela aparece como Ecce Homo, incluso llegó a representarse desnudo: gran audacia para su tiempo.
Tras diez siglos de oscurantismo feudal, el autorretrato floreció impetuosamente, dejando atrás la Edad Media, época en la cual -salvo alguna excepción- los artistas no firmaban sus obras, reducidos a meros artesanos consagrados a ilustrar episodios bíblicos.
Este ninguneo gremial se extinguió con el Renacimiento, cuando el hombre ocupó la posición central cósmica antes reservada a Dios. Sea por vanidad o afán de inmortalidad, estas confesiones pictóricas potenciaron el individualismo, uno de los principales atributos de la modernidad.
Hacia 1500 El Bosco nos mira desde El jardín de las Delicias. En la tabla derecha -El Infierno Musical- su rostro surge debajo de un plato con una gaita. El Bosco transitaba ya hacia el espíritu renacentista y sus visiones oníricas se anticipaban 420 años al surrealismo.
Los creadores aprovecharon este subgénero pictórico para ahorrarse contratar un modelo y, también, para mostrar su evolución estilística así como sus abismos psicológicos, o simplemente para registrar los estragos del tiempo en la carne.
En 1513 Leonardo da Vinci nos regala su autorretrato: un minucioso dibujo a la sanguina donde descubrimos las arrugas, cada cabello y cada pelo de la barba de un sabio de 60 años.
A la sazón, Rafael Sanzio se incluía en un retrato colectivo rodeado de filósofos y científicos en La escuela de Atenas. A la derecha de este primer selfie grupal con celebridades, entre Zoroastro y Ptolomeo, el joven pintor nos mira fijamente.
En 1524, el Parmigianino emplea un espejo convexo -como el de Van Eyck- para revelarnos su rostro aniñado y la exagerada mano manierista en primer plano.
En1541 Miguel Ángel se autorretrata en El Juicio Final, el fresco pintado en la pared del altar de la Capilla Sixtina. San Bartolomé sostiene su piel desollada que cuelga con el rostro del pintor: un guiñapo humano en la parusía.
En 1600 el Greco se autorretrata en Toledo y 28 años después Rembrandt empieza a pintarse a sí mismo hasta acumular 90 autorretratos: lo vemos muy joven riendo, haciendo muecas en la tradición del tronie, sin bigote, con atuendo oriental y, al final, canoso y con boina.
Velázquez asoma en Las Meninas (1656) exhibiendo orgulloso la cruz de la Orden de Santiago que lleva en su pecho. La lista de los “selfies” inmortales sigue con Fragonard, William Blake, Ingres y David cuando se incluye en La coronación de Napoleón. Goya también nos dejó autorretratos, el más impresionante: “Goya atendido por el doctor Arrieta” (1820). En 1840 Delacroix se pintó con un chaleco verde y, dos años después, vemos a Courbet con un perro negro o, en otra imagen, gesticulando desesperado.
Van Gogh exploró su rostro en treinta telas: con sombrero de paja, con la oreja vendada y fumando pipa, con el sombrero de fieltro gris y un sol de pinceladas irradiando desde su puente nasal.
A finales del siglo XIX, Gauguin se representó con un Cristo Amarillo, con un ídolo maorí, con una aureola… poco después también Picasso cultivó este subgénero atesorando noventa autorretratos, igual que Rembrandt. Por entonces, los expresionistas también nos dejaron sus selfies: Kokoschka, Munch, Kirchner, Schiele… y el inclasificable Chagall se pintó con siete dedos.
El género siguió diversificándose y multiplicándose, desde Escher reflejado en una esfera de cristal, pasando por Frida Kahlo con La columna rota, hasta Francis Bacon cuyo rostro deformado nos sumerge en su estilo perturbador.
Cuando el daguerrotipo empezó a desplazar al caballete, el primero que se retrató ante un espejo fue Robert Cornelius en 1839. En 1865 Nadar se autorretrató en un globo aerostático, con prismáticos y sombrero de copa. El escritor Émile Zola, deslumbrado por la fotografía, nos dejó sus autorretratos. Selfies son también los simpáticos cameos de Hitchcock.
Hoy todo es más rápido y masivo, o sea, más superficial. Razón tiene el Eclesiastés: “vanidad de vanidades, todo es vanidad” y “no hay nada nuevo bajo el sol”.
(*) Publicado en LETRAS LIBRES, p.88, mayo 2016.