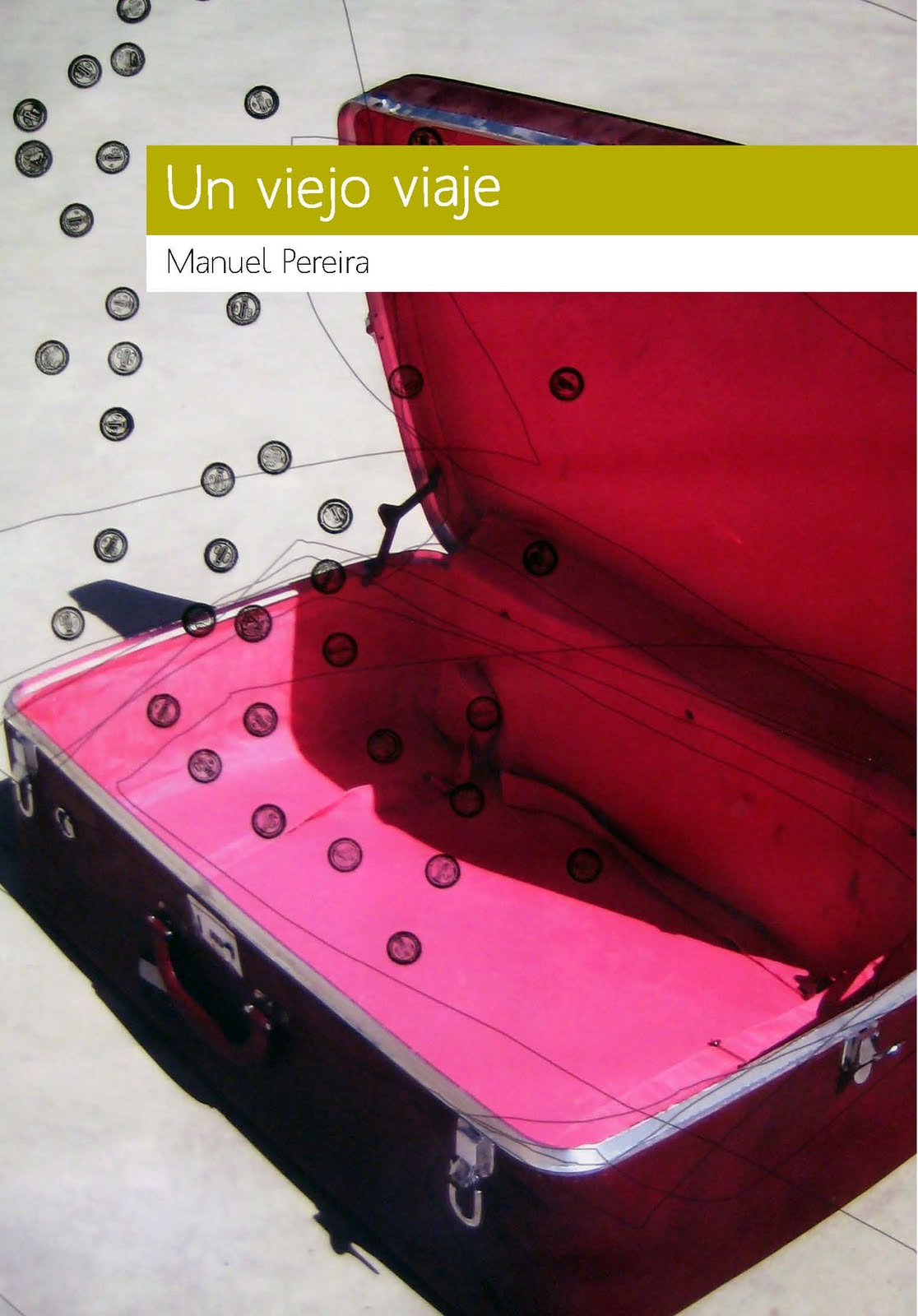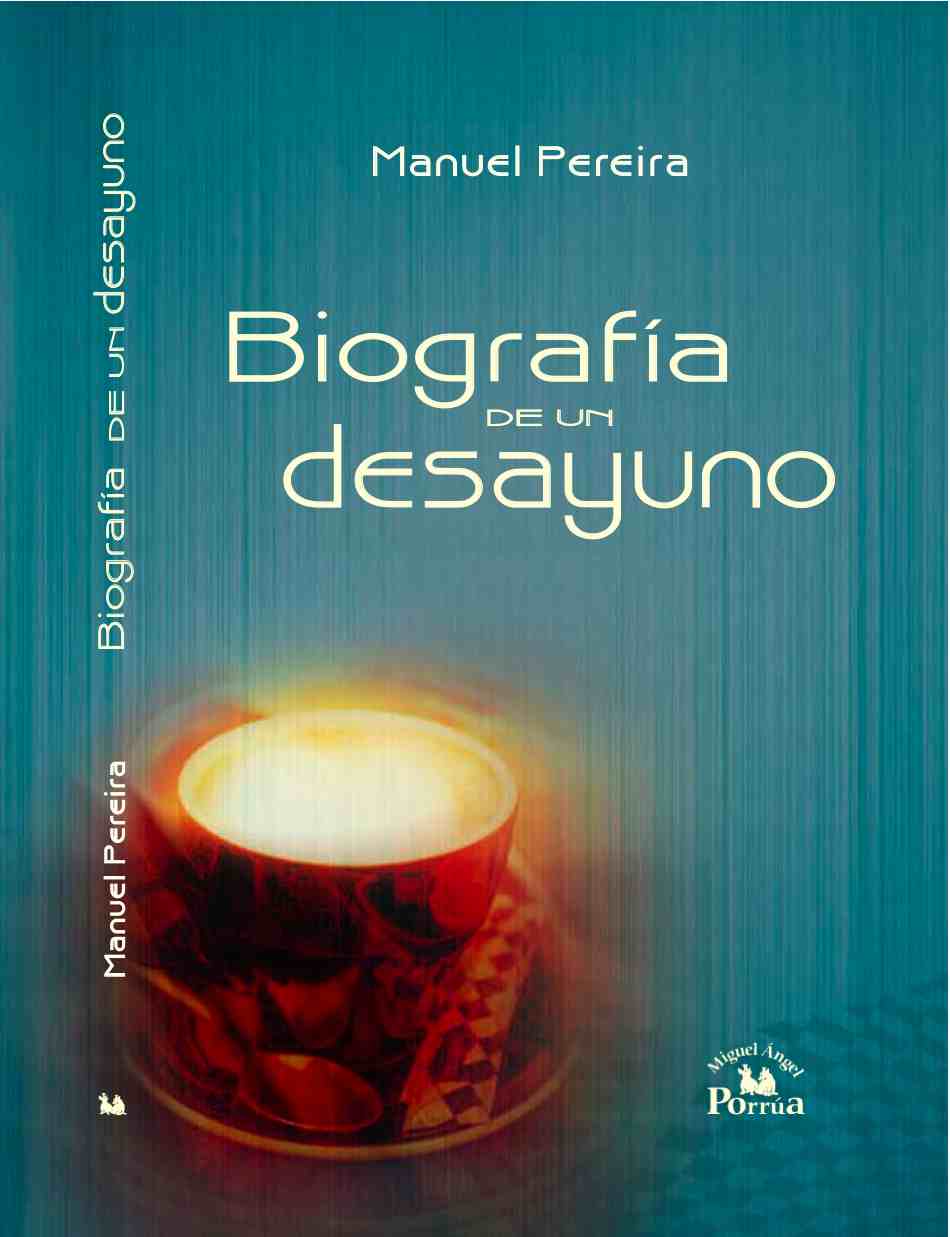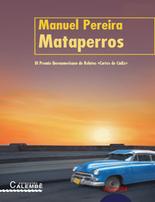EL BESO ESQUIMAL
POR MANUEL PEREIRA
“La historia es una
pesadilla de la
que intento despertarme”.
James Joyce
PRIMER CAPÍTULO DE LA NOVELA INÉDITA DE MANUEL PEREIRA
DÍA 1
“¿Me dejarán salir?”, se preguntó al bajar del avión envuelto en una tufarada
de algas muertas. Bajo un sol que rajaba las piedras, la pista brillaba como
mojada, aunque no hubiera llovido. El calor reverberado por el asfalto
multiplicaba las imágenes en los irreales charcos. Tras doce años de ausencia,
había regresado a su tierra natal: el País de los Espejismos.
“¿Me dejarán salir?”, volvió a preguntarse mientras los despóticos aduaneros
revisaban sus maletas en el aeropuerto habanero, adonde había aterrizado para
visitar a su madre: una anciana a las puertas de la muerte.
Tuvo suerte: los cancerberos no le decomisaron nada, en parte porque no llevaba
más del peso requerido, en parte porque quizá le tocó un registro rutinario,
poco minucioso. Al salir del aeropuerto, abordó el primer
taxi que vio. Por instinto, quiso sentarse en el asiento delantero, pero la
puerta estaba tan abollada por un choque que prefirió no forcejear con la
manija y optó por arrellanarse en la parte de atrás.
El catecismo comunista promulgaba que taxistas y clientes son iguales, por
tanto, éstos debían sentarse delante para no menospreciar a los choferes. Pero,
tras un largo destierro, el recién llegado ya no se consideraba “compañero” de
nadie, sino todo un señor dueño de sí mismo. Aun así, le llamó la atención que
su primer impulso fuera empuñar la manija de la puerta del copiloto. ¿Cuándo se
borran a fondo esos adoctrinamientos inculcados desde la infancia?
Apenas arrancó, el chofer empezó a contarle lastimeramente que él no era
taxista sino ingeniero eléctrico, y le mostró orgulloso su título
universitario: una fotocopia de 15 x 20 centímetros pegada en la guantera.
Aunque correspondiente a otra carrera, el pasajero tenía un diploma idéntico:
misma caligrafía gótica en tinta china, mismos escudos y cuños secos. Un
pergamino sin valor, tanto dentro como fuera de la isla. Entendía el disgusto
del ingeniero devenido chofer de alquiler, pero no estaba de humor para hablar
con desconocidos. Se había jurado que no conversaría de política con nadie
durante aquel viaje estrictamente
sentimental.
Así que no le dio entrada al taxista, quien se quedó callado, aunque enseguida
encendió una radio-casetera donde retumbó una canción que el viajero recordaba
de su niñez: “Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma, me mandó
llamar”. Como ya por entonces veía vieja a su madre, tarareaba esa tonada con
la inquietante corazonada de que algún día tendría que nadar en un río crecido
para acudir en su salvación. Más de cuarenta años después, el presagio se
consumaba.
Para visitar a su madre enferma, él había tenido que vadear mucho más que un
río, salvando océanos y continentes, como un salmón remontando las aguas para
desovar allí su tristeza. Por fin estaba a escasos minutos de abrazarla.
Vio pasar las guaguas expulsando
nubes negras. Abarrotadas de pasajeros estrujados, algunos colgando de puertas
y ventanas, esos racimos humanos escoraban a estribor los rugientes autobuses.
El dantesco espectáculo le confirmó lo que ya sabía: a pesar del tiempo
transcurrido, ese pobre país, lejos de mejorar, había empeorado.
De no ser porque su madre estaba en
las últimas, jamás hubiera vuelto a aquel islote perdido en el mar de la
utopía. Aunque pagó el lacerante precio de no ver a su mamá durante doce años,
no se arrepentía de haberse exiliado.
Para no intoxicarse con el denso
humo de las guaguas, quiso subir el cristal de la ventana, pero cuando intentó
hacer girar la manivela, se quedó con ella en la mano. El taxi era un
cachivache de la época soviética. Un par de amenazantes muelles sobresalían de
la mugrienta tapicería y tuvo que sentarse de medio lado. Cuando llegó al
hotel, tenía una nalga dormida. Bajó de la máquina, sacó su equipaje del
maletero y le dio un dólar de propina al ingeniero frustrado, quien puso cara
de niño en Día de Reyes.
“¿Me dejarán salir?”, pensó el visitante cuando entró en el diminuto lobby
cojeando a causa de la nalga hormigueante. Tras firmar algunos papeles en
recepción, subió a su habitación y abrió las maletas sobre la cama. Sacó
algunas bagatelas que metió en varias bolsas de plástico y corrió a ver a la
madre que lo esperaba no muy lejos de allí. Pero al salir a la calle enseguida
sintió que alguien lo seguía. Después de haber crecido en el comunismo, tenía
esa sagacidad casi incrustada en los genes. Miró hacia atrás. Un negro
rechoncho no le perdía pie, ni pisada. Tenía un ojo gacho y una gorra blanca a
lo Rolando Laserie con la corta visera abotonada. Caminaba tieso, levantando el
mentón con gesto altivo. Con su ojo casi cerrado, era la variante afrocubana de
Deng Xiaoping. Sin dejar de rastrearlo, dobló en una esquina. Primero venía a
unos veinte metros detrás de él, luego se acercó hasta los diez. Un detalle
raro: no era fornido, ni llevaba el típico pullover ajustado, luciendo
músculos, que vestían todos en la policía secreta, como clones salidos de un
gimnasio. Éste solamente ostentaba su gorrita blanca, como de santero, y nada
más.
Al recién llegado no le preocupaba que lo vigilaran. De todas maneras, para
hacer sufrir al sabueso, dobló en la siguiente esquina dando un rodeo para
despistarlo antes de llegar a su casa. Súbitamente entró en un zaguán. Mientras
subía la empinada escalera del edificio donde vivía su mamá, volvió a
preguntarse si lo dejarían salir de aquel país que percibía como una ratonera
cuyo queso era su madre.
Después de engorrosos trámites consulares que duraron semanas, le habían
permitido visitar su patria. Él había esperado angustiado ese permiso. Le
preocupaba que no lo dejaran entrar. A otros expatriados les habían negado el
retorno para asistir a los funerales o a los estertores de sus seres queridos.
A veces, esa rigidez migratoria se relajaba, tal vez por la imperiosa necesidad
gubernamental de recaudar dólares. Finalmente, y para su sorpresa, las
autoridades insulares se habían dignado concederle cuatro días de “permiso
humanitario” para visitar a una anciana de 92 años con demencia senil.
Sin embargo, él no las tenía todas consigo. Como en todo laberinto, entrar allí
podía resultar más o menos fácil, lo difícil era que luego te dejaran salir.
Sabía que se exponía a represalias por haber criticado al gobierno. Había
concedido entrevistas a la prensa internacional, había publicado algún artículo
y frecuentado a opositores, todo lo cual podía costarle caro. Se la estaba
jugando. Después de todo, doce años atrás, él había engañado al gobierno. Le
habían dado un permiso de un mes para cumplimentar la invitación de una
universidad europea donde impartiría conferencias, y los dejó esperando, nunca
más regresó… hasta ahora. Las rencorosas autoridades de la ínsula podían
pasarle factura por aquella transgresión. De ahí la recurrente pregunta: “¿Me
dejarán salir?”
¡Cuatro días de permiso humanitario! Él no salía de su estupor. Pero tenía que
hacer de tripas corazón si quería ver a su madre por última vez. Para colmo,
entre el “visado”, la renovación del pasaporte, la inscripción en la embajada e
impuestos aeronaúticos, el Consulado le cobró 195 dólares.
Todo aquello lo tenía indignado. Tener que pedir permiso para regresar a la
tierra que lo vio nacer y que encima tuviera que pagar para obtener esa
autorización, sin duda era un luciferino castigo por haberse atrevido a huir de
semejante “paraíso” flotante.
Se sentía maquiavélicamente chantajeado, pues utilizaban a su madre como rehén.
Era como si su madre no le perteneciera a él, sino al gobierno, como si fuera
una propiedad más del Estado y la hubieran inventariado pegándole una etiqueta
invisible con un número en la frente. Así confiscada, nacionalizada y
expropiada, él no tenía más remedio que ir a verla en aquellas circunstancias
extremas, viéndose además obligado a pagar un “peaje patrio”
feudal.
Lo mismo sufrían todos los emigrantes que regresaban con permiso para ver a sus
parientes enfermos o moribundos. El gobierno ingresaba ingentes cantidades de
dólares instalando una aduana en el corazón de la nación, traficando con las
emociones más sagradas de dos millones de desterrados, transformando la
nostalgia en usura al imponerle un gravamen a la forma de amor más entrañable.
Era el negocio más obsceno del mundo, y sin embargo, nadie en el mundo lo denunciaba.
Todos allá afuera miraban para otra parte o escondían la cabeza bajo la arena,
como el avestruz.
En el tercer rellano se detuvo para apaciguar sus iras diciéndose que
aquel saqueo era el óbolo para Caronte: monedas en los ojos de los muertos para
llegar remando al inframundo donde las sombras tenían secuestrada a su madre.
Cargando varias bolsas de regalos,
subía arduamente cada peldaño. Su corazón de cincuentón latía desbocado, acaso
por la emoción del cercano reencuentro o simplemente por el esfuerzo. De
tanto comer allá afuera, había echado una panza de bodeguero que no contribuía
a subir la escalera. En su mente, cada escalón representaba una porción del
tiempo que había estado ausente. Mientras recorría esas estaciones, sus pasos
resonaban como badajos al compás del vía crucis del Hijo Pródigo. Cada pisada
remedaba el tañido fúnebre de una campana. Subía tan apesadumbrado que no
advirtió que alguien oculto en la penumbra del umbral lo espiaba desde allá
abajo.