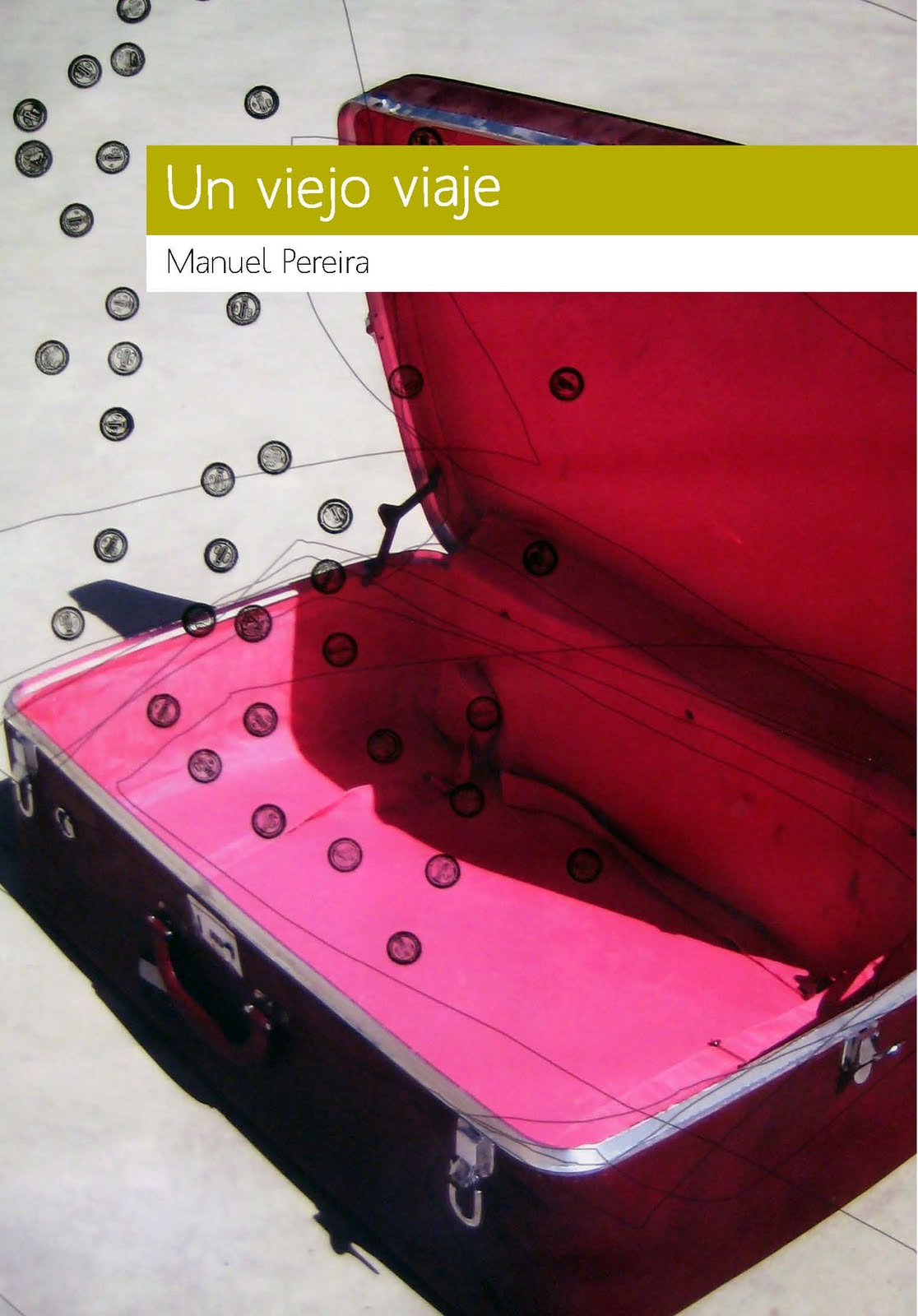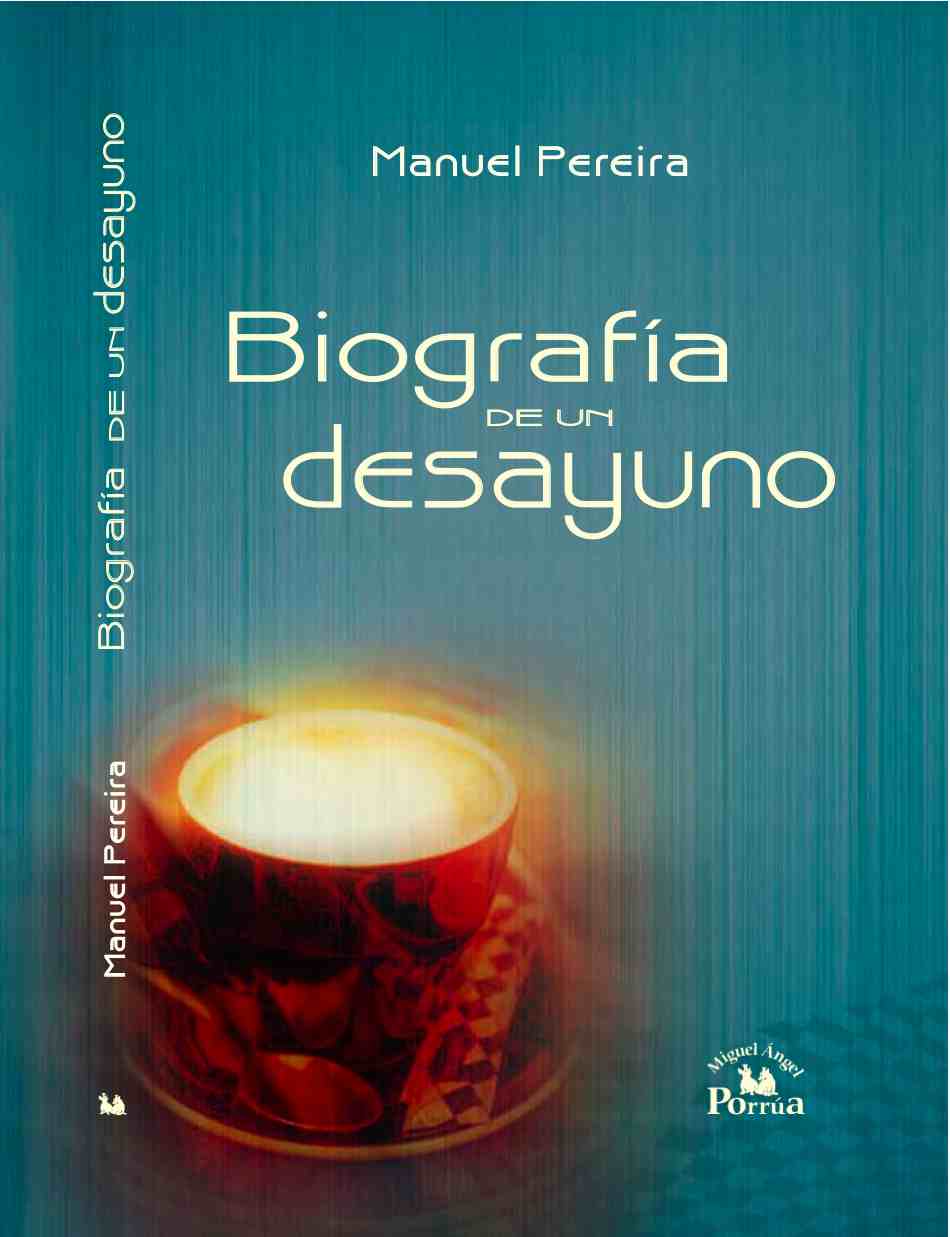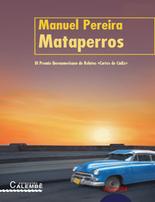En septiembre de 1979 yo
recorría el triángulo minero de Nicaragua (Siuna, Rosita, Bonanza) haciendo un
reportaje sobre los buscadores de oro en los ríos. Allí coincidí con Julio Cortázar
y su joven esposa, la fotógrafa canadiense Carol Dunlop. A la sazón, el
gobierno sandinista nacionalizaba las minas en esa región y ellos eran
invitados oficiales. De pronto los tres entramos en una jaula para bajar a una
mina de oro. Con nuestros cascos rojos provistos de linternas, descendíamos en
el elevador del pozo, cuando Julio exclamó entre sentencioso y jocoso: “ha
comenzado el Viaje al centro de la Tierra.” Eso nos llevó inmediatamente a
nuestro tema favorito: Julio Verne.
Nuestra amistad siempre
estuvo misteriosamente ligada a ese otro Julio francés. A los nueve años yo me
había robado una novela de Julio Verne en una librería habanera. Salí
corriendo, me detuvieron en una esquina, me llevaron a la estación de policía,
me soltaron por ser menor de edad. Mi madre -abochornada por esa travesura
infantil-, poco a poco me compró todas las obras de Verne a medida que yo las
devoraba. Mi fascinación con ese autor llegó al punto de dedicarme sus novelas,
como si el Padre de la Ciencia Ficción fuera mi amigo y me autografiara sus
obras desde el Más Allá. Yo imitaba su firma a la perfección, copiándola de
algunas ediciones argentinas. Debajo de la rúbrica, ponía una fecha cualquiera
entre 1864 y 1867 para darle mayor credibilidad al embuste. Desde muy pequeño,
yo calcaba las firmas de Martí, las de mis padres y tíos. Esa obsesión caligráfica
de falsificar garabatos ajenos me perseguiría en el futuro.
Doce años más tarde, en
1968, yo era un recluta del Servicio Militar Obligatorio (SMO) que cortaba caña
quemada en la provincia cubana de Camagüey. Al igual que yo, cientos de miles
de jóvenes soldados habían sido movilizados para participar, obligatoriamente,
en la zafra: un trabajo brutal digno de esclavos en tiempos de la colonia.
Detrás de mi barraca siempre
había un jeep militar con un equipo de telecomunicaciones y una larga antena.
El recluta que lo operaba, tras enviar sus mensajes cifrados, buscaba en el
potente aparato emisoras extranjeras para oír a escondidas las canciones de los
Beatles. Cuando yo regresaba del cañaveral, me metía en el vehículo para oír al
grupo musical prohibido en la isla. Pronto advertí que el radio-operador leía
un libro muy grueso, de tapas negras, titulado Rayuela. Cuando él terminó de leerlo, me lo prestó, aclarándome que
no era suyo, sino de un teniente que estaba de permiso en La Habana.
El albergue donde yo dormía
tenía unas treinta literas para otros tantos soldados transformados cada
madrugada en cortadores de caña. A las ocho de la noche apagaban las luces y
apenas tenía tiempo para leer la abultada novela de Cortázar. Entonces se me
ocurrió cazar cocuyos en los matorrales para meterlos dentro de un frasco de
cristal de compota rusa cuya tapa previamente yo había perforado con la punta
de una bayoneta para que los insectos pudieran respirar. Veinte coleópteros
saltando dentro del pomo bastaban para iluminar tenuemente la página que
estuviera leyendo después de apagados los bombillos del dormitorio.
Con la luz verdosa emitida
por los insectos, yo leía las aventuras de Horacio Oliveira y la Maga en aquel
lejano París que, desde el agreste Camagüey, se me antojaba una ciudad de ensueño.
Mi situación era difícil, pues ya había cumplido mis tres años reglamentarios,
pero tras un altercado con un capitán -empeñado en hacerme jurar bandera por
otros 20 años en el ejército-, me habían sancionado a seis meses más de
servicio cortando caña. Por si fuera poco, de tanto manejar el machete sufría
una tendinitis en la muñeca derecha y, a pesar de tener el antebrazo enyesado,
me obligaban a recoger caña cortada, incluso a oscuras, iluminado por el reflector
delantero de un jeep.
Así, gracias a Rayuela, cada noche yo dejaba de ser un
soldado tiznado para recuperar mi individualidad, volvía a sentirme humano, no
un simple número perdido en la muchedumbre de los cuarteles. Si mi primer relámpago
literario había sido Julio Verne, el segundo fue la novela de aquel otro Julio
argentino.
El teniente de marras regresó
al campamento cañero y me buscó para recuperar su libro. Pero yo me hice el
loco, me escondí en otros albergues, me oculté en los cañaverales, y así fui
dando largas hasta que llegó el día de mi desmovilización y me quedé con
aquella edición príncipe de Rayuela,
la cual, poco después, una novia efímera me robó. Ladrón que roba a ladrón,
tiene mil años de perdón.
En mayo de 1969, ya
reincorporado a la vida civil, compré la edición de Rayuela recién publicada por Casa de las Américas. Y, por
supuesto, siguiendo mi inveterada costumbre, más tarde me la auto-dediqué con
esta frase: “Al joven novelista Manuel Pereira”.
Lo de “joven novelista” se debía
a que yo había terminado mi primera novela, pero permanecía inédita, censurada,
supuestamente por “pornográfica”. Estuvo dos años debajo de siete llaves en una
gaveta del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Después de no pocos
inconvenientes y discusiones con los censores, finalmente en diciembre de 1977 El Comandante Veneno salía a la luz y dio
la casualidad que la presentación tuvo lugar exactamente en la misma librería
donde yo me había robado un libro de Verne más de veinte años atrás.
En enero de 1978 Julio Cortázar
visitó La Habana y lo conocí en la Casa de las Américas durante un encuentro
con jóvenes escritores. Aproveché para obsequiarle mi novela dedicada pensando
que alguien tan ocupado (conferencias universitarias, viajes, entrevistas, sus
libros por escribir), no tendría tiempo para leerla, pero cuál no sería mi
sorpresa cuando, en junio de ese mismo año, Julio publicó en "El Nacional", de Caracas, una
extensa reseña elogiosa sobre mi primera obra.
A partir de ahí nos hicimos
amigos y cuando le conté la anécdota de Rayuela y los cocuyos fue como si nos conociéramos de toda la
vida. En una ocasión visitó mi buhardilla habanera, tan pequeña que desde la
mesita de mármol donde yo le había servido una tacita de café, él veía todo en
derredor. De pronto, pidió mi ejemplar de Rayuela para dedicármelo. Yo estaba espantado y trataba de
tapar ese libro situándome delante de la estantería. Le mentí aduciendo que,
por falta de espacio, su novela estaba en casa de mi madre y le ofrecí Los Premios para que me lo
autografiara, pero él ya había visto el ejemplar de Rayuela en un anaquel, fácil de distinguir por su gran lomo
amarillo de 650 páginas. A regañadientes, le alargué el libro y, por supuesto,
enseguida descubrió la falsa dedicatoria en la portadilla: “Al joven novelista”.
Se quedó pasmado: “¿y cuándo yo te dediqué este libro a ti?”. Entonces tuve que
contarle todo, bastante avergonzado: mi manía infantil de imitar firmas, mi
obsesión con Julio Verne, el robo que cometí a los 9 años… Él me miraba muy
serio y yo supuse que estaba disgustado, pero entonces buscó la página anterior
y allí, en la guarda, añadió estas palabras: “Esta dedicatoria invalida la de
la página siguiente, salvo que mantiene la amistad y le agrega el gran afecto
de Julio”.
Ese libro doblemente
dedicado, y que se puede leer de dos maneras, me ha acompañado como un talismán
durante 24 años de exilio. Por haberme robado los libros de dos Julios, y por
falsificar sus autógrafos, Cortázar empezó a llamarme en privado: “ladrón de
Julios”.
En 1978 pasé fugazmente por
París y Julio fue mi cicerone en esa ciudad que yo había vislumbrado diez años
atrás, en una oscura barraca de reclutas macheteros, gracias a mi improvisada lámpara
de insectos fosforescentes. Él me enseñó, por ejemplo, a usar el metro, y
enseguida comprendí que ese mundo subterráneo tenía mucho que ver con la
disposición de capítulos elegibles de Rayuela, pues
las infinitas conexiones entre las estaciones estaban poéticamente sublimadas
en su novela.
A finales de 1982 volví a pasar
por París y Carol Dunlop estaba muy grave. Me encontré con Julio en un bistró
del bulevar Saint-Germain. Ya no exhibía la sonrisa con los dientes separados
que le daban un aire de niño travieso. “Voy a morir de amor”, dijo. Creo
recordar vagamente algunas palabras que dejó caer: “leucemia”, “trasplante de médula”.
Año 1983: tras la muerte de
su joven esposa, me paseaba con Julio entre la Plaza de Armas y el Castillo de
la Fuerza, allá en La Habana Vieja. Estaba sombrío, se lamentaba conmigo porque
el gobierno cubano no le había dado no sé qué medalla. Me sorprendió que un
escritor que ya tenía la inmortalidad asegurada desde Bestiario se preocupara tanto por una pieza de metal bruñido.
Evidentemente los gobernantes insulares todavía no le perdonaban que hubiera
firmado la carta pública a Fidel Castro publicada en Le Monde el 9 de abril de 1971 durante el caso Padilla. Él se
quejaba y comparaba: “En Nicaragua me han conferido la Orden Rubén Darío, y aquí,
nada”, me confesó amargado a la sombra de ceibas y palmeras. Entonces recordé
que alguna vez Lezama Lima me había dicho: “Cortázar es un ingenuo en política”.
Dos años después de la
muerte de Carol, él enfermó coincidiendo con mi nombramiento como agregado
cultural de la Delegación Cubana ante la Unesco. Nada más saber que estaba
ingresado, me presenté en el Hospital Saint-Lazare. Me abrió la puerta de su
cuarto una señora afligida a quien no conocía: su primera esposa, la brillante
traductora argentina Aurora Bernárdez. Ella me dijo que Julio no quería comer,
ni siquiera espaguetis. Asomándome un poco, lo vi acostado en la penumbra, con
su barba de náufrago, durmiendo cuan largo era. Rememoré una boutade que le oí a Lezama: “Julio
padece una envidiable enfermedad llamada ‘efebicia’,
que lo mantiene joven al precio de que sus huesos crecen desmesuradamente.”
Poco después Julio fallecía
y acudí a su apartamento en el número 4 de la calle Martel donde lo velaban.
Eso me asombró, pues en Cuba no se hacen velorios en los hogares. Me alejé del
sarcófago situado en el dormitorio para escudriñar los lomos alineados en
anaqueles a lo largo del pasillo. Luego eché un vistazo a las carátulas de sus
discos de jazz: Thelonious Monk, Charlie Parker, Louis Armstrong, Duke
Ellington, Dizzy Gillespie… toda esa improvisación musical que domina no sólo
la estructura jazzeada de Rayuela,
sino también el lenguaje, como se advierte en el "glíglico" del capítulo
68. El apartamento empezó a llenarse de gente y entonces sentí algo raro, como
si estuviera en una casa tomada. Ni corto ni perezoso, hice mutis por el foro.
Luego fui al cementerio de
Montparnasse, donde me encontré con Ugné Karvelis, la segunda mujer de Julio,
la que lo politizó. Lituana, culta y rubia, agraciada a pesar de la edad, le
gustaba dar a entender que era la Maga y, aunque luego supe que nunca lo fue,
muy bien podía haberlo sido. Como de costumbre, fumaba uno tras otro sus Gauloises. Enfrente, y a cierta
distancia, distinguí a Bernárdez, ya convertida en la fiel albacea de Cortázar.
De pronto, sentí una
crispación en el aire y experimenté vergüenza ajena cuando alguien a mi espalda
gritó débilmente: “¡Unidos, compañeros!”. El acento sonaba chileno o uruguayo.
Poco faltaba para que los que me rodeaban alzaran los puños cantando La Internacional o sacaran
banderitas rojas para agitarlas. Intentar convertir en acto político algo tan
grave como la muerte de un espíritu superior es algo impropio de cronopios. Un
fragmento estelar de la cultura universal estaba siendo enterrado y aquellos
personajes querían corear consignas y aferrarse por los brazos como jugadores
de rugby.
Dos ideologías enfrentadas
circundaban a las dos parejas que sobrevivían al escritor fallecido. Dos bandos
en disputa rodeaban el féretro. Para que no me confundieran con los de “mi”
bando, me alejé discretamente entre las tumbas. En rigor, yo no estaba en ningún
grupo, tan solo era el “Ladrón de Julios”. Aunque, como representante de la
Unesco, yo estaba físicamente en un
bando, yo ya sabía que no es lo mismo “estar
en” que “ser de”.
Lo que por entonces yo no
sabía es que la relación entre Julio y Aurora comenzó a deteriorarse tras un
viaje a Cuba en 1963. A él le encantó lo que vio en la isla, pero a ella no. En
1967, de nuevo en La Habana, él conoció a Karvelis, quien se convirtió en su
compañera sentimental y su agente en Gallimard.
La vida y la obra de Julio
estuvieron marcadas por esas dos mujeres poderosas. Su primera etapa literaria
-cuando conoció a Aurora- fue antiperonista, incluso se ha dicho que Casa Tomada es una metáfora de la invasión de los peronistas
que lo expulsan de su casa: Argentina. Pero cuando él conoció a Karvelis en la
isla, sus actividades públicas y sus libros empezaron a inclinarse cada vez más
a favor del llamado “socialismo latinoamericano”.
Un viento frío soplaba
contra el sol del mediodía. La lucha de clases parecía a punto de estallar
entre los sepulcros. Corría el año de Orwell (1984), pero la Guerra Fría no
llegó a instalarse en el camposanto porque, de repente, se alzaron de sus
tumbas las sombras de Baudelaire, de Huysmans, de Beckett, de Tristan Tzara, de
Poincaré, de Ionesco y de César Vallejo. Ceñudos, con los brazos cruzados sobre
el pecho, esos majestuosos espectros impusieron a todos silencio, calma,
tolerancia y respeto. Por suerte, no se pronunciaron tediosos panegíricos,
solamente se depositaron algunas ofrendas florales. Colocaron el ataúd en la
tumba de Carol, su último amor. Ahora que descansaban juntos, los autonautas
podrían reanudar su viaje atemporal en la cosmopista subterránea.
Ugné se me acercó cojeando,
tenía un pie enyesado, pues solía caerse por su dependencia del alcohol. Con su
voz ronca de fumadora me pidió que la llevara a tomarse un whisky. Colgada de mi brazo, salimos del
cementerio. Ella iba saltando a la pata coja, como si jugara en una invisible Rayuela trazada con tiza en el
suelo.
En algún café cercano entré
con la Maga apócrifa. Observando su pie escayolado, pensé en mi brazo enyesado
allá en Camagüey. Dos viejos amores sobrevivían a Julio, dos dedicatorias
contenía mi Rayuela, yo me había
robado dos Julios… Todo eso me daba vueltas en la cabeza mientras ella
suspiraba agobiada: “Soy un milagro ambulante”. Entonces empezó a contarme
historias de su abuelo con abrigo blanco cazando zorros en los bosques nevados
de Lituania. Oyéndola a medias, yo seguía pensando en los dos que ahora mismo
bajaban buscando relámpagos de oro en los abismos de la tierra. En alguna ocasión
Julio me había comentado que según el alquimista Michael Maier el oro es
resultado de las rotaciones del sol alrededor de nuestro planeta. Ugné seguía
contándome sobre su abuelo, pero yo seguía retrocediendo mentalmente cinco años
atrás, a aquella mina de oro nicaragüense, mientras descendíamos al pozo, hacia
el oro hilado por el sol, cuando Julio dijo entre tinieblas: “ha comenzado el
Viaje al centro de la Tierra.”
(*) Publicado en ESQUIRE, número de agosto de 2014.