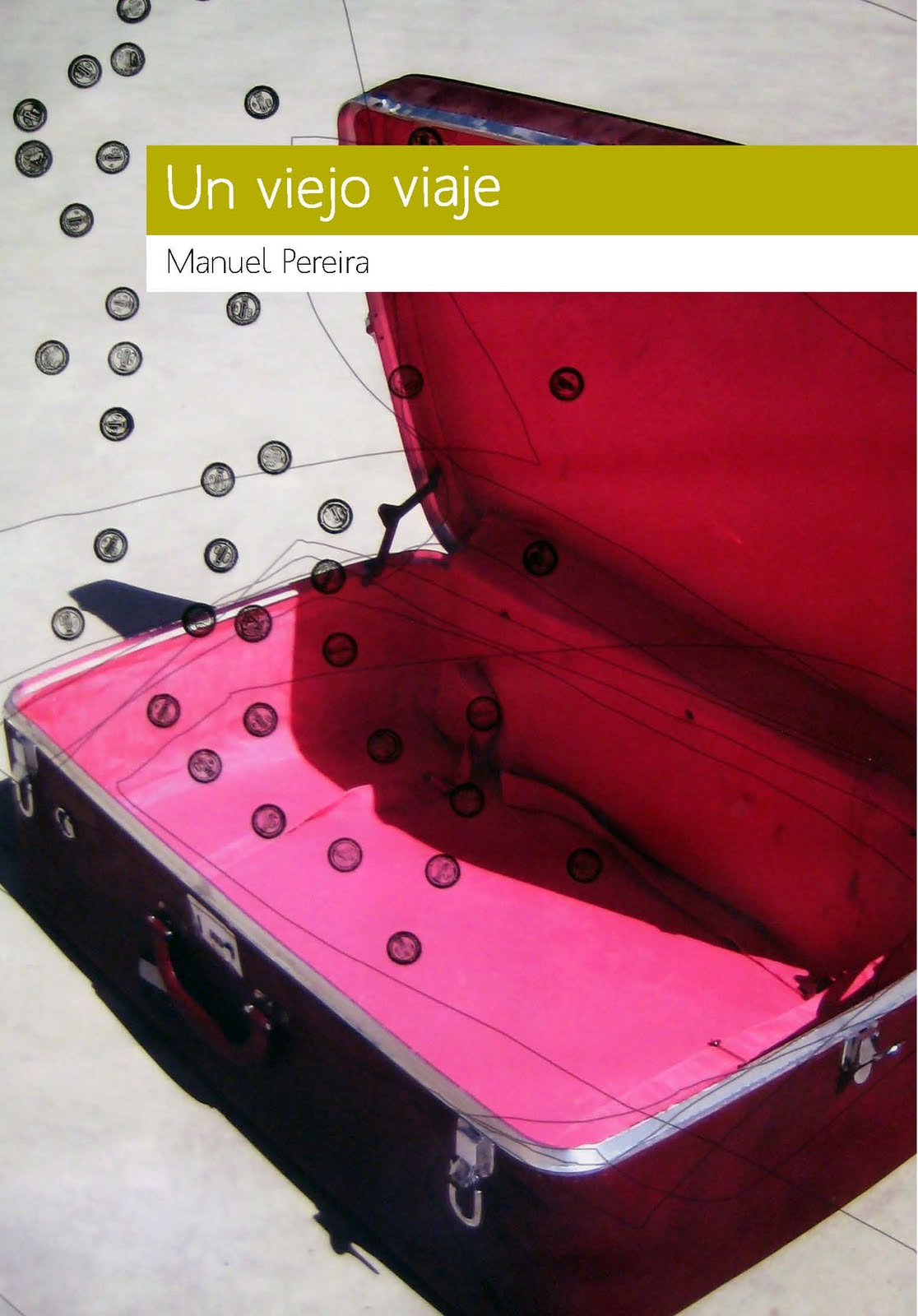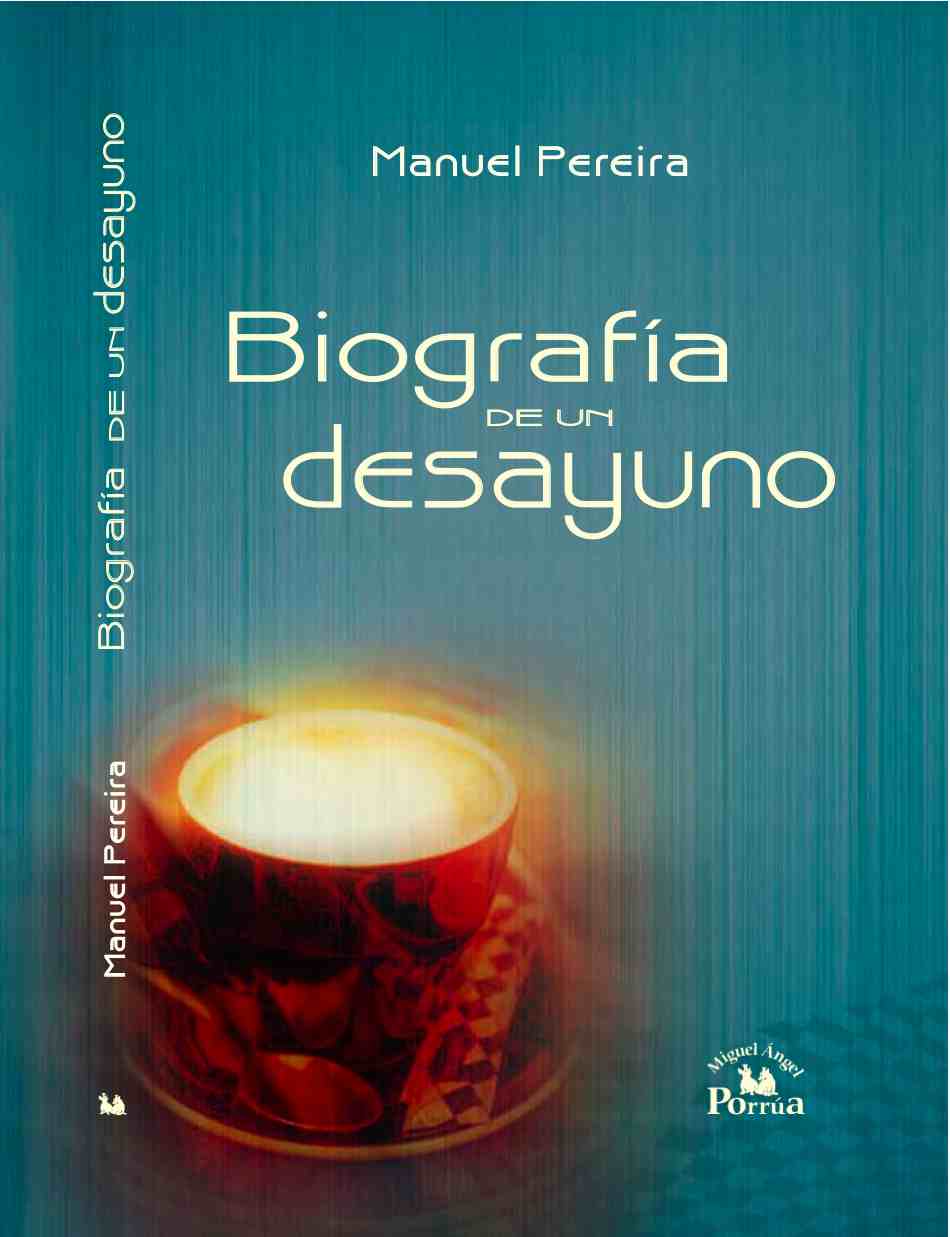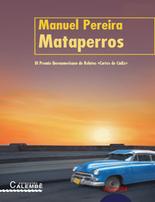EL MAMUT INCONCLUSO
Por Manuel Pereira
Toda gran cultura deja
tras de sí un orgulloso rastro visible, alguna prueba monumental de su paso por
la historia. Ejemplo: las tres pirámides de Giza o la Catedral de Notre Dame.
Aquéllas fueron construidas por una sociedad esclavista y, ésta, por el feudalismo.
Sin embargo, olvidamos los crímenes perpetrados por ambos sistemas sociales en
cuanto contemplamos fascinados esas increíbles estructuras. ¿Será más fuerte la
belleza que ciertos escrúpulos éticos retrospectivos? ¿Será más seductor el
impacto visual de esas moles que todo lo aprendido en libros de texto o en películas?
En Grecia y en Roma
abundan imponentes vestigios de cultura material y también en esas
civilizaciones se ejerció el modo de producción esclavista, cuya crueldad no
impide que admiremos boquiabiertos el Partenón y el Coliseo.
Se trata de
construcciones que brillarán eternamente porque van más allá de las funciones
que se les asignó originalmente. Cada una de ellas sintetiza el espíritu de su
tiempo, reflejan el élan vital de una determinada forma de civilización,
concentran en sí toda una cosmovisión. Es lo invisible revelándose en lo
visible.
Además, estas
gigantescas señales físicas trascienden lo meramente territorial irradiando al
resto del mundo sus efluvios religiosos o ideológicos. Dicho de otro modo, la
gran esfinge de Giza o el Puente de los Suspiros son tan míos como de cualquier
egipcio o veneciano.
Desde la Prehistoria
hasta nuestros días, cada sistema social, a través de sus colosales
testimonios, nos envía un mensaje: “aquí estuvimos, en esto creímos, esto hemos
sido”.
 |
| Abu Simbel |
La Edad de Bronce dejó
megalitos como rastro de su existencia, desde
los círculos concéntricos de
piedras de Stonehenge hasta los menhires de Carnac. La esclavitud dejó su
impronta en templos como el de Abu Simbel o el Zigurat de Ur, la Edad
Media levantó sus catedrales, abadías y castillos, las monarquías
construyeron lujosos palacios, el imperio chino erigió su Gran Muralla. Los príncipes,
los zares y las zarinas edificaron el Kremlin así como las fuentes con estatuas
doradas de Petrodvorets, los inefables puentes y la fortaleza de San
Petersburgo. De la Roma imperial quedan arcos de triunfo, la columna de
Trajano, el Panteón de Agrippa, entre otros restos deslumbrantes. Del templo de
Jerusalén queda el Muro de las Lamentaciones. Las principales obras arquitectónicas
del Renacimiento fulguran en Florencia. Saltando a otros mundos vemos las
asombrosas mezquitas de Estambul y de Isfahán. El Imperio Bizantino dejó
extraordinarias muestras, entre otras, la iglesia de Santa Sofía y la basílica
de San Marcos. México tiene el centro ceremonial de Monte Albán, su Templo
Mayor de Tenochtitlan, Teotihuacan con sus pirámides truncas del Sol y la Luna;
los mayas nos legaron observatorios astronómicos y
 |
| Angkor |
pirámides escalonadas. Al
sur, nos espera la sorprendente Machu Picchu, la Puerta del Sol en Tiahuanaco,
las intrigantes ruinas de Puma Punku. Desplazándonos a otras geografías
encontramos la Ciudad de Petra, el fabuloso templo de Angkor en Camboya
que la selva nunca pudo tragarse, los moáis en la Isla de Pascua, la India con
el Taj Mahal, el templo de Khajuraho y sus prodigiosas estupas, las majestuosas
pagodas en los países asiáticos, la admirable ciudad de Tombuctú hecha de
barro, las fantasías arquitectónicas de Gaudí en Barcelona y los rascacielos
del capitalismo creciendo como cristales de cuarzo…
Por doquier comprobamos que cada momento histórico,
cada estadio del desarrollo de nuestra especie, ha dejado su esencia
encapsulada en alguna mega-estructura trascendental. Estos y otros monumentos
son autorretratos de las civilizaciones que los erigieron, sintetizan la manera
en que ellas se veían a sí mismas. Son gemas que repartidas alrededor del planeta
lo convierten en un huevo de Fabergé, una esfera de lapislázuli cuyos diamantes
engastados lanzan estambres de oro engarzando una civilización con otra en la
vasta urdimbre de la universalidad. También semejan axones y dendritas,
emitiendo y recibiendo vibraciones en una red de circuitos neuronales.
Constituyen, pues, el monólogo interior y la memoria del planeta, que es un
cerebro flotante en el espacio.
Ahora bien, ¿cuáles son
las joyas correspondientes al Comunismo? ¿Dónde están que no las veo? ¿Cuáles
son los autorretratos de los países socialistas más allá del Culto a la
Personalidad y un par de momias? ¿Adónde van a parar las neuronas muertas del
Socialismo? ¿Qué pasó con sus conexiones sinápticas perdidas, abortadas o
inconclusas?
Llama la atención que el
único régimen social que no ha dejado pruebas físicas imperecederas de su
quehacer es la utopía del proletariado, y ello a pesar de haber abarcado
durante más de siete décadas regiones que van desde Rusia hasta China, Mongolia
y Corea del Norte, pasando por Europa Oriental y llegando hasta Laos, Camboya,
Vietnam y la isla de Cuba.
Viajemos a Rusia, madre
del engendro utopista de las izquierdas. ¿Por qué los bolcheviques no solo no
pudieron superar, sino que ni siquiera igualaron, la vehemencia constructiva de
los zares? Nadie pone en duda la crueldad de los zares, pero al menos dejaron
tras de sí espléndidas edificaciones. Stalin fue más cruel que el peor de los
zares, y encima, ni siquiera dejó una brizna de belleza.
 |
| Siete Hermanas |
¿Qué dejó el estalinismo
en materia de edificación monumental? Las llamadas “siete hermanas”: unas
torres que no pueden compararse con la más pequeña -pero a la vez más auténtica
y hermosa- Catedral de San Basilio.
Cuando aquellas feas siete torres se construyeron
(entre los años 40 y 50) ya hacía tiempo que existía la Casa de la Cascada de
Frank Lloyd Wright, y tanto Le Corbusier como Gropius habían realizado sus
principales obras. ¿Acaso no se enteraban de estas proezas culturales en Moscú
y en sus países satélites?
 |
| Catedral de San Basilio |
Lo más interesante que
dejó el dictador soviético fueron los suntuosos “palacios subterráneos” del
metro de Moscú, y aun allí, irrumpía el Realismo Socialista con
estatuas
edificantes destinadas al adoctrinamiento masivo.
Por lo demás, no deja de
ser curioso que lo único bello creado durante el estalinismo haya sido
destinado a un lugar de tránsito, un espacio invisible e inhabitable, que no
invita a la permanencia, un sitio escondido, oculto bajo tierra, como si la
belleza fuera un motivo de vergüenza o algo que hay que apreciar de prisa y
corriendo, para no contagiarnos con ella.
Salvo Lunacharski, a los
dirigentes bolcheviques no les gustaba el Constructivismo. Sin embargo, la
Torre de Tatlin -que no pasó de ser una maqueta- hubiera podido ser esa joya enorme
y visible del proletariado que no vemos por ninguna parte, ni en Rusia, ni en
los demás países donde se instauró el Socialismo. En principio, la espiral
inclinada del principal vanguardista ruso fue concebida como un desafío
bolchevique a la burguesa Torre Eiffel.
Si la estructura parisina conmemoraba
el centenario de la Revolución Francesa, la de Tatlin sería monumento y sede de
la Internacional Comunista. Pero el Constructivismo tuvo vida breve. El
suicidio de Maiakosvki (1930) marcó su final y el inicio del burdo, predecible
y monocorde “Realismo Socialista”. A partir de entonces se impuso el estilo
Stalin que sería exportado a otros países comunistas.
¿Qué estilo le gustaba
al Zar Rojo? El neoclasicismo, emanado del estilo Directorio napoleónico, que
ya era la imitación de una imitación, por tanto, nada nuevo, más bien una
falsificación academizada hasta el bostezo. No por azar, Hitler compartía con
Stalin el mismo gusto por la escultura y la arquitectura neoclasicista. No es
la única afinidad entre los dos totalitarismos del siglo XX, pero ésa es otra
historia.
Endiosado, Stalin
aspiraba a un imperio como el de Bonaparte. Así que en el proyecto de las siete
torres calcó el estilo napoleónico agregando elementos góticos para mayor
eclecticismo. Una grandilocuencia faraónica -pero sin emoción, deshumanizada y
gris- se adueñó de Moscú, al tiempo que Stalin, acaso envidioso de una estética
superior a la suya, empezó a demoler preciosos templos de la iglesia ortodoxa
rusa.
Otra de sus obras ciclópeas
fue el Canal Mar Blanco-Báltico que terminó en fracaso. A lo largo de 227 kilómetros
allí trabajaron más de 300 mil prisioneros políticos, de los cuales 120 mil
fallecieron debido al trabajo forzado en condiciones infrahumanas. A fin de
cuentas, por su escasa profundidad, no podían navegarlo barcos de gran calado.
Entre octubre y mayo había que cerrarlo porque se helaban sus aguas. Todo lo
cual me recuerda al cachorro de mamut congelado en la tundra siberiana al que
le falta un pedazo de trompa (mordida por lobos) y que vi hace muchos años en
el Museo Zoológico de la otrora Leningrado.
Tanta ineptitud, mal gusto y anticuada fealdad, se extendió al diseño de los automóviles, los electrodomésticos, las etiquetas de los enlatados, la indumentaria femenina y masculina, el calzado, los relojes de pulsera, la presentación de los medicamentos, los cortes de pelo de ellas y de ellos, y un largo etcétera.
Solamente la RDA -por
ser el país más desarrollado del bloque comunista- levantó
 |
| Torre Televisión Berlín |
una estructura digna
de mención: la torre de televisión en Berlín Oriental. No es que sea un hito,
pero a falta de algo mejor, sin duda llegó a ser el emblema de aquella ciudad.
Sin embargo, por una de esas ironías de la vida, cuando el sol reverbera en su
esfera de acero inoxidable se forma un dibujo en cruz. La RDA era un estado
ateo. Los ateos profesionales -al igual que los vampiros- no pueden ver la cruz
ni en pintura. Así que la gente se burlaba de los comunistas llamándole a la
torre “San Walter”, en alusión a Walter Ulbricht. Bromas aparte, la verdadera “obra
maestra” de Ulbricht no fue esa anodina Torre de Televisión, sino el Muro de
Berlín con su cosecha de muertos.
El colectivismo y el
igualitarismo, tan ensalzados por los marxistas-leninistas, no han podido crear
nada ni siquiera remotamente comparable con las alhajas que el individualismo
en cualquiera de sus formas -desde el fanatismo religioso hasta el pragmatismo más
profano-, ha dejado salpicadas por doquier.
¿Por qué las urbes,
cuando no están bajo el azote del comunismo, acumulan esa diversidad, tanta
riqueza, originalidad y belleza? Porque en ellas se respeta la propiedad y la
iniciativa privada, así como la capacidad emprendedora de los individuos. Lo
cual incentiva la vocación creadora en todos los ámbitos, sin que intervenga
ningún inculto poderoso poniendo cortapisas o censurando. Cuando un gobernante
pedestre tiene siempre la última palabra en materia de cultura y arte,
inmediatamente sobreviene un período de indigencia estética e intelectual.
Cuando un mandatario decide qué libros se publican, qué edificios se
construyen, qué películas se estrenan o qué canciones se difunden por la radio,
la cultura está en peligro de extinción.
Se ha dicho que “la
fe mueve montañas”. Por lo visto, también levanta montañas arquitectónicas, que
van desde los zigurats sumerios hasta las agujas góticas pasando por los
minaretes y las pirámides. Todas esas construcciones que se estiran aspiran a
llegar a Dios, o a los dioses. Todos los diseños místicos, en diferentes
civilizaciones, coinciden en ese afán fáustico: llegar al Altísimo o al
infinito.
También los comunistas quisieron llegar a lo más alto estableciendo un nuevo orden social. El primer experimento utopista fue la Comuna de París (1871) y Marx dijo que era el intento de “tomar el cielo por asalto”. De ahí que después Stalin copiara a su manera el estilo ojival. Es decir, plagió las agujas góticas del “opio del pueblo”. ¿Se quiere mayor incongruencia ideológica?
También los comunistas quisieron llegar a lo más alto estableciendo un nuevo orden social. El primer experimento utopista fue la Comuna de París (1871) y Marx dijo que era el intento de “tomar el cielo por asalto”. De ahí que después Stalin copiara a su manera el estilo ojival. Es decir, plagió las agujas góticas del “opio del pueblo”. ¿Se quiere mayor incongruencia ideológica?
Los rascacielos del tan
odiado como envidiado capitalismo también escarban el cielo. Tanto si lo rascan
buscando monedas allá arriba, como si son altares elevados al dios Mammón, lo
importante es que sus constructores creen en algo, tienen fe en algo, aunque
sea en el “vil metal”.
 |
| Torre Eiffel |
¿Qué es la torre Eiffel
sino una araña de rieles que nos conduce velozmente al cielo? En su día
simbolizó la locomotora de la prosperidad ascendiendo impetuosamente.
Actualmente funciona como antena para programas radiofónicos y televisivos. De
modo que ha devenido la aguja gótica de la modernidad, el templo de otro de los
dioses de la contemporaneidad: la difusión, el entretenimiento, la evasión y
también mucha frivolidad.
Cuando Marx escribió que
“la religión es el opio del pueblo”, seguramente pensaba en los altos
campanarios de las iglesias como centros de irradiación de doctrinas
adormecedoras. Pero si hubiera llegado a conocer la caja tonta, habría cambiado
su adagio por este otro: la televisión es el opio del pueblo.
La historia de las
formas monumentales desplegadas en el devenir de los siglos está jalonada de
reliquias donde se expresa el alma de las altas culturas, sus ideales más
poderosos. Pero… ¿qué poderoso ideario anida en el sistema socialista o
comunista? En teoría, es un modelo social preñado de esperanzas y promesas,
ninguna de las cuales se cumple en la práctica. Por eso, en los países donde se
impuso la “dictadura del proletariado”, no veremos mega-estructuras capaces de
emular con las de regímenes anteriores. No las vemos porque no hay fe en nada
de lo que se hace.
Siete tétricas torres
fue todo lo que hizo el comunismo en Rusia durante setenta y cuatro años. ¿Dónde
está la materialización de la cosmovisión de los bolcheviques? ¿Solamente en
los ubicuos bustos de Lenin o en la estatua del obrero y la koljosiana
convertida en emblema de Mosfilm? ¿Tanto ruido para tan pocas nueces?
¿Más de setenta años de
poder absoluto y ningún emblema físico realmente universal? El Partenón se
construyó en 15 años, la pirámide de Keops en 20 años, la Torre Eiffel en 26
meses, el Empire
State Building en un año, el edificio Chrysler en 18
meses…
La falta de elegancia y
refinamiento comunista tiene mucho que ver con la simulación de la mayoría
silenciosa sometida a la “servidumbre voluntaria” de la que hablaba La Boétie.
En semejante clima de hipocresía y doble moral es imposible producir ningún auténtico
esplendor. La belleza no puede prosperar allí donde no hay libertad de cultos,
de expresión, de información, de reunión, de pensamiento y de movimiento.
Salvo excepciones -que
confirman la regla- todo lo creado bajo el sistema de partido único está
afectado, en diversos grados, por la censura y su sombra anímica: la
autocensura. Artistas y escritores huyen de los temas susceptibles de chocar
con el pensamiento oficial políticamente correcto. Donde no hay sinceridad, no
hay verdadero arte. Donde hay miedo, no puede haber literatura, ni cine, ni
arquitectura, ni la cabeza de un guanajo.
La belleza en su
magnitud más relevante sólo puede emanar de una profunda fe religiosa o de un
individualismo renacentista burgués. El escollo insalvable al que se enfrenta
el sistema comunista es que excluye taxativamente esas dos fuentes de generación
estética, pues reprime toda forma de individualidad y, al mismo tiempo, rechaza
cualquier sentimiento de religiosidad.
La gran paradoja de esta
curiosa secta consiste en ser una religión sin Dios -oxímoron rayano en la
demencia-, que tampoco es capaz de poner al ser humano, con su infinita
diversidad idiosincrásica, en el trono de la divinidad defenestrada.
Así las cosas, ¿qué
rastro monumental dejará la era de Fidel Castro en Cuba? Olvídense de los
edificios construidos por las microbrigadas: monótonos, desangelados,
horribles. Olvídense también de los edificios yugoslavos de moldes deslizantes
y de las Escuelas en el Campo, prefabricadas y sin gracia.
Lo único llamativo que
quedará son las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana, edificadas durante la
primera mitad de los sesenta. Si son innovadoras se debe a que por entonces
todavía quedaban remanentes de libertad artística y al hecho de que dos de sus
tres brillantes arquitectos eran italianos, con toda la herencia de exquisitez
europea que eso supone. Por otra parte, la revolución todavía era joven y
perduraba algo de su épica inaugural. Tal es el efímero espíritu que encarna
esa obra.
De todas maneras,
aquellas escuelas nunca se completaron y quedaron abandonadas. Se repetía en la
isla la frustración de Tatlin. A vista de pájaro, el conjunto arquitectónico de
Porro, Garatti y Gottardi semeja una sucesión de óvulos terminada en trompa de
Falopio, aunque a mí se me antoja un elefante surrealista inconcluso. ¡De nuevo
el cachorro de mamut congelado al que le falta un pedazo de trompa!
Para ver lo mal que acabó
lo que empezó siendo tan prometedor, echemos un vistazo a la embajada de la
antigua Unión Soviética en la capital cubana: siniestro mazacote que parece el
Castillo de Drácula y cuyo vacío espiritual no tiene nada que ver con el
entorno marítimo y tropical donde fue perpetrado. El mal gusto del estilo
Stalin no podía dejar de hacer metástasis en el Caribe.
Sin embargo, La Habana
Vieja atesora vestigios barrocos de la época colonial, como la Catedral, el
Castillo de la Fuerza, el del Morro y sus palacios. La zona republicana
conserva el Paseo del Prado, el Capitolio, el edificio Bacardí, el Centro
Gallego y el Asturiano… La Habana de los años cincuenta dejó hoteles como el “Habana
Libre” (antes Hilton), el Edificio Focsa, avenidas como la Rampa…
¿Qué fue entonces lo que
falló en el comunismo? La ausencia de dimensión espiritual.
Los grandes estilos (clásico,
románico, gótico, barroco, Art
Nouveau, Art Deco…) revelan el pneuma de la época correspondiente a sus etapas de construcción.
Cada una de esas formas entraña motivos relacionados con la ideología
predominante en sus épocas. ¡Cuánta riqueza y diversidad de formas apreciamos
en estas maneras de construir, de pintar, de escribir! ¡Cuánta originalidad! Y,
por contraste, ¡cuánta pobreza de imaginación, cuán poca innovación, en el
estilo propio del socialismo!
La pregunta que se impone
es: ¿por qué no existe una forma capaz de encerrar los contenidos de la
doctrina marxista-leninista? Tratándose de una nueva ideología, un nuevo
gobierno para un nuevo mundo y un hombre nuevo, ¿cómo es posible que nunca haya
encontrado su configuración estética?
Para nadie debería ser
un secreto que la suma de disparates y la endémica ineficiencia de su modelo
económico es el Talón de Aquiles del comunismo, implántese donde se implante.
Evidentemente, ese desastre, que impide crear bienes de consumo en abundancia,
tiene su reflejo en la dimensión artística. Tanto vacío espiritual en las artes
y en las letras es la demostración palmaria de esa incesante penuria material.
Cuando la economía es
floreciente, las formas de expresión se multiplican con un vigor que nos deja
estupefactos. Inversamente, cuando la economía no prospera y se estanca en
niveles de supervivencia, las manifestaciones estéticas languidecen hasta
quedar fosilizadas.
Lo que pasa es que el
socialismo -o comunismo- carece de espíritu de época, ya que en rigor está
fuera de lugar y de tiempo. Más que un proyecto social y económico, es un Oopart, es decir, un anacronismo, una impostura histórica.
Triunfa en 1917 en Rusia, pero significa un retroceso a la Edad Media. Los
rusos salieron de un zarismo para entrar en otro, dejaron un “opio del pueblo”
para caer en otro opiáceo, acaso peor.
Semejante desfase impedía
que, tanto Rusia como sus países miméticos, se adaptaran a los tiempos
modernos. Comparado con el Occidente judeo-cristiano, el comunismo siempre iba
a la zaga y, de resultas, su producción -tanto material como espiritual o
intelectual- era chapucera e ineficaz.
Se trata de un sistema
que no logra encajar en ningún esquema espiritual, porque nace ya
desespiritualizado. Todo lo desacraliza, vaciándolo de sustancia. Por
consiguiente, no puede producir ningún valor artísticamente elevado y
permanente.
En realidad, el
comunismo nunca ha existido. Sigue siendo aquel fantasma que según Marx recorría
Europa en 1848, pues aborta nada más nacer. Es un feto insepulto, como el
cachorro de mamut al que le falta un pedazo de trompa. ¡Otra vez el elefante
surrealista inacabado!
Otra fantasmagoría es la
del proletariado en el poder. En los países comunistas, la autoridad siempre ha
estado secuestrada manu
militari por una burocracia “revolucionaria”, una
especie de aristocracia roja, que degenera ineluctablemente en despotismo,
represión, ineptitud, nepotismo y corrupción.
En la Rusia de 1917, y a
pesar de los esfuerzos del Conde de Witte, no existía una clase obrera de
envergadura en comparación con otros países industrializados. Seguía siendo un
país predominantemente agrario, anclado en formas de producción feudales.
En la Cuba de 1959, por
su escaso desarrollo industrial, tampoco era protagónica esa clase social. ¿Cuántos
obreros había en la guerrilla de la Sierra Maestra? Ninguno, que yo sepa.
Por lo demás, ¿cómo
puede instalarse en el poder o pretender ser la “vanguardia de la historia”,
una clase sin futuro? Desde que nació, la clase obrera aspira a suicidarse, ya
que nadie quiere ser obrero, ni que sus hijos o nietos sean proletarios. Por si
fuera poco, con el paso del tiempo, los avances tecnológicos y científicos
merman las filas de ese estamento con tan corta fecha de caducidad, restándole
protagonismo histórico.
Una de las claves para
comprender las enormes lagunas estéticas en el comunismo es la procedencia
rural de sus máximos líderes. Ninguno nació en grandes ciudades. Todos son
campesinos o pueblerinos y, como es sabido, el campo no genera arquitectura, ni
diseño, ni alta densidad intelectual. Por el contrario, toda metrópoli contiene
espacios de emoción estética. Las formas superiores de cultura nacen en las
grandes urbes conectadas marítima y fluvialmente con otros países. La
democracia se gestó en las polis griegas, no en olivares, ni en viñedos, ni
entre cabreros. La convivencia, la comunidad cívica, el diálogo y la tolerancia
no pueden brotar en el campo, donde todos viven aislados y alejados, sino en
las ciudades donde se verifican las mayores aglomeraciones de seres humanos. La
escasa o nula formación estética de estos caciques y caudillos criados en
potreros, ranchos o fincas, salta a la vista.
Por supuesto, no es un
delito nacer en el campo, pero sí es un crimen de lesa cultura que un guajiro lépero
se aferre a un poder omnímodo atreviéndose a meter la cuchareta en temas tan
sutiles como el arte, la arquitectura o la literatura que, además, no domina.
No hay nada más audaz que la ignorancia.
Los padres de Stalin
eran labriegos georgianos que ni siquiera hablaban ruso. Mao también fue un
aldeano, al igual que Pol Pot. Ceausescu nació en una villa remota y su padre
se dedicaba al pastoreo. El yugoslavo Tito también creció en ambiente rural.
Lenin nació en una ciudad de provincia pobre y atrasada. Fidel Castro se crió
en una finca a 740 kilómetros de La Habana. A pesar de sus posteriores estudios
universitarios, nunca ha dejado de ser un guajiro, como demuestra su pasión por
las vacas, los toros y, últimamente, la moringa.
Ninguno de ellos ha sido
obrero, ni siquiera campesino pobre, sino hijos de terratenientes o
funcionarios rurales acomodados. Así, en su adolescencia, pueden trasladarse a
las grandes urbes para realizar estudios superiores, lo que les otorga una pátina
de formación intelectual, si bien ya una infancia silvestre, los hábitos
brutales del campo, los han marcado para siempre.
Más tarde, cuando
detentan el poder, apenas viajan al exterior, no estudian idiomas, desprecian y
recelan de todo lo extranjero, máxime si proviene de Europa Occidental o
Norteamérica. Les falta visión cosmopolita. “Cree el aldeano vanidoso que el
mundo entero es su aldea”, nos alertaba Martí.
El autoritarismo más rústico,
la violencia de estos capataces de horca y cuchillo nace en un surco coagulado
de terrones rojos. Un niño de la ciudad nunca ve cómo matan a una vaca, ni cómo
le retuercen el pescuezo a una gallina, ni cómo aguijonean hasta hacerlo
sangrar a un buey para arrearlo… Un niño del campo está viendo eso desde
que abre los ojos al mundo. ¿Influye o no este espectáculo rutinario en su
conducta posterior?
Estos personajes son
incapaces de amar a ninguna ciudad que sobrepase la noción de villorrio, porque
se saben ajenos a tanto esplendor, por tanto, no pueden -ni quieren- propiciar
su desarrollo, les falta sensibilidad, detestan toda grandeza arquitectónica y
urbanística contra la cual, consciente o inconscientemente, desatan sus resentimientos
derivados de un soterrado complejo de inferioridad. Aborrecen aquellas
capitales donde les hubiera gustado nacer y que, en un inconfesable acto
fallido, siempre eligen para morir.
Personas así pueden ser
diestras en ciertas áreas del conocimiento. Llegan a ser abogados, oradores
carismáticos, organizadores de partidos, hábiles guerrilleros, pero lo que
nunca tendrán es cultura estética. Ésa es la guinda que le falta al pastel.
Siempre serán nulos en la apreciación de las artes plásticas, la música y las
morfologías superiores del espíritu. Nada de eso los emociona. Tal es su handicap principal.
Su naturaleza montaraz
establece, ya de entrada, un déficit en su gusto estético y refinamiento
espiritual, una laguna que no rellenarán jamás por más que lo intenten con
oropeles de última hora.
La oposición entre
civilización y barbarie ya fue examinada por Sarmiento en su Facundo. El origen agrario de estos protagonistas de la
historia los lleva a barbarizar lo urbano, la urbanidad, lo cívico, lo civil y,
en suma, la civilización, como ha sucedido en La Habana.
Otro problema que
explica esa carencia de majestuosidad es la ausencia de aliento místico. Todas
las sociedades han tenido dioses y escatologías, menos el comunismo, que está
impregnado de ateísmo. Al carecer de ese hálito espiritual, fracasa cualquier
impulso constructivo espectacular.
Los comunistas no solo
carecen de Dios, tampoco generan riquezas materiales, esperanzas, ni ilusiones.
De manera que si los marxistas no le ponen velas ni a Dios, ni a Satanás, ¿cómo
diablos van a erigir el tipo de sociedad que diseñan? ¿Qué Torre de Babel van a
levantar si carecen de estímulos tanto físicos como metafísicos?
¿Qué le pasa al
comunismo que es el único sistema político instalado en gran parte del planeta
que no ha sido capaz de dejar nada memorable para las generaciones futuras?
Nada memorable en cultura material, ni en cultura espiritual.
¿Qué es el comunismo?
Una pesadilla fugaz. La mayor deficiencia del paradigma marxista puede
resumirse en el aforismo latino: “nadie da lo que no tiene”. Esta verdad como
un templo no sólo es válida para individuos, sino también para colectivos y
civilizaciones enteras. Una sociedad que no tiene nada profundo ni elevado que
ofrecer, una cosmovisión cuya pobreza material e inmaterial es tan ostensible,
no puede dar ni dejar nada estremecedoramente visible.
Supongamos que de pronto
ocurre un cataclismo nuclear. Tras una sucesión de estallidos de bombas de
neutrones -ésas que aniquilan seres vivos dejando intactas las construcciones-,
no queda ni un solo ser humano en el mundo, aunque sí muchas de sus obras
tangibles. Poco después aterriza aquí una expedición de extraterrestres. Sus
científicos descienden de las naves, empiezan a investigar este planeta vacío,
sin vida, pero aún repleto de monumentos, a través de los cuales esos eruditos
alienígenas podrán hacerse una idea bastante aproximada de cómo eran las
sociedades que surgieron en este globo terráqueo en las distintas etapas de su
desarrollo. Estudiando esas reliquias sabrán, por ejemplo, cómo era la
esclavitud en Egipto, cómo fue el feudalismo en Europa, el colonialismo en América
Latina, o el capitalismo en Chicago o en Manhattan, pero jamás podrán
comprender cómo fue el comunismo. Ni siquiera podrán sospechar si hubo alguna
vez sociedades utopistas ejerciendo plenos poderes sobre la realidad, pues no
encontrarán pistas materiales a partir de las cuales investigar ese sistema, no
habrá ningún rastro de cultura monumental susceptible de examen.
Un sistema social, económico
e ideológico, que no deja tras de sí estructuras emocionantes, ni espacios
especiales, es como si nunca hubiera existido.
Supongamos que quedan
por ahí restos de algunas bibliotecas que los científicos extraterrestres
traducirán y leerán. Descubrirán entonces el rastro teórico del comunismo, los
libros utopistas que hablan de esa sociedad. Pero, al no encontrar puntos de
referencia materiales para establecer correlaciones, considerarán que se trata
de obras puramente literarias, cuyas prosas pseudo-poéticas proceden de las
ficciones políticas y las fantasías teorizantes de Tomás Moro, Owen,
Saint-Simon y Fourier.
Desconcertados ante la
falta de realismo y sentido común de textos más recientes, los sabios siderales
clasificarán a Marx, Lenin, Stalin, Gramsci, Trotsky, Mao, Ho Chi Minh, Fidel
Castro, Che Guevara… como autores mediocres de ciencia-ficción, siempre
por debajo de Verne, Villiers de L’Isle-Adam, Bradbury, Asimov, Mary Shelley,
Wells, Karel Capek…
Por suerte, no todos los
utopistas escriben, pero… ¿podrá Chávez construir algo a la altura de
Versalles, la Ópera Garnier o el Puente Alejandro III?
Al igual que Brasil,
Venezuela tiene petróleo abundante. La capital de Brasil se construyó en cuatro
años y Chávez lleva doce en el poder.
¿A qué espera para
convertir los atestados cerros de Caracas en una nueva Brasilia?
(*) Ciudad de México, 15 noviembre 2012.